VALÈNCIA. En Noche negra, Pilar Quintana vuelve a internarse en el territorio de la selva para explorar los miedos más íntimos y la violencia que atraviesa los cuerpos. La escritora colombiana construye la historia de Rosa, un personaje que se debate entre la fragilidad y la resistencia, en una casa sin puertas que simboliza a la vez refugio y vulnerabilidad.
—Te quería preguntar primero por la distancia de la narradora respecto al personaje. Hay algo intermedio entre unos ojos que la acechan, que parecen los de un voyeur, pero a veces también se mezclan con los pensamientos y los miedos de ella. ¿Qué distancia necesitabas tú como narradora de la historia con ella?
—Bueno, no podía ser en primera persona, porque lo que le está pasando a Rosa no es fiable. No podemos confiar en lo que ella cree sobre lo que le ocurre. Entonces tenía que ser claramente un narrador externo. Yo quería que fuera un narrador cercano, pero que pudiera ver las cosas desde afuera sin decirnos: “ella está loca y en realidad no le está pasando eso”, ni tampoco: “Rosa tiene toda la razón”. Me lo imaginaba casi como una cámara que la acompaña, registrando lo que ella ve, sabiendo lo que piensa, pero con cierta frialdad y cierta distancia cariñosa. No juzga a Rosa: está con ella, cercana, pero capaz de ver las cosas desde afuera, desde su punto de vista.
—Las amenazas que ella siente durante el día son las mismas por la noche, pero todo cambia, las percibe de manera distinta. ¿Cómo intentabas equilibrar esa narración del día y la de la noche, tanto en su cabeza como en lo que estaba sucediendo?
—Yo nací en 1972; Rosa, en 1941. Tenemos mucha distancia ella y yo. Yo intento hacer personajes cercanos a mí porque me resulta más fácil, nado con mayor comodidad en esas aguas. Pero en este caso no lo logré, porque Rosa pertenece a un universo narrativo ya establecido, que empezó con un cuento que se llama La rumba, son, palo muerto y continúa en esta historia. En La perra, que pertenece al mismo universo, Rosa tiene cierta edad, ya no vive en su casa, pero sabemos dónde está. Es muchos años después de esta novela.
Cuando fui a escribir Noche negra, pensaba que Rosa iba a tener mi edad, pero no podía ser, por el universo narrativo que ya había creado. Me tocó inventarla mucho más vieja que yo, en una edad muy difícil de examinar para mí. Rosa es diez años mayor que mi mamá y diez años menor que mi papá. No tenía referentes reales de alguien de esa edad.
Durante ese tiempo estuve editando una Biblioteca de Escrituras Colombianas y leí autoras desde la colonia hasta las nacidas en la primera mitad del siglo XX. A todas las leí con interés de editora, pero a las nacidas en la época de Rosa las leí también con interés de investigadora, para entender su pensamiento político.
Además, tuve que leer toda la historia de la violencia en Colombia para comprender qué pasó en los años sesenta, cuando se formaron las guerrillas de las FARC. En Colombia hubo La Violencia, con mayúscula: un periodo de guerra entre liberales y conservadores. Los conservadores, muchas veces desde el Estado, y los liberales como guerrillas comunistas o campesinos que se iban al monte a luchar. En los años sesenta ya se crearon las FARC.
Ese era el contexto de Rosa en la universidad, cuando conoció a Fermín, y yo quería entender cómo había sido eso. Una de las investigaciones más importantes fue a través de Arturo Alape. Él nació en la misma época que Fermín, y pensé: Fermín está basado en él. Alape era un escritor caleño, y su trabajo más importante es La paz, la violencia. Testigos de excepción -un gran libro que explica y hace un recuento histórico muy profundo y un análisis impresionante sobre la violencia en Colombia.
Uno de sus cuentos, Alape narraba cómo Cali era una ciudad alegre y rumbera de día, con música bailable, y de noche todo el mundo se encerraba en sus casas porque llegaban “los pájaros”: policías conservadores que sacaban a la gente de sus casas, se la llevaban y nunca volvían. Nadie preguntaba por ellos, porque hacerlo era correr el riesgo de que te pasara lo mismo.
Me encantó esa visión de la violencia colombiana, porque así funciona nuestra violencia: somos un pueblo alegre, rumbero, pachanguero, luminoso, pero al mismo tiempo muy violento. En esta novela yo podía hacer eso: la vida de día es una, la de noche es otra. Durante la noche surgen nuestras sombras y nuestros miedos. Ella tiene miedo de sí misma, y por eso la sentimos más cercana.
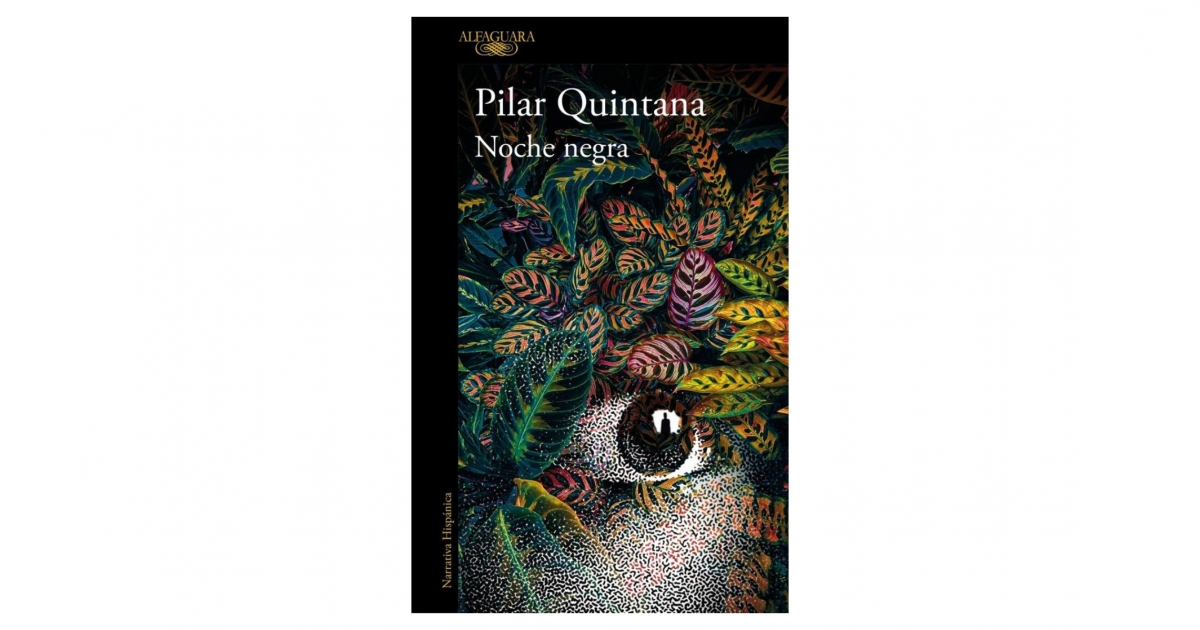
- -
—Cuando las historias suceden en un paraje como la selva, es sencillo pensarla como un único ente que rodea al personaje y lo transforma. Pero me da la sensación de que tú te has cuidado mucho de nombrar, separar y particularizar cada amenaza que significa algo distinto para la psique de Rosa. ¿Cómo lo trabajaste?
—Viví nueve años en un lugar como el que inspira la novela, en un acantilado selvático frente al océano Pacífico, en un pueblo de pescadores negros. Yo vivía allí, y me sorprendía que algunos de esos pescadores (hombres gigantescos, capaces de enfrentarse a la mar brava a oscuras y sacar meros con sus propios brazos) me dijeran: “Yo nunca he subido allá”, señalando mi casa en la selva. ¿Por qué? “Porque me da miedo la selva”.
La selva tiene algo profundamente misterioso. No sé si es porque es el lugar primigenio, donde sentimos una vuelta a lo más primario de lo que somos. Creo que hay algo ahí que nos conecta con nuestro yo salvaje.
Cuando escribí La perra, incluí esa perra que se escapa a la selva y se vuelve un animal indomesticado. Eso nació de mi experiencia: allí era imposible criar un perro como en la ciudad. En un apartamento el perro no tiene voluntad, vive encerrado, depende de ti. En cambio, en la selva el perro escucha el llamado, y tarde o temprano se vuelve salvaje. Creo que eso mismo nos pasa a nosotros.
Yo llegué a la selva con ideas románticas: vivir en armonía con la naturaleza, no contaminar, no ser violenta. Muy pronto tuve cortadas que se infectaban, las termitas se comían la madera de la casa, y entendí que debía sacar mi bestia para sobrevivir. Si llegaba con la idea de un monje tibetano, la selva me devoraba en dos segundos. Descubrí que esa violencia en mí era necesaria, que nos conecta con lo animal.
Por eso quería hablar de una selva que sí se siente como un organismo total, pero que también se manifiesta en amenazas particulares, cada una apelando a un miedo: la serpiente, el murciélago, las termitas… Todo supone un peligro para tu vida, tu cuerpo o tu casa. Pero además de esas amenazas, también hay una cotidianidad construida en torno a la selva: los pajaritos que se alejan, los cangrejitos que entran en la arena… Dentro de ese medio que parece tan exótico, existe también un reloj cotidiano.
—Y esas amenazas animales o de la propia selva, casi las trasladas a lo humano. En el libro se desarrollan a la par: la amenaza animal y la humana, sobre todo la masculina. Como si cada peligro de la selva se correspondiera con lo que le sucede a Rosa.
—Ahí hay una pregunta: ¿somos tan distintos de la naturaleza? Sabemos que somos animales, pero no terminamos de creérnoslo. Pensamos que somos superiores, más evolucionados, más civilizados. Pero esta novela es una indagación en la naturaleza de afuera y, sobre todo, en la de adentro. Y esa naturaleza interior no es tan diferente: las fuerzas que operan en la selva —la violencia de las termitas, de los depredadores— se parecen a las que ejercen los hombres contra las mujeres, los militares contra la gente, los poderosos contra los débiles.
Nos creemos únicos en nuestra violencia, pero los animales también son violentos. Eso forma parte de nuestra naturaleza animal. Quizás, si lo reconociéramos más, podríamos entendernos mejor.

- -
—La novela va generando una inquietud progresiva, pero hay una imagen casi al principio en la que ya está todo condensado: una casa en mitad de la selva sin puertas. Una casa sin puertas significa un hogar que lo es, pero al mismo tiempo totalmente vulnerable. Ahí ya está todo.
—Sí. Y mira que eso no lo pensé mientras escribía la novela, sino ahora, después de que ha sido leída. Y tiene que ver con los cuerpos de las mujeres. He pensado que los cuerpos de los hombres son casas con puertas: hay que tocar para entrar. Pero los cuerpos de las mujeres son casas sin puertas, donde los hombres se sienten con el derecho de invadir.
—Por lo que decías sobre el choque entre lo urbano y la selva, pienso en cómo describes la construcción de la casa, con todas las dudas y contratiempos. Hay casi hasta un poco de burla hacia ese sueño urbanita de conectar con la naturaleza.
—Sí, yo creo que esa es una idea muy occidental, muy europea. Mi primer gran contacto con la selva fue trabajando como voluntaria en un refugio de animales silvestres en Bolivia. Estuve allí cinco meses. Llegaban europeos, alemanes, suizos, y lo primero que hacían era quitarse los zapatos para caminar por la selva. Yo les decía: “¿Te vas a ir sin zapatos a la selva?”. A los tres días estaban enfermos, picados, con vómito, con diarrea, diciendo: “La selva es horrible”. Y claro, la selva es horrible.
Tenemos esta idea de que lo natural es bueno, pero el veneno de serpiente es natural, los huracanes son naturales. La naturaleza no es buena ni benigna: es terrible y buena al mismo tiempo. Nos da y nos quita. Es todo.






















