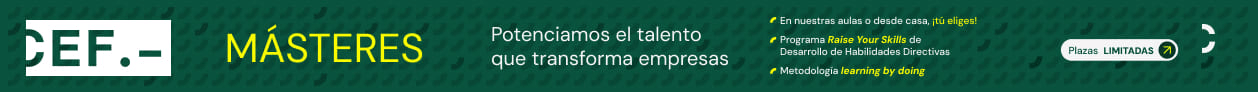COVID-19 / OPINIÓN
Bitácora de un mundo reinventado (día 51º)

“Al ver la carta de alta me dije: yo aquí me he estado muriendo, y encima sin ver a la familia…”
Me lo cuenta una amiga médica que ha salió hace meses de la UCI y ya no tiene latencia en la voz, habla con el viejo fuelle. Reconozco sus inflexiones naturales, su correa corta, fácilmente disponible para el asombro, el elogio o la ira. Recuperada.
Estos días brotan las historias. Nos las contamos en la reunión de amigos o en el borde de la piscina, inmersos en la dulce suspensión que trae agosto, aunque vibre alrededor una música dramática. Historias de truculentas, imbuidas en ese punto de irrealidad que confiere la narración en pretérito. “Y lo ingresan en una habitación ─cuenta un vecino sobre un vecino─ y viene otro y otro más, y de pronto que no, que no podía acabarse la bandeja. Cómasela porque necesita ponerse fuerte. Pero gracias, es que no tengo el estómago… Y en la cena lo mismo. Resulta que el de al lado era ya cadáver, ahora se lo llevan y no se lo llevan, iban pasando los turnos pero nada: tenían la morgue llena”. Hablamos de ello entre la espuma de la cerveza y el chasquido de las papas. A veces al narrador se le cuelga una miga de pan en la comisura del labio y todos la ignoramos porque nos hemos transportado a esa morgue que es ya un territorio irreal como las dinastías del Señor de los Anillos.
Las anécdotas levantan un pasado remoto donde habita la épica. Un pasado que no puede volver a tocarnos. Nadie cree que la hambruna de la posguerra nos pueda asediar ya, ni que Napoleón vuelva a invadir Rusia con su ejército uniformado para un desfile. Algunas escenas no son oscuras sino divertidas. El yonki de la puerta del súper, me traslada una compañera, seguía en la misma posición mientras la gente vaciaba las existencias. “¿Qué pasa?” “Que el mundo se acaba” “Venga ya…” Y a los pocos días llevaba una FP2 mejor que la suya.
Nos reímos relajados, el verano está para eso. El problema es que nadie sabe ahora mismo si vivimos un epílogo o el prólogo de la siguiente sacudida. Si este mes no será un sándwich entre dos encierros. La capacidad del pueblo mediterráneo para evadirse es prodigiosa y en el mes de agosto se apantalla todo, hasta las noticias vienen desnatadas, exentas de grasa. El rey emérito se ha largado sin decir dónde, ¿será un chiste? ¿Quién puede tomarlo en serio?
Planificamos sin convicción, pronto podremos reírnos también de nuestros planes; la inconsistencia lo corroe todo. “Y si eso ya…” Si eso. Nos vemos, si eso. Nos llamamos, si eso. Los niños están respirando este paradigma, esta laxitud adolescente, ¿crecerán lejos del compromiso? Hay una franja de jóvenes que en su corta vida van por su segunda crisis, levantan la cabeza como pueden, ¿se les puede pedir que anticipen el riesgo de verse enchufados a un respirador? ¿Quién va a lograr que se lo traguen? Se les llama generación Z, generación Interconectada. Lo cierto es que ya los anteriores, los Millennials, mostraban dificultades para soñar su futuro como lo había hecho la tanda anterior. Se dice que están sobrepasados y hay quien propone ya la etiqueta de generación Quemada. Cuando paso a despertar a mis adolescentes los encuentro echados con el móvil cerca del corazón, como un peluche, un arrullo del que no pueden prescindir; les recuerda que están vivos, como el monitor de una UCI. Es su anclaje inmediato con la vida. Los pantallazos de su Instagram son como el agua que resbala entre los dedos pero los dan por asideros sólidos. Quizá lo sean.
Estos días escucho historias, las cocino en mi cabeza. Mezclo, sazono y cato. Pero no tengo nada que contar, vivo como quería: en un interludio de bosque y playa y toldos levantados donde nada sucede. El garbí de las doce y las seis lame la fachada del apartamento playero y lo hace crujir como un barco, recojo los toldos puntual como el que arría las velas. Me gusta sentirme como un marinero en la proa, con una tarea sencilla y repetitiva. Pero en el paseo de las ocho con Noa sonaban los helicópteros por encima de las copas como una respiración acechante. En el whatsapp asoman también los hocicos del lobo; una compañera que apura sus vacaciones me enseña mensajes de alarma de los colegas: no vuelvas, ¡estás a tiempo!
Las señales están en el humor pero también en el sueño. Una pesadilla me llevó a la casa de mi abuela en Sacedón y me vi descubriendo con impotencia goteras en cada pasillo. Se lo cuento a mi hermano, experto en vivencias premonitorias, y me cuenta sus anticipos oníricos con la pandemia. Algunos son oscuros, otros hermosos. Me suele divertir cuestionarle, argumentar que sus dotes chamánicas no son nada especial, tan sólo expresión de un sentimiento que lo acosa. Es fácil replicar así cuando uno se desenvuelve a gusto en sus tres dimensiones ordinarias. Pero estos días resuenan de otro modo y entiendo a mi hermano como un semiconductor: escupe una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Amplifica los hilos del mundo y los convierte en sueños que me cuenta y se cumplen: soñó que iremos hacia el sol que brilla.
Antes, a finales de febrero, se levantó un día con claustrofobia y asegura que el miedo le llegaba de una forma vaga, ajena. “Sentía que mucha gente estaba aprisionada ─se lamenta─, como si estuviera en un sótano…” Sin embargo, un sueño reciente cobró un nuevo color: una mujer anciana cantaba una melodía, kalijuga-kalijua. Lástima que no anotase la música, asegura que era muy dulce, preciosa. Kalijuga, me ilustra, viene de los vedas y es la era de la oscuridad. “Implica que la frecuencia de la tierra está cambiando, la declinación de la Tierra, el Norte, que se desplaza. Eso que los físicos demostraron cuatro mil años después ya lo describían los padres de los hinduistas en sus libros sagrados”. Kalijua, sin embargo, significa en swahili sol que brilla: “yua kali sana”. Su inconsciente ha hecho este juego de palabras: kaliyuga, la era oscura, va a kaliyua, sol-que-brilla. Y todo lo ha puesto en boca de una mujer vieja que es un arquetipo de la chamana.
Sonrío, es una bonita historia, luminosa, mentolada, huele a eucaliptus, a esencia que abre los bronquios y combate la fatiga. Y como estoy encantada de oírle, ya no puedo escapar de una larga digresión sobre Krishna y Arjuna, que en el Bhagavad gita, el famoso poema épico de los hindús, describe cómo el joven guerrero Arjuna es aleccionado antes de entrar en el campo de batalla. Sus deberes como guerrero, me recuerda, le ponen en conflicto con su papel de príncipe. Deja caer su arco y sus flechas, se hunde en la cuádriga y grita que no luchará. Pero Krishna, su maestro espiritual, le instruye en el doble camino, el Yoga del conocimiento y de la acción. Le recuerda que la victoria y la derrota son una sola cosa, la alegría y la tristeza, la ganancia y la pérdida. “No te preocupes por ellas. ¡Pelea!”. Y tras una larga conversación con él, concluye: “haz lo que tengas que hacer, pero hazlo en paz”.