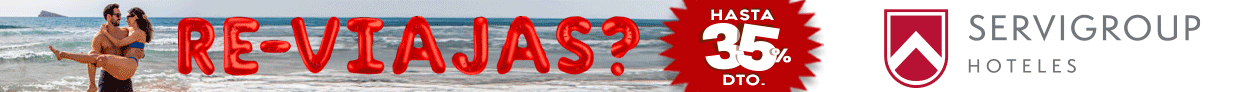covid-19 / OPINIÓN
Bitácora de un mundo reinventado (día 18º)

 Foto. EUROPA PRESS
Foto. EUROPA PRESSSe acabó el tiempo de la contemplación y de los coleccionistas de lluvia. La gente está irritada. Celebran el cebo para la descarga, buscan culpables. Deben rodar cabezas. En las fases del duelo de Kübler-Ross, la psiquiatra que describió el itinerario humano del dolor y la pérdida, hemos superado el primer asalto de shock y negación, nos adentramos en la ira.
Paseo a la perra entre el aplauso de las ocho y la cacerolada de las nueve. Me detengo en el puente de madera y sorbo despacio la escena. Me retiro la mascarilla para que la tierra mojada ascienda hasta mí, las huellas de rueda en el barro del cauce tienen casi dos meses y se llenan de un agua turbia que refleja el crepúsculo. Las cacerolas retumban desde mi barrio y yo me pregunto por qué no me alcanza su rabia.
Soy una privilegiada. Mi trabajo me inunda y me da sentido. Mi nómina no tiembla. Y en mi rutina con los pacientes he desarrollado un cortafuegos contra la ira. Pero es terrible este vacío sobre nuestras cabezas. Una médico amiga creía que la falta de protecciones no era fruto de la imprevisión sino de la falta de stock a nivel mundial. Que lo terrible era no poder culpar a nadie. Se ha jugado el tipo desde el principio y no está indignada, sólo agotada. Y feliz de que nuestra compañera deje la UCI.
Somos el país más embroncado de Europa y ni siquiera veo consenso sobre cómo ni cuándo meterle caña al gobierno. Europa ha naufragado, la desunión es flagrante, penosa. Países liderados por mujeres salen bien parados (Alemania, Nueva Zelanda, Taiwan, países nórdicos), mientras los dirigentes inflados de testosterona suspenden estrepitosamente. Boris Johnson, en un ejercicio de egolatría suicida, regaló medio millón de mascarillas a los chinos en el mes de enero. Macron se ha estrellado con sus comicios municipales. EEUU boquea sin remedio y desconfina varios estados ante el pánico a la ruina. Sin trabajo, los estadounidenses pierden el seguro médico y se fulminan a las puertas de los hospitales como moscones en una bombilla. Y España deshojó negligentemente la margarita.

Hablo con la doctora Ana Lluch, la entrevisto para Culturplaza de este jueves. Su optimismo es como una lluvia que me limpia. Un optimismo a prueba de bombas, el que debe tener todo oncólogo que se tenga en pie. Hay una sonrisa en su voz, una sonrisa que funciona como una pátina e impregna toda la consulta, parecida a la mía con mi cupo. Los unge para la esperanza y reserva una porción para ella. Oigo la leve carraspera de su voz y compruebo que me dedica el mismo celo que a sus pacientes, me llena de elogios: "Muy pertinentes las preguntas que me has pasado".
Su paciente favorita es mi paciente favorita. Afortunadamente yo le he dado el alta, pero ella sigue llevándola de la mano por los vericuetos del cáncer, siguen un sendero estrecho que corre al borde de un acantilado. Charlamos sobre medicina, humanismo, libros y Covid. Sus años de facultad los recuerda con deleite, hubiera sido de las estudiantes que yo odiaba, de las que levitaban entre la sala de disección y las pipetas de bioquímica. Yo, sin embargo, no daba con mi vocación, arrastraba los pies, mascaba mi renuncia a la literatura y no sospechaba que una y otra vocación tienen vasos comunicantes y educan la mirada en la ternura. No podría nombrar ni un escritor que me guste que no trate al ser humano con ternura. Incluso cuando le sigue la pista a un asesino o un abyecto canalla.
Me recuerdo en esos años de estudiante con una infantil inclinación para la ira. Siempre eran los otros los que estaban arruinando mi vida. Parece que el enfado es la posición que nos domina ahora como sociedad en este viaje por las etapas de la pérdida. Después negociaremos, nos deprimiremos. En el último asalto aceptaremos la realidad como queda.

Para acortar el duelo hacen falta altas dosis de ternura. No las venden en Amazon ni en el súper de barrio.
Bajo con mi lista de la semana y compruebo en el súper cómo una señora entretiene a la cajera porque ayer se llevó un bote de gel que duda haber pagado. Hago como si sólo atendiera mi carrito pero la examino con disimulo, me tomo mi tiempo, el súper es el ágora de esta nueva tribu, el único lugar de contacto. La cajera le pregunta a qué hora hizo la compra y le da alas a la señora para contar su gran historia del día. "Llegué a casa y vi que en el ticket no salía…". Es pequeña, fibrosa y tiene una voz opaca, cerca del temblor, pero la vuelca como una gelatina sobre la mujer con el uniforme a rayas y no calla hasta que no siente que ha dado todos los detalles de su historia.
Abandono la tienda. El peso de las bolsas me sierra los dedos. La ternura no se sirve con código de barras, hay que mirar bien para arponearla y llevársela a casa.
Rosana Corral-Márquez es psiquiatra y escritora