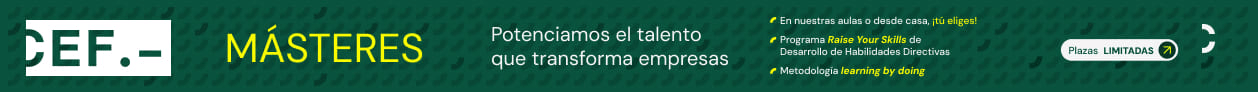covid-29 / OPINIÓN
Bitácora de un mundo reinventado (día 29º)

 Foto: EVA MÁÑEZ
Foto: EVA MÁÑEZEste domingo el día de la madre no será una feria comercial, será otra cosa. Habrá muchos hijos en duelo y muchos otros asustados aún por si acaban el año lamentando una pérdida.
Un hombre con un bebé en la mochila se colocaba en mi calle delante de la finca de al lado. Yo no veía a la abuela y el bebé no cambiaba su chupeteo distraído ni sus patadas al aire, pero alguien detrás de un visillo estaba dando la vuelta al mundo.
"Bueno ama…", le escuchaba decir a Rafa frente a la ventana. Hablaba con su madre a la misma hora y la conversación se ahuecaba por falta de novedades, "aquí, un día más...". Las palabras no cabecean siempre hacia adelante, a veces cumplen una función de sostén, puro relleno, presencia o aliento. A mi marido le oía contar que la hierba estaba crecida, que los aparcacoches se habían ido. Sola y sin videollamadas, había que levantar un mundo para ella, otra ventana, una multitud imaginada.
Mi hija me ha perseguido estas semanas con el gym virtual. Yo masticaba los nudos de la alfombra mientras maldecía el día en que le hablé de mantenerse activa. "Tiene que doler, mamá, si no no lo haces bien…". La dulzura de la monitora en su tablet se me antojaba maniaca y sus conteos lentos, diabólicos, pero había que suplir a las amigas volatilizadas, a las profes y a las extraescolares. Hoy tocaba comprar masa de pizza. El termómetro enloquecido de las cuatro de la tarde nos ha visto tomar la calle en vez de tomar la siesta. Llevamos tantos musicales encima que nos ha brotado una coreografía entre las filas de coches.
Desde la UCI, mi amiga enfermera me informa de la buena marcha de su matrimonio. Por fin, cuarenta días después, se rozan las manos. Ha podido hacer una videollamada con los hijos y dejarse calar por la lluvia de besos que condensan los píxeles. Los hijos han conocido la decoración del box, abundante en fotos y dibujos de los nietos. Días después ha leído una carta de la ahijada con voz gruesa y apoyándose en pausas en las que la voz se enroscaba y quedaba dentro, en un borde vibrante de apretones de mano (única forma de asentir que tiene la mujer enferma).

Se repiensa estos días lo que significa ser cuidadora, ser madre. Se repiensa la educación y los mayores. La vuelta a la tribu original. A las tardes lentas, al aburrimiento en compañía. Ya ni siquiera hay que limpiar lentejas en la mesa de la cocina porque vienen libres de piedras. La película que nos enganchó anoche a mi hijo y a mí (Urga, el territorio del amor, de Nikita Mikhalkov) no traía acción ni guerra ni alguna anécdota de la Historia de EEUU que aún no conozcamos, sino la vida sobria de una familia de pastores mongoles. Un recinto esencial (la yurta), un par de rebaños y dos mujeres con más sentido común que todos los hombres a los que alimentan.
En Sudamérica, publica el New York Times, las familias rurales se han descolgado de sus empleos precarios y dejan la ciudad para buscar refugio en sus aldeas. En India cientos de miles dan la espalda a las mega urbes y echan a andar de camino al origen. Las ciudades de Perú pierden una tercera parte de los migrados; todos regresan allí donde dejaron a sus madres.
Cuando se alivia un poco el calor bajo a ver a la mía. He encargado una orquídea y he escrito unos versos para ella. Por fin pueden salir una hora al día. La encuentro junto a mi padre en un banco (lleva 54 días encerrado, me confirma, ella es quien ha llevado la cuenta). La perra les hace un ceremonial, la sujeto hasta hacerme daño en las palmas. Él no ha salido de su indolencia, pero ella parece una espita, el aire le ha erizado el alma, aviva la sonrisa que tapa con la mascarilla. Será el verde, me digo. Se ha vuelto a poner las sempiternas sombras en los párpados, a juego con la camiseta. Todos los días se levantaba con el mazazo de realidad, me confiesa, pero acordarse de mi Bitácora le hacía brincar de la cama para leerlo, le iluminaba el día.
Rosana Corral-Márquez es psiquiatra y escritora