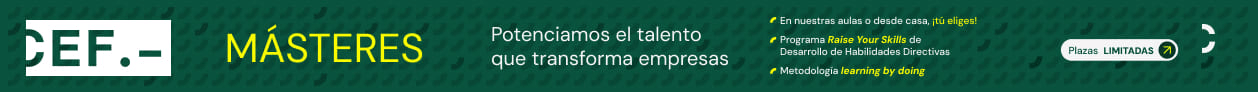Covid-19 / OPINIÓN
Bitácora de un mundo reinventado (día 8º)

 Foto: Irina Iriser/Pexels
Foto: Irina Iriser/PexelsPaseo la mirada por las rosas y espío su floración solitaria con la frente apoyada en la valla del parque cerrado. Me sobrecoge su ofrecimiento en vacío, los capullos se inflan y respiran ordenadamente como novicias cuya juventud se marchitará detrás de una celosía, sin pertenecer a nadie, a la cúpula del cielo, a nuestros ojos cautivos detrás de una verja.
Domingo de Resurrección y el Papa recuerda a la humanidad que tenemos derecho a la esperanza. Bordeo con mi perra la rosaleda y me descubro pensando en las conexiones del cristianismo con nuestro trabajo como médicos. Me solía enfadar cuando mi padre comparaba a los psiquiatras con los curas. Ya no lo hago.
No tengo una formación religiosa, me crié en la aridez del pensamiento científico. Lejos del amor y del perdón. De joven reñía a los pacientes, soltaba las malas noticias como un sopapo. Me costó una larga década entender lo que hoy predica el Pontífice. Sin esperanza somos menos que humanos, somos un puro espectro, un pellejo vacío. Ahora que no temo dejar a la vista mis errores en la consulta les permito a mis pacientes soñar. Les permito digerir poco a poco la parte adusta de la vida. La experiencia me ha enseñado que también el más desahuciado resiste, que los porcentajes y los algoritmos de la ciencia tienen brechas, hermosos coladeros.

Holly Golightly asoma dentro de mí y decido desayunar en Tiffanys. Antes de que el día se haga completamente azul (o sea: triste) giro hacia el tranvía y levanto la barbilla en busca de los áticos. Hay que darle esquinazo a la nostalgia. No llevo un tazón de café americano, sólo la imaginación despierta. Soñar es un bálsamo. Nunca un cartel de 'Se vende', pero, ¿quién sabe? Todos ansiamos un trozo de cielo estos días. Notar los caprichos de la primavera en la cara, la brisa que igualmente acaricia como abrasa o corta afiladamente.
Mi amiga la enfermera de la UCI me escribe palabras hermosas. Sale de guardia y necesita hablar. Completar la conversación que iniciamos en el pasillo, entonarla. "Hay que compartir lo bueno", insiste. Era una cincuentona con el nido vacío, al borde de la tristeza, a punto de ver la vida pasar, y esta crisis le ha dado un nuevo lugar en el mundo. Vuelca un montón de maravillas en el whatsapp. La fatiga es secundaria, se ha sentido útil estos días, "no imprescindible ─matiza─, nadie lo es, pero sí necesaria, valorada, con la gran suerte de haber elegido una profesión que me apasiona". Voy a escribir sobre esto, me digo. Voy a arponear las caras radiantes de este confuso poliedro. "No creo en héroes ─termina─, creo en gente que ama lo que hace y se lo cree".
Deseo que no se contagie. Si supiera rezar, lo haría. Medio planeta está rezando estos días y yo sólo sé buscar respuestas en la belleza de la primavera, en la Historia de las calamidades humanas, en escritores, artistas, pensadores. En el paso indolente y elástico de mi perra, que sólo investiga esquinas húmedas, hilos de olor, huellas gatunas, y no se hace preguntas.

He rescatado a John Berger estos días para entender este gigante embrollo, esta calamidad de calzarse unos zapatos de hospital y hacer como si todo esto fuera un portentoso videojuego. Un hombre afortunado (Alfaguara), la crónica-ensayo de un médico rural en la Inglaterra de la era pre-Thatcher, me ayudó hace años a sacudirme mis últimas reservas con la profesión. El autor se convierte en la sombra de Sassall, un médico de acción venido a más, y desentraña su transición a terapeuta holístico. Es un generalista que parece tocar al paciente cuando le habla y conversar cuando lo explora físicamente. "Sassall necesita trabajar así. Cura a los otros para curarse a sí mismo… se 'convierte' en cada uno de sus pacientes a fin de 'mejorarlo'".
En uno de mis áticos favoritos hay por fin un cartel, el corazón me da un brinco. No dice 'Se vende'. No exactamente. "La sanidad no se vende, se defiende", reza. Mis recuerdos viajan a una tarde indefinida en el patio del cole, durante la crisis del ladrillo. Las madres de los pequeños bullíamos alrededor del tobogán con la mini merienda en la mano. Dalsy, Apiretal, mocos, desvelos, disfraces inasequibles, cumples de bolas. A veces se colaba en la conversación algún asunto del mundo real, como esos sanitarios empeñados en protestar por los recortes "cuando los médicos, en verdad, están encantados de que se les llene la privada". Ya nunca fui capaz de cederle un asiento libre a esa mamá en los festivales.
El sol muerde el salón de la casa, mi marido ha abierto toda la cristalera, ha movido mi mesa de trabajo, me ha dejado sin alfombra. Hora de limpieza general. Le veo perorar escoba en mano y dejo que me vuelque sus lecturas y sus ideas. No sé si lo sabe, pero echa de menos rabiosamente sus clases. Todo gira en desorden como las chispas de polvo que gravitan lentas a su alrededor (una galaxia doméstica): el Romanticismo alemán, Terrence Malick, la parábola del Santo Job, el deseo de redención… Anoche puso El árbol de la vida y provocó la fuga general de nuestros adolescentes. "La devoción por la naturaleza vino a ocupar el vacío que dejaba la irrupción del pensamiento científico y sus desmentidos sobre la Biblia…". Me gusta escucharle tirada en el sofá, creerme que tengo licencia para la pereza como la perra. Me pregunto cuánto va a tardar en mandarme a poner lavadoras. Está hecho una maruja este mes, las horas de práctica le confieren una nueva desenvoltura con la escoba, Gene Kelly bailando con los elementos. "No tenemos educación para la muerte…", concluye desde la cocina, y sacude el recogedor con tres golpes secos.

Después me enseña las yemas de sus dedos, lisas por el contacto con la lejía. Confiesa que el móvil no le reconoce igual que antes. El tacto ya no imprime de la misma manera. Tampoco se regala: se dosifica, nos traslada a otra forma de conocimiento. Examino sus manos con preocupación, pero levanto la mirada y encuentro una sonrisa traviesa. "No tiene por qué ser malo el cambio…". Puede ser divertido escamotearle al móvil su eterna vigilancia. Ganarle a la tarde ratos morosos incluso muertos. Leer, dormitar, conversar. Ser.
Todo sin tocarse apenas. Quizá la ecuación que nos llegue habrá invertido las variables: más espacio para el amor y menos para el sexo.
Rosana Corral-Márquez es psiquiatra y escritora