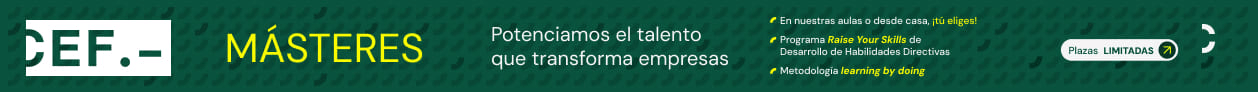TRIBUNA LIBRE / OPINIÓN
Símbolo y modernidad

 Carlos III y Camila saludan desde el balcón del Palacio de Buckingham tras su coronación - Foto: Europa Press/Contacto/Loredana Sangiuliano
Carlos III y Camila saludan desde el balcón del Palacio de Buckingham tras su coronación - Foto: Europa Press/Contacto/Loredana Sangiuliano La reciente ceremonia de la coronación del Rey Carlos III en la Abadía de Westminster, retransmitida en directo por todo el mundo, incluso por cadenas de televisión de repúblicas tan consolidadas como Francia o Estados Unidos, ha sido uno de los eventos comunicativos del año. El centenario y minucioso protocolo, lleno de significado y simbolismos, lejos de ser un reflejo de lo arcaica que puede ser una monarquía, ha puesto de relieve cómo es posible la coexistencia entre la monarquía y un régimen democrático y liberal.
En concreto, ha ejemplificado la simbiosis que se da entre una de las monarquías más antiguas del mundo y el régimen liberal, también, más antiguo de cuantos están vigentes. Sin solución de continuidad, el régimen parlamentario y la institución monárquica han ido de la mano en el Reino Unido desde finales del siglo XVII. Un proceso largo y lento, de evolución continua, donde se ha producido una progresiva traslación del poder del Rey al pueblo, representado en el Parlamento.
Las modernas monarquías parlamentarias, como la británica, la danesa, la de los Países Bajos o la española, han demostrado una plena compatibilidad con sistemas parlamentarios y con sociedades pluralistas, de modo que los planteamientos abolicionistas de las monarquías responden a planteamientos que en nada tienen que ver con una falsa incompatibilidad entre democracia y monarquía.
El proceso de consolidación de las sociedades democráticas, que hemos vivido en Europa occidental, principalmente a partir de la Revolución Francesa, no solo ha supuesto el establecimiento de procedimientos e instituciones orientados a garantizar el principio democrático en la toma de las decisiones políticas en sociedades libres. También ha implicado una adaptación de las instituciones existentes a una determinada manera de entender las relaciones políticas. De la capacidad de adaptación de las instituciones a este proceso de cambio constante, ha dependido y depende su supervivencia. Y una adaptación que ha de ser constante, como ha reiterado nuestro Rey Felipe VI.
Y en este punto, es incuestionable que la Corona británica ha sido y es un ejemplo clásico. Como lo es el sistema parlamentario británico. En ambos casos, con virtudes y defectos, en un prodigioso contrapeso, han permitido la pervivencia de las dos instituciones a lo largo de los siglos y frente a muy importantes amenazas internas y externas.
La evolución de las instituciones monárquicas en Europa ha venido marcada en los últimos dos siglos por un continuo vaciamiento de su poder de decisión en la esfera de lo público. En un desapoderamiento en beneficio de las instituciones creadas por el Estado liberal como manifestación del principio democrático. Y la correlativa afirmación del contenido simbólico y representativo del Rey, que ya no soberano, pues esta condición la ostenta el pueblo.
Sin embargo, la naturaleza simbólica que hoy en día tienen las monarquías, y en nuestro caso así lo expresa con claridad el artículo 56 de la Constitución, al afirmar que el Rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado, sitúa a los monarcas en una esfera ajena al debate político concreto, ubicándose en una posición de referencia de lo que une a la comunidad política por encima de sus divisiones.
El Rey carece de poderes efectivos, como dijo el político decimonónico francés, Adolphe Thiers, «el rey reina, no gobierna». Esa es la esencia de su ministerio. Y no es poco. El gobierno, la administración de lo cotidiano corresponde, en nuestro caso, al Gobierno que cuenta con la confianza del Congreso de los Diputados, elegido a su vez, por el conjunto de los ciudadanos entre las diferentes opciones políticas.
La función de reinar que la Constitución atribuye al Rey viene definida en la propia Carta Magna. Y aquí está otra característica de las monarquías modernas: su sumisión a la Constitución y a las leyes, como cualquier otro poder del Estado o cualquier ciudadano. Con claridad lo dice, otra vez, el artículo 56 de nuestra Ley de Leyes: «El rey ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes», sin ningún margen de libertad o discrecionalidad. Y las leyes, como es sabido, las hace el Parlamento elegido por los ciudadanos en elecciones libres y periódicas.
El Estado como construcción jurídico-política es el instrumento de una sociedad en su organización como comunidad política. La Corona es parte de esa construcción jurídica y como tal, un instrumento al servicio de la sociedad. Un servicio que, en este caso, es claramente simbólico. Y como símbolo, su principal función es la cohesión de una sociedad libre, compleja, diversa y moderna, en constante cambio, un papel que difícilmente pueden asumir instituciones que, como el Parlamento o el Gobierno se caracterizan por manifestar las diferencias que hay en el conjunto de la sociedad.
El día 6 de mayo, se coronó Rey del Reino Unido a una persona concreta, pero en realidad se actualizó la representación simbólica de una de las sociedades democráticas más antiguas y al mismo tiempo, más modernas y diversas de nuestro mundo. Y todo eso en el mismo trono en el que se han coronado reyes ingleses desde hace más de 700 años.
Fernando García Mengual es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Valencia