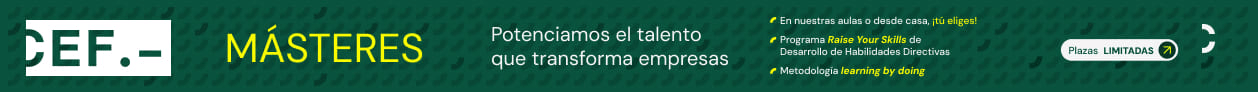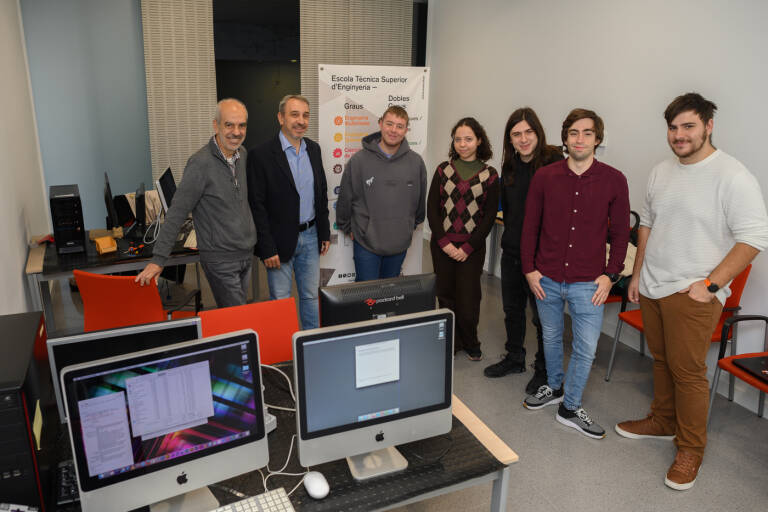BITÁCORA DE UN MUNDO REINVENTADO / OPINIÓN
Superordenadores: caigamos de la nube

 Instalaciones del Barcelona Supercomputing Center (BSC). Foto: EUROPA PRESS
Instalaciones del Barcelona Supercomputing Center (BSC). Foto: EUROPA PRESSEl procesador del BSC es un megacerebro y está ubicado en una capilla neogótica en el Centro Nacional de Computación, ¿qué aporta? Minería de datos, una colmena extensa de placas base, minicerebros combinando información de forma inasequible para un Sapiens, arrojando mapas del futuro, avances científicos impensables. El mismo centro es un edificio imponente en Barcelona: domótico, enmoquetado en gris y de amplias cristaleras que dan a un estanque con patos y a los jardines del exclusivo barrio de Pedralbes. Su director es tan obsesivo con la ecología, que ha logrado un consumo inferior que su homólogo recién instalado en Finlandia: el agua para refrigerar tiene aquí un circuito cerrado que sirve también para calefacción.
Pero otros superordenadores que trabajan para nuestro capricho en las redes no son así, más bien son vampiros de agua y energía: deberíamos conocer la huella de carbono que provoca un simple toqueteo en el smartphone. ¿Cuánto contamina nuestra procastinación? Los megacentros de datos surgen hace años como setas por toda la geografía y aún no ha dado tiempo a regular por ley cuántos recursos pueden devorar.
Este de Barcelona está orientado al conocimiento (medicina, astrofísica, supermateriales y cambio climático), es tan inteligente que hay que engañarlo a veces para no quedar atrapado en el parking. Un par de amigos que trabajan aquí nos invitan para una charla sobre psiquiatría y nos enseñan todo antes de llevarnos con los jóvenes investigadores de su equipo. Llevamos una acreditación con un QR que debe leerse a la entrada y salida, como un billete de metro, pero mi amiga lo trampea para enseñarnos todo. Nos hemos aglutinado detrás de ella para cruzar alguna puerta y el edificio no ha leído que pasábamos tres de golpe, así que acabamos bloqueados en el vestíbulo: las máquinas no han registrado que saliéramos; siento como si un profesor del instituto nos hubiera pillado pelándonos la clase. Le pedimos a la segurata que nos desbloquee los QR y vemos cómo ella también engaña a la máquina para que entremos de nuevo: ¿por qué nos rodean máquinas a las que debemos hacer regates?
La creciente digitalización de la vida diaria y nuestra dependencia de la tecnología está multiplicando estos centros. Son caros, se vuelven obsoletos muy rápido y devoran cantidades ingentes de recursos. Para que nuestro smartphone nos alivie la ansiedad en un atasco de autopista, hacen falta billones de datos, bits que circulan por kilómetros de cable en centros como este, operaciones matemáticas resueltas en teraflops (unidad de cálculos por segundo): nada que ver con la “nube” que se ha popularizado en nuestro imaginario. En adelante, con aplicaciones como ChatGPT (la inteligencia artificial generativa), las cifras estimadas se vuelven monstruosas. Solo hoy día ya se calculan entre el 1 y el 2% del consumo energético mundial.

El año pasado, el presidente de Castilla-La Mancha autorizó uno de ellos para la principal tecnológica del mundo, Meta, en Talavera de la Reina y lo declaró Proyecto de Singular Interés. Sin embargo, en Holanda acaban de rechazar este mismo proyecto por impacto ecológico. La portavoz de la plataforma vecinal que lo consiguió no se cansa de decir que la empresa fomenta el “entretenimiento, la pornografía y la publicidad”. Ahora aterriza en nuestra península para revitalizar la España Vaciada, pero se calcula un consumo de casi cinco mil litros de agua anuales: la polémica está servida, ¿se trata de histerismo ecológico?, ¿un nuevo Mister Marshall? Lo único que sabemos es que la compañía high tech no ha sido transparente todavía en la cifra de consumo que tendrá su nueva planta. Al parecer, las empresas no están obligadas a facilitar esa información.
La visita por el BSC continúa y yo pienso en lo que supone para mí el confort de andar pegada a mi móvil: me pregunto si podría prescindir todavía del maldito cacharro. Si todos estos cables y estas piscinas son necesarios para que yo pueda olvidarlo todo: el teléfono de mi mejor amiga, la dirección postal de mi tía abuela, la forma de llegar a un restaurante nuevo o el nombre de un actor que se me ha encasquillado en la memoria. Para que cultivemos la gran amnesia con gran confort, son necesarios kilómetros de cable, millones de euros, minas de coltán. En el BSC veo condensadores grandes como cajoneras y alineados al estilo de un campo de naranjos, cada uno con cientos de bandejas que corresponden a un laptop cada una, todos los laptops conectados y procesando. La impresión es grave, matérica, algo rotundo y muy alejado de la idea de nube o niebla. Este superordenador ocupa hangares tan grandes como las tres naves de una iglesia o un sótano extenso. Veo lucecitas que se encienden y apagan de forma misteriosa y una maraña de tubos de ventilación entre los bloques (los azules inyectan aire frío, los rojos recogen el caliente): siento que podría estar mirando el corazón de Chernobyl.
Dan Brown ha estado una semana encerrado en esta capilla, escribiendo una ficción en la que se cruza la caída de Dios y la emergencia de una inteligencia mecánica (Origen). Es escritor pero no es un pringado: cierran la sala para él una semana entera y respetan el flujo de sus neuronas como si fuera otro súper computador excepcional, o un ordenador cuántico (han adquirido dos de ellos que serán instalados en breve). “El ordenador cuántico no se puede explicar ―nos apuntan―, sucede pero no entendemos cómo sucede…” Y me resulta familiar el argumento, porque mucho de lo que hacemos en psiquiatría y alivia el sufrimiento carece de una explicación asequible, pero ahí sigue.
“Esto parece el Disneylandia de los informáticos”, suelto mientras desfilamos por peceras y peceras llenas de mesas de juntas y jóvenes enfrascados en sus pantallas o en algún debate alrededor de pizarras inteligentes con gráficos. Los ordenadores me intimidan, confieso a mi amiga, y se ríe porque asegura que es algo muy bobo: lo es para ella, que es física, no para mí que ni siquiera sé hacerme la declaración de la renta. Como me he propuesto un silencio reverencial, no le hablo de aquél día en que mi madre me llevó a la facultad de informática empeñada en que me hiciera ingeniera y nos recibió un tipo gordete y taciturno que me produjo horror.

Parecemos metidos en un cuadro de Escher. Vamos de aquí para allá sorteando cristales que se abren, ascensores que van al 0 que es el -1, que es un sótano pero no lo parece, puertas deslizantes que no se sabe si obedecerán al QR y otras cortapisas. Los arquitectos se lo han currado con los efectos ópticos, hay pasillos que se afilan y estrechan, racionalidad, luz y vacío, silencio reverencial. Por momentos parece que estemos en la sede de la Corporación de Blade Runner, con Jared Letto esperándonos en alguna sala, a punto de presentarnos su último replicante.
La charla de salud mental con los becarios, sin embargo, resulta de lo más tierno y cercano. Realidad analógica con olor a tortilla y croquetas, un espacio dotado de cafeteras y microondas, todo muy Silicon Valley. La veintena de investigadores que quieren escucharnos se congregan en círculo y no se atreven a atacar las bandejas de comida, pero suena aquí y allá el chasquido de sus latas de cerveza. Ha sido buena idea dormirme en el tren antes de revisar las diapos: no hacen ninguna falta. Prende enseguida un debate relajado, hay confesiones vitales, preguntas sobre gestión emocional, algún amigo de un amigo que está en apuros, la intriga sobre el efecto de las pastillas para la depresión.
Los asuntos del alma, después de todo, no requieren kilómetros de cable sino una buena sintonía, tiempo por delante, mirarse a los ojos y dejar que millones de bits de información empiecen a circular de otra manera. La misma que usaban los pastores para charlar durante un almuerzo o un receso, encaramados a una roca. Sacudiéndose la soledad de encima, y el hambre, y el frío. En sintonía con el cielo y la tierra.