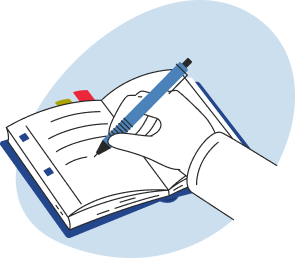Ocupar la embajada española en Pekín durante seis años, entre 2018 y 2024, ofrece una plataforma privilegiada para analizar la realidad de un país tan desconocido como deformado por los tópicos. En El ascenso de China, Rafael Dezcallar analiza con admiración —pero sin perder el sentido crítico— la realidad y el posible futuro de una cultura que pronto se convertirá en la primera potencia del mundo. Con él hemos hablado.
—Hay una cosa que me llama la atención: he leído últimamente varios libros sobre China e, independientemente del enfoque, siempre aparece la admiración por el país y el convencimiento de que hay que mirarlo, no para copiar su modelo, sino para aprender de él. ¿Está de acuerdo?
—Estoy totalmente en esa línea, y me alegro de que otras personas también lo estén. Es absurdo negarse a ver los méritos de China, tanto como ignorar algunos aspectos de su sistema político, que son los que menos me convencen. Pero sí, hay que aprender de China. Si tuviera que poner un ejemplo, diría que debemos tomar nota de su capacidad de planificación a largo plazo, algo que aquí, con ciclos electorales cortos y mucha polarización política, parece imposible, pero si no lo hacemos, nos sacarán mucha ventaja, y cada vez más rápidamente.
Digo que parece imposible, pero no lo es. En Alemania acaban de alcanzar un gran acuerdo entre el Partido Socialdemócrata y la Unión Demócrata Cristiana. Es cuestión de tener sentido de Estado y colocar los intereses generales por encima de los de los partidos. Ahora es más necesario que nunca. En un momento como este, Europa no tiene más remedio que repensarse y reconstruirse; necesitamos un acuerdo, aunque sea de mínimos, entre todos los países, para seguir el modelo de China, pero sin renunciar a nuestros valores democráticos. Hay una diferencia importante: allí decide uno y aquí hay que ponerse de acuerdo, pero no hay otra opción. El futuro de Europa pasa por ahí.
- ¿Es la suya una opinión compartida?
- Sí, no digo nada nuevo. Es lo que proponen Enrico Letta y Mario Draghi en el informe sobre la competitividad en la UE que se presentó el año pasado. Hay que invertir mucho más en educación, investigación y desarrollo; movilizar todos los recursos del mercado único —que aún no están plenamente aprovechados—; eliminar barreras a la competencia; fomentar la aparición de grandes empresas europeas... Es decir, lo que ha hecho China en los últimos años. O eso, o seremos irrelevantes más pronto que tarde.
—Cuando se habla de China, siempre se la mete en el mismo saco que a Rusia. ¿Tienen algo en común?
—Es verdad que ninguno de los dos países es democrático, pero a partir de ahí, las diferencias son abismales. La economía china va como una moto, mientras que la economía rusa es puramente extractiva: se limita a explotar las inmensas riquezas del subsuelo del país, pero no ha generado una economía productiva ni una tecnología competitiva en áreas no militares. Por eso su economía no es mucho mayor que la de España. Pretender ser un imperio en esas condiciones no parece muy realista. Además, como sociedades también son distintas. Tienen intereses compartidos en ciertas ocasiones, pero China no necesita a Rusia, o la necesita muy poco.
—Siempre se habla de China como un enemigo. ¿De quién es más enemiga: de Estados Unidos o de Europa?
—Yo no hablaría de China como un enemigo, aunque, en el caso de Ucrania, se ha puesto del lado de Rusia, lo que no parece muy amistoso hacia Europa. No tener fronteras comunes es una ventaja que evita problemas, pero China es muchas cosas a la vez: un competidor, pero también un socio con el que se puede colaborar. También hay cuestiones en las que estamos en extremos opuestos, como en los derechos humanos, y otros en los que debemos competir o protegernos. Pero, en general, aunque supone un desafío, China no es un país enemigo de la UE, ni muchísimo menos. ¿Es enemiga de Estados Unidos? Compiten por la hegemonía global, y espero que, aun siendo rivales, no lleguen a ser enemigos.
—En su libro es muy crítico con el intento de China de participar en un rediseño del orden mundial. Defiende que hay unas normas internacionales que deben cumplirse. Pero China no participó en la creación de esas normas. Ahora sí puede: ¿tiene derecho a hacerlo?
—Por supuesto que tiene tanto el derecho como el poder de contribuir al rediseño del orden internacional, pero no a destruir esas normas. Si China dice que no hay valores universales y que cada país tiene derecho a seguir su propio sistema, entonces ¿dónde queda la Carta de Naciones Unidas? Ese documento es un avance importantísimo para la comunidad internacional. Antes imperaba la ley de la jungla, y la Carta fijó principios obligatorios para todos. Tiene que haber un límite a la relativización de esos valores. Si se relativizan, lo que queda es la fuerza: la ley del más fuerte... como antes.
—Irán, Nicaragua, Libia, Afganistán, Guatemala, Chile, la isla de Granada —que era poco más que un campo de fútbol—, y ahora Palestina. Podemos hacer una lista larga de países en los que Occidente ha impuesto su ley diciendo que actuaba en nombre de la Carta de Naciones Unidas. ¿Es realista ahora ir de buenos y criticar que China haga lo que Occidente ha hecho desde 1945?
—No, no somos los buenos. Tiene toda la razón al decir eso. Pero una cosa es reconocer que Occidente ha violado esas normas, y otra cosa es destruirlas. Si no hay ninguna referencia, ¿cómo sabemos si alguien ha violado la ley? Naciones Unidas ha funcionado mal en muchos casos y no ha podido solucionar diversos conflictos. Pero en otros sí como cuando Hussein invadió Kuwait. No fue así en la segunda guerra de Irak ni en Kosovo, por ejemplo. Claro que Occidente ha violado también la Carta, pero lo que hay que hacer es tratar de evitarlo, no desmantelarla para que cada uno haga lo que quiera.
—¿Cómo valora la reciente visita de Pedro Sánchez a China? ¿Puede España convertirse en un socio, o al menos en un interlocutor válido de China, tanto con la Unión Europea como con Latinoamérica?
—España es un interlocutor válido de China y de Latinoamérica. Y no es que sea un interlocutor de la Unión Europea: es una parte importante de ella. ¿Es necesario tener canales de comunicación con China? Por supuesto, porque hay muchas áreas en las que se puede colaborar. Pero también hay muchos problemas, como la escasa apertura del mercado chino, un tema que el presidente del Gobierno planteó. Y, como decía antes, también hay cuestiones en las que hay que decirle que no a China. Por eso es fundamental mantener esos canales de comunicación. España está en una posición que le permite ser relevante a la hora de encontrar puntos de acuerdo entre Bruselas y Pekín, así como servir de puente con América Latina.
—¿Comparte las críticas que se hicieron?
—Creo que es necesario tener cierta apertura mental y no juzgar la política exterior con criterios de política interior. Si se hace eso, en el mejor de los casos —y no siempre— puede que resulte una buena política interior, pero probablemente será una mala política exterior.
—China tiene un gran déficit en derechos humanos, pero eso es el resultado de su propia filosofía. Nosotros tenemos como referencia la Revolución Francesa, de la que nace el concepto de ciudadano. Pero en su tradición filosófica, ese concepto no existe. ¿Hasta qué punto es realista pensar que adoptarán un sistema como el nuestro?
—Es cierto, China tiene una visión diferente, en la que el ciudadano forma parte de algo mayor, no valora tanto la individualidad. También es cierto que en lo último que piensan sus dirigentes es en converger hacia un sistema que consideran inferior al suyo. Lo que debemos hacer no es convencer a los chinos si ellos no quieren. No tenemos capacidad para forzarles; harán lo que consideren oportuno. Pero, de la misma forma, nosotros no podemos evolucionar hacia un tipo de sociedad como la suya, porque nuestra filosofía es otra. Los derechos humanos consisten en que el fuerte no pueda hacer lo que le da la gana contra el débil, en que haya un límite a la arbitrariedad y al abuso. Y yo creo que eso interesa a todo el mundo, también a China.
—¿Evolucionará China hacia la democracia?
—Con Deng Xiaoping, Pekín avanzó en esa dirección e introdujo cierto aperturismo. Con Xi Jinping se cerró esa etapa, y no parece que vaya a retomarse, al menos por ahora. Como en todos los países, hay ciclos, y ahora toca uno de endurecimiento político. Pero China no piensa en horizontes de cinco o seis años, sino en plazos más amplios. Dentro del partido hay diferentes sensibilidades y facciones. ¿Es posible un cambio de tendencia? Una de las claves será el grado de amenaza exterior que perciban los dirigentes chinos: a mayor sensación de amenaza, menor apertura. Todo dependerá, por ejemplo, de cómo evolucione la rivalidad entre China, Estados Unidos y Europa. Ese será un factor determinante para que opten —o no— por una vía más democrática.
—Desde el punto de vista económico, China ha logrado cosas que ningún otro país ha conseguido en la historia de la humanidad: sacar de la pobreza extrema a más de 750 millones de personas en menos de 40 años, crecer a ritmo de dos dígitos durante años... ¿Puede seguir manteniendo ese ritmo, que ya empieza a bajar?
—Han logrado cosas increíbles, eso es innegable. Pero se enfrentan a un cambio de modelo inevitable. Han crecido gracias a dos factores: una reserva casi inagotable de mano de obra y salarios bajos. Ahora hay un declive demográfico, porque ya alcanzaron su pico de población. Además, los salarios bajos ya no están en China, sino en Vietnam, Malasia y otros países. Por tanto, el cambio es inevitable. Pero son conscientes de que deben evolucionar hacia un modelo basado en una mayor calidad del crecimiento económico, lo que implica más productividad, más valor añadido, más tecnología. No es fácil, pero están poniendo los medios para conseguirlo. Han logrado muchas cosas en el pasado, y me sorprendería que esta vez fuera la excepción.
—La COVID fue un punto de inflexión a nivel anímico. ¿Cómo les ha afectado? Porque el virus surgió en un mercado más propio de un país del Tercer Mundo.
—Fue un golpe muy fuerte. Ya habían sido origen de la gripe aviar, y de pronto llega una nueva epidemia, que se convierte en pandemia, y poco después de haber celebrado el 70 aniversario de la fundación de la República Popular China. Los mecanismos de alerta temprana que habían establecido tras las epidemias anteriores no funcionaron, y los funcionarios del partido en Wuhan no actuaron correctamente. Fue un golpe muy duro y generó muchas críticas, incluso dentro del propio partido.
—Tenemos una imagen de una China muy monolítica, pero el Partido Comunista tiene una gran capacidad de adaptarse a la realidad, lo que choca con la idea tradicional de una dictadura donde impera el “ordeno y mando”. ¿Cómo coexisten esas dos realidades?
—Es un sistema muy vertical, pero en el que existe cierto debate, aunque se ha reducido con Xi Jinping, porque ha aumentado el control central, el dogmatismo y las imposiciones desde arriba. Aun así, sí existe debate, y el Partido Comunista es una maquinaria de poder impresionante que ha funcionado durante muchos años con gran eficacia, aunque no con mucha cercanía a la población. Tienen una gran capacidad de autocrítica y es un sistema meritocrático, lo que ha permitido ese debate interno. Pero cada vez las decisiones están más centralizadas. Tampoco hay que engañarse: aunque haya debate interno, al final, una vez tomada una decisión en lo más alto, todo el mundo está obligado a cumplirla. No hay capacidad de discusión fuera del partido. La idea del Partido Comunista es que todo debe hacerse dentro de sus estructuras. Es una especie de despotismo ilustrado: en la medida en que el partido es eficaz, consigue resultados. Lo que nunca logra es que la población sienta que tiene capacidad de decidir.
—Pero usted emplea una frase muy interesante: dice que no hay libertad de expresión, pero sí existe opinión pública.
—Sí. Las redes sociales chinas, por ejemplo, son muy dinámicas. Hay cosas que dejan de hacer si todas las redes se muestran en contra. Eso fue lo que ocurrió cuando se intentó imponer una vacuna contra la COVID: hubo una resistencia enorme y el partido dio marcha atrás. Hay que entender que, cuando se trata de temas no esenciales para el Partido, este escucha. Si ve oposición, rectifica. Pero cuando considera que algo es fundamental, y hay oposición, entonces recurre a la censura sin dudarlo.
—En distintas encuestas, más del 90 % de los chinos responde que el Gobierno se preocupa por ellos. ¿Hasta qué punto eso refleja la realidad y hasta qué punto es fruto de la propaganda?
—Hay un poco de ambas cosas. Por un lado, la información que recibe la población está censurada, por lo que no pueden comparar lo que dice el Partido con otras fuentes. Pero, por otro lado, tienen motivos reales para pensar así. En el libro cuento cómo, en un viaje, visité el museo de Anshan. Había fotos de cómo era la ciudad hace 80 años: la gente tiraba de los barcos con cuerdas para remontar la corriente. En la siguiente generación iban en bicicleta y con trajes Mao. En la más reciente, visten a la moda y conducen coches eléctricos. Los jóvenes creen que sus hijos viviran mejor que ellos, igual que ellos viven mejor que sus padres. Son conscientes del cambio en su vida, y muchos lo atribuyen a las políticas del Partido, lo cual es cierto.
También influye el hecho de que China hoy es más fuerte y respetada a nivel internacional. Eso ha reforzado el sentimiento nacionalista. Igual que nuestra noción del individuo nace de la Revolución Francesa, para ellos la creación de la República Popular China es consecuencia de un sentimiento nacionalista profundamente arraigado.