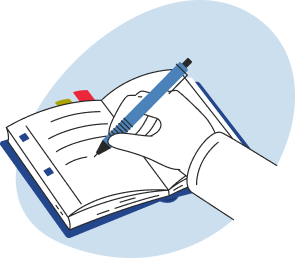VALÈNCIA.-A los doce años, como chupaba banquillo con su equipo de voleibol, José Hernández-Orallo se desquitaba unos ratos jugando al Lego, otros leyendo una enciclopedia sobre la evolución de los homínidos o desentrañando los misterios de la programación con su primer ordenador, un ZX Spectrum. Aquella máquina llegó al hogar familiar por casualidad. Un sorteo en el que participaba su hermano mayor fue el motivo. Para José, con la llegada de aquel Spectrum hubo un antes y un después. Siguiendo la estela del hermano también estudió Informática pero al no encontrar en los estudios lo que buscaba se dirigió hacia el Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universitat de València, en donde hizo su tesis doctoral. Y con todo ello este joven catedrático valenciano ya suma casi veinte años dedicados a preguntarse cómo evaluar la inteligencia.
Actualmente, a su dedicación en la Universitat Politècnica de València en donde trabaja —entre otros proyectos— en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, acaba de sumar un retador estudio. Hernández-Orallo, como miembro del Leverhulme Centre for the Future of Intelligence (CFI) en Cambridge (Reino Unido) coordina el proyecto Atlas of Intelligence, cuyo propósito es catalogar lo que conocemos en inteligencia animal, humana y poder compararlo con la inteligencia artificial (IA). Su último libro The Measure of All Minds. Evaluating Natural and Artificial Intelligence (La medida de todas las mentes. Evaluando la inteligencia natural y artificial) ha sido galardonado con el Prose Award 2018 que otorga la Asociación de Editores de EEUU.
Lea Plaza al completo en su dispositivo iOS o Android con nuestra app
— Como diría Dylan Thomas en Bajo el bosque lácteo, empecemos por el principio... ¿Cuándo descubre que quería indagar sobre la inteligencia?
— Hace treinta años, mi hermano, que entonces tenía unos catorce años, comenzó a coleccionar una enciclopedia de informática por fascículos. Entre los que la completaran sorteaban un ordenador (un ZX Spectrum). Si no recuerdo mal, valía unas 30.000 pesetas y nos habría sido imposible comprarlo. Pero nos tocó. Yo tenía once años y empecé a preguntarme qué podría hacer con aquella máquina, cómo podría hacerla pensar. En aquella época —corría el año 1982— ya se hablaba un poco de inteligencia artificial. Más tarde, estudiando Informática, vi que los estudios estaban lejos de lo que a mí me interesaba hacer y que ahora todavía puede sonar ridículo: automatizar el razonamiento.
— En la carrera que no encontró lo que buscaba.
—No, así que me dirigí al Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universitat de València y allí hice mi tesis doctoral mientras trabajaba. Y me fascinó. Aprendí que la importancia de la inteligencia no era el razonamiento deductivo, era el aprendizaje.
— En su último libro, The measure of all minds, aborda la evaluación de la inteligencia humana, la inteligencia animal y la inteligencia artificial con una visión integradora.
— Intento acercarme a la evaluación universal de la inteligencia, la que se puede aplicar a un gato, a un robot y a un ser humano. Si hacerlo nos sirve para comparar los diferentes sistemas de inteligencia, pues vamos bien. Aproximarnos al concepto universal de inteligencia es uno de los retos científicos de este siglo y en ello están desde el MIT al Leverhulme Centre for the Future of Intelligence (CFI), con el que colaboro.
— ¿Hacia dónde van las últimas investigaciones?
— Se ve que la inteligencia no es algo que puedas llegar a comprender solo estudiando la inteligencia humana, por eso estos centros que he nombrado son multidisciplinares y reúnen a expertos que vienen del campo de la inteligencia animal, humana, artificial y también hay filósofos, psicólogos...
— ¿En qué punto estamos?
— Comprendemos mejor el cerebro; también sabemos replicar (y esto ya es inteligencia artificial) e incluso mejorar algunas capacidades. Ahora entendemos mejor cómo los humanos y animales son capaces de reconocer ciertas imágenes, entender sonidos, por qué un perro o un chimpancé entienden nuestras palabras aunque no hablen, también conocemos qué procesos computacionales hacen ciertas partes del cerebro.
— ¿Y si hablamos del futuro de la inteligencia?
— Una de las limitaciones es que todo lo que no podemos medir no lo podemos extrapolar. Ahora todo el mundo está pensando que las máquinas serán capaces de reproducir lo que los humanos son capaces de hacer. En algunas tareas sí sabemos cómo medir lo que las máquinas son capaces, pero no para otras tareas.
—¿De qué no son capaces las máquinas?
— Las máquinas actuales no son un sistema de propósito general, esto quiere decir que una misma máquina (y este matiz es importante) no puede hacer muchas cosas. Me explico, una máquina sale de fábrica diseñada para hacer una tarea pero si queremos que haga otra tarea diferente, o bien la reprogramamos de nuevo o le enseñamos a reentrenarse. Por ejemplo, una máquina de café está programada para hacer café pero a esa misma máquina no le pidas que te planche. Me refiero a eso. Pero vamos avanzando rápido. Aún son poco autónomas...
— ¿Y dónde estaremos dentro de cinco o diez años?
— Para responder a esa pregunta están trabajando centros como el CFI o el QI del MIT. Trabajan para responder adónde vamos y cuándo vamos a llegar. Porque detrás de esta pregunta hay muchos intereses. Todos los países quieren saber cómo será la sociedad en diez años. Entender estas cuestiones y anticiparse en la carrera de la inteligencia artificial, como antes lo fue la carrera espacial, dará las claves de la geopolítica, de las inversiones, del poder, de las superpotencias.
— Cuando un científico dice que investiga sobre inteligencia, así en general, ¿de qué está hablando?
— Buena pregunta. Porque no muchos científicos dicen que estudian la inteligencia. Los que sí lo decimos nos interesa descubrir los mecanismos (independientemente de que hablemos de animales, personas o máquinas) capaces de resolver problemas cognitivos, desde cómo hacerse una taza de café, hasta buscar comida en la sabana o triunfar en las redes sociales.
—¿Podemos fomentar nuestra inteligencia?
— Si el entorno es cambiante y somos capaces de adaptarnos, hacemos uso de la inteligencia. Lo vemos mucho en niños y ahora queremos verlo en robots.
— ¿Alguna recomendación?
— Pues mira, tener 70 años y comprarse esos juegos para ejercitar el cerebro no sirve de nada, pero tener 70 años y apuntarse a un curso de idiomas, por ejemplo, es mucho más enriquecedor para la inteligencia porque te crea más retos. Socializar obliga a rendir, a esforzarse, a no acomodarse.
(DANIEL GARCÍA-SALA)¿Qué es el proyecto del Atlas of Intelligence?
— Si retrocedemos 500 años, a la era de los descubrimientos, nos encontramos con que hubo un desarrollo de la cartografía que facilitó la navegación, la orientación. Ahora volvamos a nuestro atlas. Queremos saber qué es la inteligencia y nuestro atlas es una manera de que, a través de mapas, gráficos, representaciones, podamos decir cuál es el estado de la inteligencia en este momento, cómo era en el pasado y hacia dónde va en el futuro. Y nos servirá para conocer el actual nivel de la inteligencia artificial.
— ¿Dónde nace este proyecto?
— En el Leverhulme Centre for the Future of Intelligence (CFI), con la finalidad de catalogar lo que conocemos en inteligencia animal, humana y de poder compararlo con lo que existe en inteligencia artificial. El proyecto nace en la primavera de 2017 en el contexto del programa Kinds of intelligence, al que me invitan a colaborar. Actualmente lo integramos unos quince expertos de todo el mundo.
—¿Con qué gafas miráis al mundo los miembros de ese proyecto?
— Nuestra visión es que los humanos no están en el centro del Universo. Estamos en contra de la visión antropocéntrica. Los humanos somos un puntito más en el conjunto de la vida. Podríamos ir a un planeta extrasolar y encontrar especies que tienen comportamiento inteligente nunca visto en la Tierra.
— ¿Vida en un planeta extrasolar?
— Yo no tengo ni idea pero pienso que podríamos encontrar diversidad de sistemas inteligentes o, por qué no, inteligencias colectivas, del estilo de un enjambre, o sistemas de inteligencia social. Esto es elucubrar. Lo que sí es cierto es que se está investigando mucho en la vida en planetas extrasolares. En una escala cosmológica es más probable esperar que la inteligencia biológica se reemplace por inteligencia artificial.
— Es decir, es más probable encontrar inteligencia artificial en un planeta extrasolar que biológica.
— Exactamente. Imagina 4.500 millones de años de la Tierra (y se espera que dure otros 5.000 millones antes de ser destruida o engullida por el sol). El hommo sapiens, o especies similares, aparecieron hace 0,5 millones de años. Asumiendo que en unos pocos siglos puede no tener sentido la inteligencia biológica en la Tierra y que toda sea artificial (una hipótesis muy plausible, la otra es que la humanidad acaba consigo misma...) pero en cualquier caso acabaría con la inteligencia biológica. Eso quiere decir que si alguien ahí fuera estuviera observando la Tierra desde el pasado o el futuro, la probabilidad de que nos pille en la franja en la que estamos nosotros con inteligencia biológica es de una posibilidad entre 20.000 y para la inteligencia artificial podría ser mayor. Pero es una hipótesis.
(DANIEL GARCÍA-SALA)— ¿Qué hay de las relaciones de la tecnología con la dependencia y el estrés? Tú no tienes WhatsApp.
— Yo no tengo WhatsApp porque lo considero muy intrusivo. En otro orden de cosas, cualquier herramienta que nos facilita en exceso las tareas nos atrofia. De hecho ya hay muchas tareas cotidianas en las que sin tecnología nos sentiríamos perdidos por ejemplo el extendido uso de Google Maps. Y aquí surge el ‘efecto Google’.
— ¿Qué es el ‘efecto Google’?
— Significa que ya no memorizamos conceptos sino cómo encontrarlos, prueba de que el cerebro es vago.
— ¿Cómo afecta la tecnología en las personas?
— A lo que tú llamas tecnología yo prefiero llamarle extensores cognitivos, y entre sus efectos encontramos pérdida de memoria, pérdida de capacidad de planificación... Pero ojo con los asistentes, que han venido para quedarse.
— ¿A qué te refieres?
—Alexa, Siri..., llegará un día que pensarán por nosotros. Nos planificarán. Siri nos dirá si es buena idea salir a pasear ahora o mañana. La inteligencia artificial ya nos está diciendo cómo responder a un email pero llegará el momento en que el sistema conocerá aspectos de quien nos remite un email y nos dará consejos para responder a esa persona porque la máquina conocerá mejor el estado de ánimo y carácter del remitente. Todo eso, un poco, ya lo hace Google Allo y otras apps de mensajería.
— En València, las empresas especializadas en inteligencia artificial no encuentran especialistas en Machine Learning.
— Claro que no encuentran porque hay muy pocos. El mercado necesita expertos en Machine Learning desde hace tiempo y los buenos se van.
— ¿Y qué tipo de jóvenes son los idóneos?
— Un buen candidato tiene que ser muy curioso, gustarle programar, las matemáticas (sobre todo la estadística), ser capaz de contar historias sobre los datos y tener competencias en expresión. Los jóvenes llegan verdes en expresión, capacidad de síntesis y de lectura. No leen. No saben leer.
— ¿A qué te refieres?
— Solo ven vídeos. Están acostumbrados a que Youtube se lo dé todo, fácil, divertido, empaquetado... con esfuerzo cero. Y luego, en clase, los profesores observamos que no saben ojear un libro. Leen secuencialmente porque los vídeos que ven son secuenciales.
— ¿Qué robots tenemos a la vuelta de la esquina?
— En cinco o diez años vamos a tener drones con comportamiento autónomo y robots de asistencia para la tercera edad que les harán la compra o darán conversación. Muchos proyectos europeos trabajan en ello. Pero no pensemos en androides con forma humana. A los androides los veremos, pero será en discotecas y convenciones porque son divertidos.
— Dices que viene un tipo de inteligencia artificial que ni imaginamos...
— Imagina entrar en una fiesta y que tu móvil o un pinganillo monitorice y detecte en qué grupo están hablando de temas que te interesan (o de ti).
— Comentas que la inteligencia no debería monopolizarse. ¿Quién lo hace?
— Los gigantes de la tecnología (Google, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM, Tencent y Baidu), porque tienen más datos que nadie, más potencia de cómputo que nadie y los mejores algoritmos, con lo que ponen en funcionamiento la mejor inteligencia artificial del momento.
* Este artículo se publicó en el número 52 de la revista Plaza