Los tiempos que vivimos magnifican ciertas realidades que, si bien ya existían como tales, se manifiestan con mayor intensidad ante la excepcionalidad. Así ocurre, como en muchas otras cosas, con el papel de la tecnología, la comunicación y la política en la sociedad actual. En todos estos casos, la pandemia ha puesto de manifiesto que, todas ellas, resultan absolutamente imprescindibles para nuestra supervivencia, al mismo tiempo que quedan al desnudo sus limitaciones, como cualquier otra actividad humana.
Esta pandemia, de por sí desquiciante incluso en las mejores condiciones materiales y emocionales, hubiera resultado insufrible sin poder hablar con nuestros seres queridos, sin poder verlos; sin poder comunicar, a nuestro círculo más íntimo o a la globalidad del planeta (eso ya va en gustos) nuestros sentimientos y pensamientos; sin poder recibir información, ni trabajar; sin profesores, ni entretenimiento. Todo, al margen de la tecnología que nos mantiene vivos, que crea instrumentos, herramientas, medicamentos que nos salvan literalmente la vida. Pero también limitada, porque en una sociedad que, especialmente en épocas recientes, ha depositado (o ha sido inducida a tener) una fe prácticamente ciega en la tecnología, se está derrumbando el mito de su omnipotencia, y si bien la inteligencia artificial, el internet de las cosas y tantos avances tecnológicos sin duda contribuirán a comprender y dominar la pandemia, es evidente que no la pudieron anticipar, ni medir correctamente su intensidad y capacidad de expansión, ni está `pudiendo ofrecer las respuestas que, seguramente de manera injusta, le reclamamos urgentemente. En otras palabras, no es infalible, ni nos hace invulnerables, ni compensa nuestra fragilidad como especie. Probablemente, insisto, es absolutamente injusto que se exija a la tecnología tales cualidades, pero también es posible que la exigencia nazca de la propaganda previa en torno a sus infinitas bondades, sobre lo que deberíamos iniciar una seria reflexión, antes de retomar nuestro culto hacia aquélla.

La comunicación a través de la tecnología, por su parte, me transmite una cierta sensación de fraude, de alegría y dolor sometidos a sordina; una comunicación envasada, vacía, aséptica lejana e inexpresiva; insuficiente, frustrante; cuando finaliza, cierta melancolía es inevitable. Lo cual nos hace constatar algo que ya sabíamos: que el contacto personal resulta insustituible, que necesitamos incluso el simple hecho de cruzarnos con otros seres humanos, desconocidos, anónimos, repentinamente imprescindibles. Ahora cuesta entender que acudamos a sitios y acontecimientos que sabemos que van a estar abarrotados, y no es fácil decidir si lo hacemos, o más bien lo hacíamos, pese a ello o, precisamente por ello; porque el comportamiento de los otros, ancestralmente, nos ha proporcionado una información (a veces errónea) sobre lo conveniente de imitarlo, información con la que nuestro cerebro siempre ha contado y de la que ahora carece, generando un vacío que no sólo influye en nuestro razonamiento, sino también en nuestros sentimientos, especialmente los relacionados con la protección (es curioso ver cómo, en aquellas calles donde no existen comercios, nadie pasea, y no sólo por desconfianza, es que no nos resulta placentero no cruzarnos con nadie). Ahora queda por ver cómo gestionaremos esa comunicación no verbal que nos proporcionaba el comportamiento de los otros, hasta qué punto se ha instalado la desconfianza hacia los demás como potenciales generadores de un daño en nuestra salud.
Al mismo tiempo, la comunicación, o mejor, la posibilidad de comunicar cualquier cosa, sea verdad o mentira, en cualquier momento, por miles de canales, está llevando a un colapso de confianza y sobrexposición. Bulos, engaños, exabruptos, agresiones verbales constantes…contaminan, contagian odio, desconfianza y miedo. Parece que cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquier momento, amparados por la libertad de expresión. Pero cabe recordar que esa libertad no ampara la mentira, el insulto o las acusaciones falsas.
A ello sumemos la angustia por el bombardeo de datos, los malditos datos, que sacados de contexto también mienten y se ponen al servicio de quien los secciona y selecciona para su difusión. En más de una ocasión me viene a la mente un clásico de las películas americanas en blanco y negro, el testigo jurando decir “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”; no sólo debe ser verdad lo que se comunica, debe ser toda la verdad, y nada más que la verdad. Y, conocida la verdad, entonces opinemos; pero intentemos, antes de formarnos una opinión, asegurarnos (al cien por cien imposible), de que estamos bien informados, de que quienes elegimos para informarnos nos transmiten la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No soy una ilusa, ya sé que cada medio, cada persona (yo también), tienen una ideología que impregna su manera de comunicar, y que ese elemento subjetivo, en el caso de las empresas movido por intereses no siempre explícitos, selecciona qué parte de la verdad queremos ver y transmitir, sesga nuestra opinión y determina cómo deseamos influir en la opinión de los demás. Pero, al menos si reconocemos y aceptamos que estas son las reglas del juego, el juego será más limpio, y resultará menos complicado asumir que otros pueden opinar de manera diferente, así como respetar su opinión.
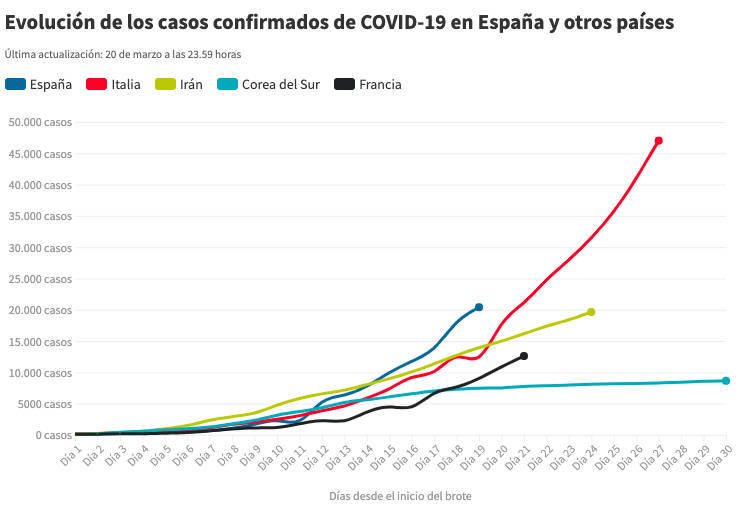
Las limitaciones de la política no son, por desgracia, un descubrimiento que podamos achacar a la situación excepcional que nos toca vivir. Al margen de la dificultad para encontrar soluciones, que no depende tanto de criterios políticos, sino científicos (tampoco infalibles ni unánimes), nuestra política está dando muestras de un alto grado de mezquindad. Tampoco por desgracia es novedoso el reprocharse los muertos (o, en otras ocasiones, apropiárselos), pero sí lo es seguir negando la evidencia: que nadie tiene la respuesta correcta (y, si la tiene, ya le vale ocultarla), que ningún país estaba preparado, que las estadísticas no son fiables, pero las de ningún país, pues cada uno (y, en nuestro país, cada Comunidad) emplea métodos distintos de recuento (y eso entre países medianamente fiables por lo que a transparencia se refiere); que son constantes los reproches e inexistentes las propuestas; que la desgracia es tan enorme que aumentar el dolor y la frustración vía crispación es, cuando menos, contraproducente en una sociedad agotada y perpleja. Pero sobretodo, que habrá que empezar a plantearse, cuando menos, un par de cosas; por una parte, una cierta soberanía productiva en relación a productos de carácter básico relacionados con la salud cuyo abastecimiento ha quedado demostrado que no puede dejarse a las leyes del mercado, al igual que ya se hace con la alimentación y otros sectores estratégicos.
Por otra parte, y ojalá fuera un descubrimiento, que debemos revisar nuestras prioridades colectivas, y, de la misma forma que disponemos de un ejército preparado sin necesidad de formarlo improvisadamente ante una necesidad (qué gran invento, la UME, busquen su origen), dispongamos de investigación formada y dotada de recursos materiales y humanos (reconocidos y remunerados dignamente) para, al menos, desarrollar su talento a medio plazo sin estar sometidos a la presión de la emergencia. No, no me estoy uniendo al equipo del Capitán a posteriori; que el mercado no es capaz de responder siempre de manera correcta a las necesidades humanas, que la sanidad pública fue desmantelada sin escrúpulos en muchas comunidades y que la investigación es maltratada en nuestro país, y mercantilizada en otros, es una realidad denunciada en tantas ocasiones que holgaría la repetición, si no fuera de temer una potente amnesia al respecto pasada la angustia inicial por la pandemia.
Irene Bajo García es profesora de Derecho del Trabajo, investigadora del Instituto de Estudios de Género, directora de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad Alicante y vicepresidenta del Patronato de la Fundación Caja Mediterráneo.





















