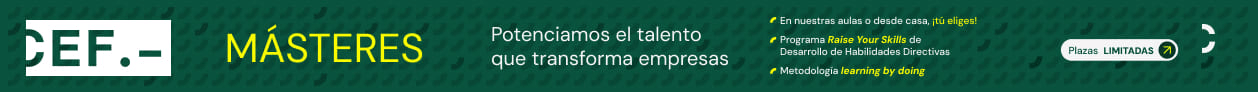La nave de los locos / OPINIÓN
Aquarium o cómo arrimarse a los buenos

 Vista de la cervecería en la Gran Vía Marqués del Turia de València
Vista de la cervecería en la Gran Vía Marqués del Turia de ValènciaMenos mal que nos queda Aquarium para frecuentar a la gente bien de València. Es mucho más que una cervecería con motivos marinos; es un refugio para quienes creemos que la vida es señorío y estilo. Siempre que puedo, voy a tomarme un martini y aprendo de las clases altas
Ya estamos todos. Faltaba Borja, que se retrasó en volver porque tuvo un pequeño problema con su barquito en Jávea. Borja ha regresado hecho un gitanazo, con un moreno de mar que sólo se consigue tras muchos días de navegación. Suele venir a tomar el vermú a la cervecería Aquarium a última hora de la mañana. Yo, que ando un poco tristón por el final de las vacaciones, prefiero pasar por aquí a media tarde, a la hora de la merienda, una costumbre pequeñoburguesa que me encanta.
Hoy ha salido un día otoñal. Podía haberme sentado en la terraza, pero lo he hecho dentro, en una silla situada al lado de una de las dos puertas. Es una silla de madera, con el asiento de cuero verde, que de tan pequeña parece que estuviéramos en una guardería y no en un bar que imita el interior de un barco. Sentado casi a ras del suelo, uno observa la vida de otra manera, con humildad sobrevenida. Una silla tan menuda te baja los humos colocándote donde te mereces. Por mucho que finjas, siempre serás un extraño, un advenedizo y un intruso en este local frecuentado por la burguesía del Eixample en València.
Esta tarde me he vestido con lo mejor de mi armario: pantalón de pinzas azul marino, camisa blanca de algodón con las mangas remangadas, pero sin llegar al codo para no ser confundido con un falangista o un comunista de Podemos, y unos mocasines marrones comprados en las últimas rebajas. Le he pedido un martini a Roberto y he comenzado a leer el diario monárquico. Trae la exclusiva de que el presidente del Senado ha plagiado en su manual de filosofía. Habrá tomado como modelo al presidente maniquí. En España todo lo que no es tradición es plagio, según nos recordaba don Eugenio d’Ors.
Por supuesto, la clientela de Aquarium, formada principalmente por señores maduros y damas enjoyadas y en ocasiones con el pelo cardado, no tiene el mal gusto de hablar de política. Sus prioridades vitales son otras. Eso se lo dejamos a los profesores asociados de la Universitat de Valéncia.

Un matrimonio como Dios manda
Mientas apuro mi martini, llega una familia bien de las de toda la vida. Un matrimonio como Dios manda, acompañado del abuelo y dos hijas adolescentes. Estas cachorras de la élite, que comparten melena larga y rubia, llevan suéter blanco con el escudo de su colegio privado y bilingüe, falda escocesa, calcetines azules y zapatos negros. La mayor no se despega del móvil —diez veces más caro que el mío— y de cuando en cuando se recoge el pelo dejando ver su pulserita rojigualda.
Estoy en mi salsa, como un niño que estrena zapatos. Un producto de la clase media apaleada como yo, oriundo además del interior peninsular, se codea con la flor y nata de la sociedad de aquí: rentistas, propietarios agrarios, abogados, empresarios y toreros retirados. Lo curioso es que hay días en que doy el pego y no se me nota demasiado mi extracción social. Además me ayuda que todos hablen en español, único idioma en el que me manejo.
Ojalá nunca desaparecieran sitios como Aquarium. Valencia ha perdido demasiados locales con solera: Balanzá, Barrachina, Lauria, Bimbi, el antiguo Congo…
Cada vez que abren la puerta giro la cabeza con la esperanza de toparme con el emprendedor Vicente Boluda, o con el maniobrero Federico Félix o, ya puestos, con el cortés Rafael Aznar, uno de los escasos dandis que nos quedan en la capital. Pero se ve que a estas horas de la tarde (son las ocho) ya se han retirado a sus casas.
A mis amigos de Aquarium los oigo hablar de viajes, negocios y fútbol (¡Marcelino, descansa en paz!). Esto me eleva sobre mi existencia de hombre gris. Una señora con pinta de Aramís Fuster charla con otra sobre la inminente gota fría. Están asustadas por lo que anuncian los agoreros del tiempo. Meriendan un triste café con leche. Mientras las veo reírse y aprecio sus labios inquietantes e inusualmente gordos, pienso que ojalá nunca desaparecieran sitios como Aquarium. Valencia ha perdido demasiados locales con solera: Balanzá, Barrachina, Lauria, Bimbi, el antiguo Congo...
Vivimos en una ciudad demasiado parecida a las demás, en la que han proliferado restaurantes, bares, cafeterías y sobre todo panaderías que parecen concebidas por el mismo diseñador de escasa imaginación. Son locales modernos, insípidos e inodoros, los mismos que se pueden encontrar en Valladolid o Cuenca, sin personalidad ni distinción.
Somos una gran familia conservadora
Vengo a Aquarium precisamente por su singularidad, pero además porque es uno de los pocos bares en los que los camareros llevan chaqueta y corbata y te tratan de usted, y los clientes no se arrepienten de votar a las temibles derechas. Somos como una gran familia conservadora. Desde 1957, año en que fue fundado, sólo se han contabilizado ocho clientes de izquierdas, en su gran mayoría socialdemócratas tibios. En esta cervecería, abierta en el corazón de la Gran Vía Marqués del Turia, me siento un ser superior como Florentino. Imagino la de fortunas que se habrán acodado en la barra de madera para que Germán —otro estupendo camarero— les sirviese un espléndido cóctel.
Recuerdo cuando mi padre, sin haber leído el Lazarillo, me aconsejaba: “Francisco Javier, tú siempre arrímate a los buenos”. Y en ello estoy, viniendo siempre que puedo a Aquarium para que se me pegue algo de las clases altas de la ciudad. En este tiempo he aprendido modales y hablar con un ligero tono nasal.
Al salir a la calle, la vida es de un color pardusco que anticipa el otoño. El suelo, lleno de flores muertas, sigue sin barrer. La culpa, obviamente, es del iaio Ribó, que debería cuidar más los barrios que marcan la diferencia en esta capital.

 Vista del interior de la cervecería Aquarium en València
Vista del interior de la cervecería Aquarium en València