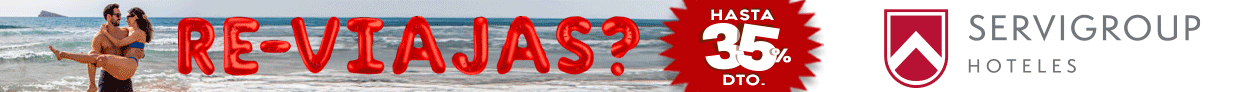covid-19 / OPINIÓN
Bitácora de un mundo reinventado (día 14º)

 Foto: TIMUR SAGLAMBILEK/PEXELS
Foto: TIMUR SAGLAMBILEK/PEXELSAyer bajé del coche y tiré las zapatillas a la papelera del garaje. Luego descubrí que no las llevaba puestas cuando estuve en ese domicilio. Subí al ascensor en calcetines y crucé el dormitorio medio desnuda de camino a la ducha; aún así no despertaba sorpresa. La mirada de mi marido era de un perezoso asombro. Escepticismo templado. Su cara decía todo puede pasar estos días. Volvió a su lectura. Le dije que una paciente mía había dado positivo y al oírlo apartó el libro despacio, se quitó las gafas, soltó un par de tacos atenuados.
Mi nueva condición de apestada no me aleja ni un centímetro del barullo familiar, no me libra ni siquiera del súper. Quizá es porque él también es médico y funciona con la noción de probabilidad. Hace varias semanas que nos movemos dentro de ese paradigma. Nos decimos "si no lo tienes ya te falta poco. Lo has pasado sin darte cuenta".
Por eso no entiendo esta nueva histeria que me hizo montar un tenderete en la cocina con la esterilización de todos mis bártulos. Un compañero al que hice el pase de guardia la despertó con su pregunta acerca de Riesgos Laborales. Me animó a comunicarlo al coordinador, que activó el protocolo. Toda la tarde esperé la llamada del departamento en una centrifugadora de recuerdos, ¿realmente entré con el anorak o lo dejé en el coche? ¿Toqué el picaporte? No lo toqué, la paciente se acercó a abrirme porque yo estaba paralizada delante de la puerta, ¿se acercó demasiado? Cuando me llamó la doctora de Riesgos Laborales me oí toda la cacharrería que le digo yo a mis pacientes: "Es normal sentir tal, pensar cual…". Un encanto de mujer, pero me sentí un poco timada. Además soy tan poco original, todo dios entra en bucle con sus fallos y sus dudas, se mortifica con el miedo al contagio de su familia, deja de dormir. Hoy también me siento divinamente, pero si me dejo llevar por el pánico acabaré zampándome otro blíster de zolpidem, como los primeros días. Nada de pruebas si no tengo síntomas, me aseguraba la doctora. Debería estar contenta de estar al otro lado del rango prioritario. Control de temperatura tres veces al día. Bajo al súper y olvido comprar un termómetro; estos son los bandazos que doy yo con mi miedo.

Termina una semana densa de trabajo y no he dado abasto con las llamadas. La emprendo con mi móvil, desde casa. Sigo con mis antenas la lenta marea que erosiona la personalidad de mis pacientes también en sábado. Hoy inicio mi "por-fin-amiento" y nos prometimos en casa abrir una botella de vino, pero la noticia que traigo enfría las ganas.
Cuatro paredes. Dos adolescentes. Un marido. Un perro. Una señora que sólo vendrá dos o tres días. Ahora voy a saber lo que se siente. Pronto descubro que se parece demasiado a mis jornadas locas y que las tres novelas que quiero acabarme seguirán mirándome de lejos en la mesilla.
Una tormenta con gran aparato de ruido desfila por las azoteas y se aleja enseguida. Recojo a toda prisa la pequeña colada. Intento convencerme de que he elegido yo esta paz de ventanas abiertas al rumor de la lluvia. Miro el parque de reojo y busco con el olfato el césped crecido y esponjoso. Me falta algo. Los saltos de Noa entre los setos. El tacto cercano de la primavera. El caminar atento para no pisar los caracoles que salen a probar el barro entre las pérgolas.
"Abre la mano", me dice el pescatero. La extiendo vacilante, con pocas ganas de recibir obsequios de una mano extraña. El hombre deja caer un par de cáscaras blancas, ovaladas e idénticas como piedras de catarata, y me asegura que debo guardarlas porque "traen suerte". La cabeza de la corvina las lleva dentro, cabeza "dorada" según los italianos. "¿Suerte para el Covid?", indago. Se encoge de hombros y ríe por encima de su máscara, que ha dejado caer bajo la barbilla porque no la soporta, es un presumido y le saca orejas. Le pregunto acerca de esa leyenda de los pescadores italianos y pronto me estoy arrepintiendo, extiende su ignorancia sobre los lomos de mi corvina con una boca que se me antoja ya más grande que la cabeza del pez, amplia y baboseante como la de un mero. "Búscalo en go-gle", sentencia. Y le pido que se ponga bien la mascarilla. Están bien, todos bien ─responde a mi cortesía─. Ningún empleado ha sufrido baja. Navegan ya a velocidad de crucero, como nosotros en la consulta. Examino mis dos lentillas calcáreas mientras el hombre cierra mi pedido y decido tirarlas cuando doble el siguiente pasillo, pero no lo hago. Se quedan a vivir en mi bolsillo, junto a la lista de la compra ordenada por categorías.

¿Quién puede renunciar a la superstición estos días? Estábamos ya en tiempo de populismo, ¿nos deslizaremos ahora a la superchería? La salud mental requiere ahora más celo que nunca, pero ¿a quién le va a quedar aliento para atenderla? ¿Cuándo se abre nuestro turno? ¿Antes o después de cantar victoria? Asistimos al vacío desolador de una guerra silenciosa y un triunfo sin vítores. ¿Hay ya fecha para descorchar esa botella?
En esta, la tercera ola, el tercer ciclo de azote que es el trauma, no va a existir un disparo de salida. Tampoco entrenadores ni equipos. Partimos de un paradigma cartesiano bien afincado según el cual la mente vive en un ático con puerta de servicio y el resto de los pisos albergan órganos pulsantes, vitales, bien comunicados con la entrada principal. Somos un conjunto de tejidos. El alma para los filósofos, sentenciaron los científicos del XIX en su embriaguez ciega. Se atomizó la atención de cada fibra, se alargó la galería de especialistas. Yo suelo divertirme imaginando títulos para mí, multiplicándolos: emocionóloga, traficante de inflones, desfacedora de entuertos, basurera emocional, psicoarreglista, etiquetadora social, escuchóloga, consejista.
El campo de batalla está lleno de cadáveres pero nadie tiene dónde ir a capturar la escena, a llorarlos. Hay unas cifras, sí, pero el contador sólo enseña la velocidad menguante de un triunfo flácido. Inconcreto.
En Mones com la Becky, el sobrecogedor documento del desaparecido Joaquim Jordá, dos pensadores abrían la cinta con una certera distinción entre el zoos y el bios. Arrastramos una vida animal, un zoos, desconectada de la vida con sentido, el bios. En salud mental rondamos a menudo esta dicotomía, actuamos de bisagra, de pegamento. Atendemos la ética entre una vida y otra. ¿Merece la pena encerrar a esta persona en contra de su criterio porque ha decidido acabar con su vida? ¿Quién soy yo para decidir la facturación de un cuerpo acicalado y limpio si le he privado de su libertad?
¿Para qué hemos salvado el cuerpo si ahora no lo dotamos de un sentido nuevo?
Rosana Corral-Márquez es psiquiatra y escritora