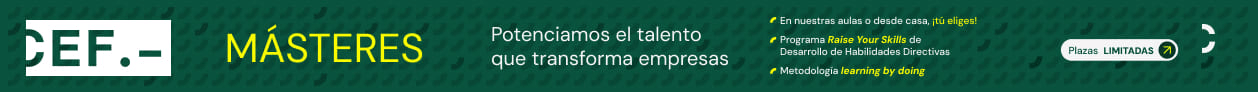covid-19 / OPINIÓN
Bitácora de un mundo reinventado (día 22º)

 Foto: EVA MÁÑEZ
Foto: EVA MÁÑEZNiños
El mundo está de estreno. Cruzamos el césped levantando las rodillas y contemplo asombrada el cuerpo espigado de mi hija: ella también ha doblado su talla. Todos los seres del reino animal y vegetal parecen haber sufrido un crecimiento tumoral, los tallos tienen un aspecto mutante, apto para una película de ciencia ficción. Me observo. Quizá sea yo la que he menguado con el confinamiento.
Bicis lustrosas, patinetes, balones que dibujan parábolas alegres y activan carreras atropelladas, choques de manos. El parque es una enorme fiesta infantil y yo me debato entre la celebración y el miedo. Un día de Reyes ectópico con cielo vibrante y resplandor en las caras de los pequeños. Los grupos se esquivan, las mascarillas no abundan, muchos las emplean de modo creativo, las soban, las guarrean, alguno la lleva colocada sobre la gorra de béisbol. No parece que la policía vaya a multar a nadie y yo me pregunto cuál va a ser el próximo meandro de la curva. Los locales serpentean entre nosotros con sus vehículos lentos y una expresión insondable tras la mascarilla, un agente delante y otro detrás.
El sendero de corredores es todo nuestro, sólo una chica nos adelanta con sus mallas fosforescentes. Parece adentrarnos en el mundo de Oz, en cualquier momento cantaremos una canción melosa y bailaremos con criaturas fantásticas que nos salgan al paso.
En el límite de nuestro kilómetro aparece la amiga de mi hija. Echan a correr, alargan las manos, frenan cuando están a un metro. Sus cámaras han grabado el trote precipitado del encuentro; todo movimiento de hoy merece honores. Dan saltitos sobre sí, se examinan mutuamente las mascarillas. Apenas dicen nada, se lo han dicho cada día por la cámara del móvil.

La perra les ladra, siempre es la primera en absorber sobresaltos. A primera hora ha catado ya el césped crecido y ha dejado surco en las praderas. Las fotos que me enviaba Rafa enseñaban un hocico hundido en una balsa verde, la embriaguez de su bulbo olfativo. Y unos restregones de patas en alto que eran un canto a la libertad.
Hay un festín de olores cítricos, brillantes y delicados. Me pregunto si los parques urbanos no deberían quedarse para siempre en este estado salvaje. Los cortacésped deberían aparcarse y los jardineros reciclar su jornada en trabajo social. Esta pandemia nos ha enseñado dónde nos lleva la mano que intenta domesticar la naturaleza.
Olvidados
Despedimos a la amiga y la niña me sigue en silencio. "Es triste tener que irse…", rumia para sí. Acostumbrada a una madre que le pregunta cada rato cómo se siente, atiende mi curiosidad y camina delante de mí, ofuscada, se quita la mascarilla.
Alcanzamos el último puente y la congoja de Rocío se corta de pronto. Dos colchones gigantes cercados por carritos de súper, cajas, mantas, bultos. La humedad bajo el puente saca manchas oscuras a la caliza, hay un sinfín de botellines de cerveza en los recovecos. Interrumpo mi charla, sujeto firme a la perra.
Alguien lleva confinado más de un mes en su perímetro de basura y olvido. A principios de mes, Intermón Oxfam alertó de que la pandemia dejaría en la cuneta a 500 millones de personas si no se aprobaban medidas urgentes de rescate.

En nuestro reino de Oz, entre avenidas lustrosas, perros y niños que pisan hoy de nuevo su futuro, hay islas en las que se hunde irremediablemente el cuarto mundo. No hemos abierto hoy sus días. Pienso en las historias de mis pacientes en el barrio social, en los que viven de la 'rebusca', de la chatarra, del mercadito ambulante. Pienso en femenino, en cuidadoras sin papeles, en las maltratadas, en las okupas. En analfabetas digitales a las que las trabajadoras sociales no pueden gestionar ayudas porque la burocracia las devora. En las que no tienen tampoco saldo para una llamada que acaricie, que diga su nombre, que las haga sentir visibles.
Adolescentes y futuros médicos
Mi hijo, a sus diecisiete, no ha caído en el lado agraciado del sorteo. Pregunta a su hermana por el paseo, ya se ha cansado de indagar por qué él no puede ver a sus amigos.
Como todos los adolescentes, había levantado ya su mundo en las redes, en un confinamiento voluntario. Estas semanas ha expandido sus posibilidades. Participa en juegos online, seminarios, clases, chats y rutinas de gimnasio. Por fin duerme todo lo que pide su ciclo vital, pero el descanso no le ha dulcificado el carácter.
Se prepara para el ingreso en medicina. Cuando no estudia mata píxeles con sus amigos, desembarca en una playa de la Guerra Mundial, plagada de nazis virtuales. Le embarga la batalla.
Entro en su cuarto y le irrita siempre mi interrupción, sea de la toma de Berlín o de un intrincado problema de mates. "Médico, mamá". Hace unos cuatro años que lo dice. Antes de eso sólo le oíamos recitar los nombres del armamento aliado o los modelos de la Luftwaffe. Llegué a pensar que había elegido las clases de alemán sólo por eso.
Si no llega a ser por el virus, yo nunca habría asociado la sanidad con el ejército. Es cierto que la disciplina. Cierto que la jerarquía, que la lucha contra el cansancio, contra la dispersión. Que la muerte, cierto también. Pero sólo ahora sondeo el momento en que el cerebro de mi hijo hizo el trasvase entre una vocación y la otra y me asombro de que supiera de esta guerra antes que yo. Su padre, médico también, no tiene inclinación para los desfiles ni las banderas. Igual que yo, de joven tenía ya la mezcla más común para este oficio; curiosidad científica e inquietud absorbente por el sufrimiento humano. La medicina nos robaba las horas, nos succionaba más allá del sobresfuerzo.

Él no lo ha visto. Sólo recuerda vernos llagar a casa quejándonos del goteo de recortes. Sin embargo, este año la medicina nos ha militarizado a todos. La nota que piden para entrar en la facultad es de vértigo. Mucho antes del Covid ya pusimos esa cifra en el objetivo y empezamos a aguantar la respiración. Universidades nacionales e inglesas, campus privados y públicos. Becas. Préstamos. Tutorías. Pruebas. Ahora veo claro los galones.
"Esto no es un trabajo…", le digo. Lo he sacado de una película donde un adjunto se lo dice a un residente tan romántico y desaliñado como mi hijo (Hippocrate, de Thomas Lilti). "No es un trabajo, hijo, es una maldición".
Mañana me harán por fin la prueba. No es por la paciente que visité y dio positivo, le aclaro, es por protocolo, nos la hacen por fin a todos. Miro la congoja disimulada de mi hijo, sus movimientos centrípetos, su falta de garbo, y me sale la gallina que llevo dentro. Me siento al borde de su cama como he hecho tantas veces y le vuelvo a preguntar si lo tiene claro. Lo imagino envuelto en una bolsa de basura explorando gargantas radioactivas, diciendo "abra Usted más la boca". Pero pronto me veo a mí misma metida en un monólogo inútil. "Quiero ayudar a la gente y ya está. Déjalo de una vez".
En estos días de confinamiento está taciturno, habla poco, se hace imposible calibrar su estado de ánimo. "Pues qué voy a pensar, mamá, que la Sanidad española es una mierda".
Rosana Corral-Márquez es psiquiatra y esccritora