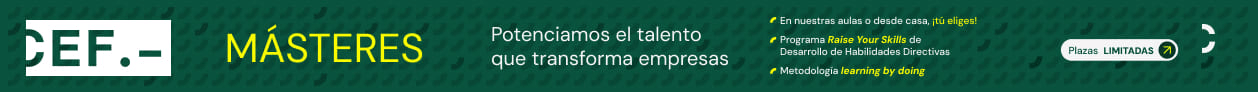Covid-19 / OPINIÓN
Bitácora de un mundo reinventado (día 38º)

 Foto: ÓSCAR J. BARROSO/EP
Foto: ÓSCAR J. BARROSO/EPHay un Madrid-Barça en el gremio sanitario que no debería serlo: Primaria versus Hospitalaria. Mejor dicho: especialista o cabecera (adivinen Ustedes quien es el eterno campeón). Los psiquiatras, gustosos de colocarnos en el lugar del que pierde, estamos siempre en medio. Un puro incordio. Garantizamos así el tradicional objetivo de la salud mental, que viene ser algo así como llevarnos guantazos de los dos lados y no ganar nunca nada. Un lose-lose que nos macera desde hace un largo siglo: para el enfermo mental no ha de quedar nada.
Ya casi no hay residentes que elijan psiquiatría. Especialistas "de cabecera", carecemos del glamour de un neurocirujano y formamos parte de la familia del enfermo durante décadas. Los vemos languidecer. Nos contagiamos de su ruina. Nunca llegamos a la Primera Línea.
Se alarga estos días el galimatías burocrático acerca de quién debe proveernos de material básico: mamparas, mascarillas, hidroalcohol, tabletas, videocámaras. ¿Primaria? ¿Especializada? Hemos sido nosotros quienes hemos querido estar pegados al enfermo, se nos reprocha, lejos del hospital. Perdimos el origen. La razón es que el paciente no quería vernos cuando empezó la cosa, allá por los ochenta, y nos metimos como polillas entre despachos de ambulatorio. Que nos tengan a mano, fue el mandato. Echamos el lazo al paciente, nos lanzamos a la calle a por él, a veces en el centro de un disparatado safari.
Pero seguimos siendo el polizón de la nave entre los colegas. Un año se averió la calefacción del centro de salud mental ubicado en la azotea (siempre somos la azotea) y fue largo dar con el servicio de mantenimiento responsable. Supe entonces que sufríamos una indefinición pareja a los repartos del seguro de casa: continente y contenido. Éramos especialistas (contenido) en un centro de Primaria (continente), ¿quién debía arreglar los radiadores? Pasamos semanas sin quitarnos el abrigo en los despachos. Tengo entendido que en los teatros públicos de Uruguay un funcionario cubría el telón a la subida y otro a la bajada. Una misma tarea puede ser extravagante y bicéfala.
La Primaria, erosionada durante décadas, vive estos días un esplendor efímero con la contratación de médicos y enfermeras para el rastreo epidemiológico. El paso a la fase 1 dependía de ello. Pero nadie va a ver una cara nueva frente al suicida o el brote agudo. El loco no mueve la economía, la estampa del que salta al vacío sólo se vio ligada con la bolsa de Nueva York en aquél lejano crack del 29. "Como vuelva a oír lo de que quiero morirme, ¡la que me querré morir soy yo!", disparo frente al teléfono creyéndome sola. Pero mi compañera de Primaria me ha oído y se compadece. El chaval de las PCRs (médico recién licenciado que ha firmado hasta julio) me ayudará con las llamadas cuando pasen dos semanas.
Mañana de perros. Aire limpio y veraniego, pijama blanco al aire, sin bata. Arreglo una agenda exploradora y me planto con la enfermera en el primer domicilio. Ya habíamos sido avisadas de que Boss, el perro, no debía escapar de la verja, pero pronto me descubro persiguiéndolo por el descampado e intentando amarrarme a sus lanas. La señora sufre demencia y olvida cada vez las instrucciones de la hija con el animal y la puerta. Después nos dividimos. La enfermera se queda los depresivos, yo los TOC. Dos chavales obsesivos con las manos en carne viva que no se conocen entre sí pero les une un mismo cepo. Examino la mano del primero, la lejía ha esculpido un mapa de escamas, planicies y retículas, el miedo ha mordido su epidermis estos meses. Aún no he mandado la foto de sus dedos a su médico cuando suena el teléfono porque el depresivo está grave: letargo de melancolía en el salón de persianas echadas. No acepta las pastillas, las inyecciones, las ambulancias. No me lo dicen sus ojos de carta de ajuste pero sé que desea morirse. No lo hará mientras la depresión lo mantenga amordazado, silente y detenido en la habitación oscura donde permanece horas de pie, ajeno al jolgorio de los nietos. Llamo al hospital, vetan el ingreso, para variar no hay cama. Me despido y descubro al perro que esta vez no ladra en la verja, la mujer me explica que también esperan al veterinario: sólo es un saco de carne y pelo de quince años. Lanzo un último vistazo y me llevo el tórax jadeante del animal. En el coche la emprendo con el hidroalcohol, pero mi superioridad de humana joven languidece pronto. Soy el perro. Todos somos el perro. A las diez espabilan al marido y a las doce alivian al perro. ¿Soy también un cancerbero y no lo sé? ¿En qué dirección dirijo mis remos? La enfermera ha estado a punto de inyectarle un bolo de morfina al animal, me escribe, casi se muere de pena.

Interesante esto de elegir la liga del fracaso. Conduzco hacia el último domicilio preguntándome el origen de mi tozuda atracción por lo irremediable. Me fatigo entre amenazas de derrumbe, apuntalo almas con los dedos, vivo con un científico que hace ciencia en un país de pergaminos y me empeño en publicar una novela en tiempos de pandemia.
El segundo chaval del TOC está mejor, apuntaré al equipo en la sesión, porque ha tardado veinte minutos en sentarse conmigo y antes del Anafranil eran cuarenta. Si pudiera venir a diario iríamos ya por los cinco. Este trabajo es inmenso y dotado de recursos llevaría a las personas a viajes kilométricos. Un equipo bien dotado puede enderezar la vida de un joven como él y toda su parentela. Su madre coloca con diligencia el papel de cocina en su asiento y yo vigilo mis gestos, tocar cualquier cosa supondría la debacle. Sonríe porque pertenezco a su paisaje, una más de sus costumbres, no porque haya ganado el pulso a la "cabrona" (la enfermedad). Sufre de forma feroz, una ducha de las suyas puede durar siete horas. Carece de movilidad reducida, pero la última vez que fue a un concierto su padre tuvo que cogerlo en brazos para bajar las escaleras: escalones que no muerden, pero como si lo hicieran. Las heridas invisibles tiran fuerte hacia abajo. "Preferiría un cáncer", admite, y no gasto saliva en desmentirlo. Yo también me lo pediría.
Me entran ganas de recomendarle un libro: De qué dolor son tus ojos. Noah Higón, militante y sufridora de las enfermedades raras (sufre siete de ellas), ha inventariado en él un recetario de resistencia al dolor. Pero callo. Es el libro más luminoso que he leído en los últimos tiempos. Ayer la entrevisté para el Culturplaza de este jueves y encontré una joven sentenciada y "bestialmente viva", como ella se define, medalla de oro en las Olimpiadas Mentales. El futuro al que se enfrenta mi paciente sólo es un montón de escombros donde el corazón bombea un organismo lustroso que no sirve para nada. No necesitamos una vida turgente si no hay una mente a salvo para guiarla. ¿Algún día seremos Primera Línea?
Rosana Corral-Márquez es psiquiatra y escritora