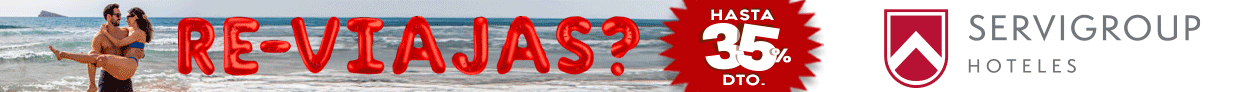NOSTÀLGIA DE FUTUR / OPINIÓN
Élites sin respuestas

 Foto: Foto: David Zorrakino / Europa Press
Foto: Foto: David Zorrakino / Europa PressMarzo nos cayó encima y, desconcertados, pero también con moderada esperanza, nos refugiamos en la cubierta frágil de lo público. El viejo elefante era la respuesta en una encrucijada entre el control o la libertad, la policía de barrio o el apoyo mutuo, las reglas férreas o la responsabilidad personal. Hemos visto todo el músculo de esa compañía de seguros con armas que es el Estado, con sus pólizas y sus pistolas.
Los distintos sectores de la sociedad vieron -vimos- en este terremoto la oportunidad de confirmar aquello que ya sabíamos: fue el momento del regreso o la muerte del coche, de la suerte o la decadencia de la ciudad, de la demostración del éxito o el fracaso de determinadas políticas. Solo estuvimos de acuerdo en no estar de acuerdo aunque durante varias semanas cantásemos juntos y aburridos Resistiré.

Ante la falta de imaginación los gobiernos miraron al pasado, muy al pasado. Enfundados con metáforas bélicas recordaron el New Deal, o al Plan Marshall. Una guerra que no había destruido nada físico requería una reconstrucción singular. Pero se desempolvaron oxidadas soluciones a problemas viejos, sin estar seguros de cómo funcionan esos cacharros enchufados en el mundo de hoy en día. Aún no lo sabemos, pero podemos intuir que hacer todavía más quilómetros de AVE, o demás repuestas infrastructuristas, no es la solución más innovadora a los problemas que asoman.
Cada sector económico fue pidiendo a gritos unos litros más de una gasolina racionada que no iba a llevarlos demasiado más lejos, bailándole el agua a un keynesianismo del que de puertas a dentro se seguían mofando, pidiendo el trozo más grande del pastel en un juego de suma cero. Tocando como la orquesta de un Titánic llenándose de agua, pero esta vez en forma de una charanga en cada barco al son de ERTEs e ICOs.
En las torres de marfil, desde las que se miró con condescendencia la victoria de Trump y celebró la restauración de Biden, se burlaron del Brexit de Johnson que los camioneros atrapados en Devon han experimentado de manera explícita. 2020 ha sido también el año de la reconstrucción de los bordes, las separaciones, las fronteras. Se criticaron las respuestas sin escuchar las preguntas. Lo que podría haber sido una tremenda cura de humildad para muchos, temo que generó todo lo contrario.

Lo viejo se resiste a morir. Lo nuevo no ha nacido todavía. Esperamos a los monstruos que predijo Gramsci, mientras los problemas estructurales han seguido ensanchándose. 2020 ha pisado el acelerador, amplificando y poniendo luz clara en problemas que negábamos. Aunque tuvimos que centrarnos en lo urgente, que esta vez también era lo importante, la financiarización de nuestra vida en común seguía a pasos de gigante y en plazas lejanas se frotaban las manos. La desigualdad en todas sus formas se ha ido reproduciendo de manera viral.
Sin duda hay razones para la esperanza y hemos visto cambios que ojalá sean a mejor: una relocalización de la economía, la posibilidad de reducir nuestra huella en el planeta, una consciencia de interdependencia, la salud cómo bien común.
No obstante, si tuviera que buscar un título para la serie de episodios que han dado forma a este año, o más bien lo han deformado, sería el de ‘élites sin respuestas’. Élites sin respuestas ante una sociedad fragmentada.