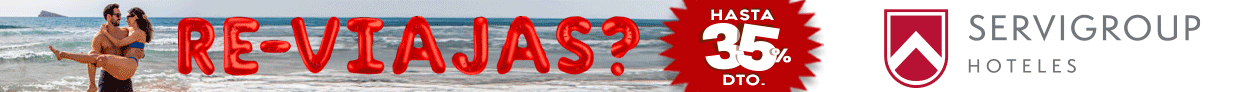la nave de los locos / OPINIÓN
Estampas estivales

 Un grupo de turistas, en el mercadillo de Santa Pola en julio. Foto: Javier Carrasco
Un grupo de turistas, en el mercadillo de Santa Pola en julio. Foto: Javier CarrascoEn el ecuador del verano hagamos un primer inventario de los momentos vividos. La realidad da para escribir mucho. La primera visita al callista, el regreso al IVAM, usuarios de Metro que viajan sin billete, los diarios de Chirbes, todo vale si se sabe mirar el revés de la anécdota
Regreso a comer a casa. Es la una y media de la tarde. 31 grados a la sombra. En un edificio en construcción, un obrero canta “Y viva España”. Le saludo con el pulgar en alto (con el pulgar, no con el brazo). El hombre alza una mano al verme. Lleva el torso desnudo y se protege del sol con un sombrero de paja. Tendrá más de sesenta años. Sigue cantando: “Que viva España, la vida tiene otro sabor, España es la mejor”. Tararí, tararí. Este infeliz desconoce en qué país vive. A la vuelta del verano, con la Ley de Memoria Democrática ya en vigor, la policía de Marlaska lo detendrá por escándalo público. Es probable que también lo multen. España, Manolo Escobar, flamenco, caspa, Franco. El círculo se cierra.

No sé por qué he vuelto a esta clínica del centro de València. Hace dos años estuve aquí para revisarme las manchas y las verrugas de la piel. Entonces el dermatólogo me pareció un mercachifle. Supongo que lo he hecho por comodidad. No conozco a otro. De repente aparece por la puerta y me saluda efusivamente, como si nos conociéramos desde niños. Esta vez me ofrece la mano y no el codo. En la consulta no veo ningún instrumento relacionado con su especialidad. Hace que me desvista de media cintura para arriba. Comienza hablarme del volumen, el color y la evolución de las manchas, de cuáles son cancerígenas y cuáles no. Exactamente como hace dos años. Todo está bien, me dice este relaciones públicas metido a médico. Rehúsa quemarme alguna verruga. Me receta unas pastillas carísimas y queda en verme en octubre. No haré ni una cosa ni la otra. En la clínica no admiten tarjetas, sólo efectivo, como en 2020. Saco 50 euros de la billetera y pago. Si algún inspector de Hacienda me lee, que tome nota.
Visita a la librería de mis amores. Al pagar me atiende una dependienta de apariencia andrógina. Me atrae y no sé muy bien por qué. Conato de pensamientos turbios. En esta ocasión me habla en castellano. Es muy alta, y delgada. Me llevo los diarios de Rafael Chirbes. La boca se me hace agua, como un niño goloso de literatura. Estoy deseando llegar a casa y ponerme a leerlo.
Mi primera vez en el podólogo
Es la primera vez que voy al podólogo. Ya era hora. Me han advertido por wasap de que si les doy plantón sin avisar, tendré que pagarles 20 euros como compensación. El mundo cambia, no siempre a mejor. Me toca una joven veinteañera. Va razonablemente tatuada. Le aviso que soy un primerizo en estas lides, además de miedica, como casi todo hombre en estos casos. Hablamos de mi dedo en garra. Estoy muy orgulloso de él: me libró de hacer la mili. Por una vez engañé al Estado español. En la intimidad han elogiado mis pies: dicen que tengo pies de geisha (calzo un 41). La callista hace su trabajo con esmero y profesionalidad. Para ser la primera vez, no me he portado mal, le comento. Asiente. Me cobra 25 euros, un precio razonable en un tiempo en que casi todo el mundo te sablea. Salgo de puntillas de la clínica, andando con la ligereza de una bailarina en el teatro Bolshoi.

En la fachada del Ayuntamiento de Santa Pola hay desplegada una gran bandera de España (lamento llamar a mi país por su nombre). La alcaldesa conservadora ignora, como el albañil ingenuo, los peligros a los que se expone. Si fuera la bandera arcoíris, todos estaríamos contentos. Pero la bandera de España —la bicolor de Franco, la monarquía y la I República— es motivo de controversia, divide más que une, puede alentar protestas contra el Gobierno benemérito. Una enseña enorme como la que cuelga de ese edificio oficial es una provocación. Retírese o hágase más pequeña. Es un consejo que le doy, doña Loreto, si no quiere meterse en líos. Las autoridades estatales —que, como es sabido, están por encima de la Ley— pueden disolver una Corporación local si así lo juzgan conveniente, sin importar la razón ni el pretexto. Una bandera de España es para ellos como una ristra de ajos para Drácula.
Benidorm ‘privatiza’ su playa más conocida
Hablando de Drácula, no estaría mal que el alcalde de Benidorm, también conservador, propusiese el hermanamiento del municipio con Transilvania. Los turistas que llegan a la ciudad alicantina son como Keanu Reeves antes de recibir el mordisco de una vampiresa cañón en la película de Coppola. Los sufridos turistas pagan por todo, especialmente por el uso de espacios públicos. Si quieren aparcar en el centro, habrán de hacerlo en la omnipresente zona azul. Si quieren bañarse en la playa de Levante, les será más fácil alquilar una hamaca y una sombrilla que encontrar un palmo de arena gratis. La mitad de la playa ha sido privatizada de facto. En esto Benidorm, tan dinámica y vanguardista, imita a los italianos. Santa Pola, menos abierta a las corrientes modernas, aún considera las playas de dominio público.

Sábado por la mañana en Valencia. Poca gente por la calle. Visita al IVAM. La entrada es gratuita. Aconsejan iniciar el recorrido desde la planta alta. Nos espera una exposición de Ignacio Pinazo, que acaba gustándome mucho. La relación de sus pinturas y dibujos con los espacios públicos y las multitudes. Ese es el tema de la muestra. Desconocía que fuera fotógrafo. Memorable la imagen de decenas de carruajes en la plaza de San Pedro del Vaticano. En el piso inferior vemos una exposición de LUCE. Sostienen que es complementaria a la de Pinazo. Pues vale. El artista suele atender a los visitantes, pero hoy sábado descansa. Hace bien. Conocía a LUCE de sus grafitis en la ciudad. En la primera planta, Carmen Calvo (la artista, no la política felizmente olvidada), reciente Premio Julio González, protagoniza otra muestra. Sin la debida formación me cuesta enjuiciar la obra de la valenciana. Con todo, me gusta su propuesta de fusionar fotografía, escultura y pintura, esa mezcla de lenguajes artísticos, y el aprovechamiento que hace, en algunos casos, de materiales en principio poco nobles. Probablemente lo que acabo de escribir sea una sandez. Soy un ignorante en la materia, ya lo he dicho. Acabamos la mañana bebiendo unas cervezas riquísimas en el bar Pegaso. Dudamos en quedarnos a comer. Al final nos vamos. Pagaremos caro el error comiendo en una taberna sureña del centro.
“Viajar en el Metro es una experiencia a ratos interesante, a ratos inquietante. Los viajeros sin billete crecen de manera alarmante”
El Metro se parece al ‘Far West’
Viajar en el Metro de València se ha convertido en una experiencia a ratos interesante, a ratos inquietante. Se va pareciendo al Far West. Intuyo que el número de viajeros sin billete crece de manera alarmante. Será un signo de los nuevos tiempos. Cojo la línea 5 y me bajo en Bailén. Tres muchachas vestidas según el patrón establecido —top, pantalones muy cortitos y deportivas blancas— saltan sobre los tornos con absoluta desvergüenza. La que está rolliza, precisamente por estarlo, casi se rompe la crisma. Sus amigas de melena larga y lacia acuden prestas a rescatarla del suelo. Todo queda en un susto. A la vuelta, un pollo hace ejercicios asiéndose a la barra del techo del vagón. Un empleado del Metro se lo recrimina. “¿Eres revisor?”. ”No soy revisor, pero lo que haces no está bien. Además no llevas mascarilla”. “Nadie la lleva en la calle”. ”En el transporte público sigue siendo obligatoria”. A regañadientes accede a ponérsela. El pollo se baja en la estación de Sant Isidre. No tendrá dificultad para salir sin billete. Cuando se marcha, otro viajero joven, repantigado en el asiento y con una mascarilla que le tapa el cuello, echa pestes del anterior viajero. “Ese es un mangante, te lo digo yo, que vivo en una zona de mangantes. Dice que iba a Villanueva de Castellón y se baja en Sant Isidre”. El muchacho, que no se ha cortado las uñas de pies y manos desde el desdichado confinamiento, viaja a Torrent. Yo me bajo antes.