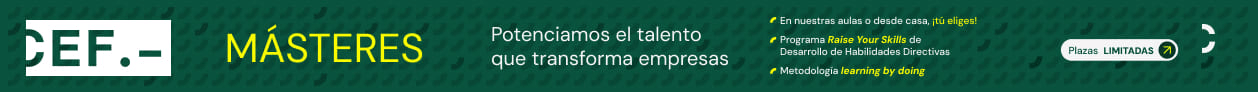VIDAS LOW COST / OPINIÓN
Intolerancia al sexo en el espacio público

 Fotos: CP
Fotos: CPComo Shakespeare, soy freudiano sin haberle leído. Claro que, en mi caso, no lo digo por haberme avanzado 400 años a la cultura psicoanalítica en la construcción de personajes, sino por aceptar que la infancia y la sexualidad determinan nuestra vida. No ha hecho falta sumergirme del todo en su literatura para conocer la teoría psicosexual. Polémica, incómoda, pero capaz de disponer una reflexión: la sexualidad sucede en algún momento que va desde nuestro nacimiento hasta el final de la adolescencia. Fijar ese azaroso despertar en el día que unos mayores deciden soltar un discurso entre torpe e increíble es, de entre las ideas más estúpidas, la más triste. Y creer que ese crecimiento no contiene etapas en los primeros años de vida es, de entre las posibilidades biológicas conocidas, la menos probable.
El cuerpo, las relaciones físicas entre las personas y sus consecuencias, no permanecen en un stand by fisiológico a la espera de una educación racional. Somos ambientales y relacionales. Salvo en distopías a lo Canino (Yorgos Lanthimos, 2009), la vida se sucede en muy distintos espacios, a partir de muy distintas interacciones. Ni pertenece en exclusiva a la familia, ni se aprende en el colegio. No es cosa de la ducha del vestuario, pero tampoco surge exclusivamente en soledad. Por eso, cuando el Foro de la Familia exige la retirada de las escultura de Antoni Miró de la Marina de València, no puedo evitar pensar la percepción de las niñas y niños como estorbos de una racionalización adulta. Como problemas para padres. Un incordio vital en el momento justo en el que son ellas y ellos los que necesitan mensajes claros, relativos seguramente, pero cercanos.
Esos mensajes no son unívocos. ¡Varían, faltaría más! Depende de, se adecuan a, pero no preven que el sexo sea conflicto. No proponen que sea un conflicto. El espacio público -institutos, equipos de balonmano, clases de hip hop, bancos en el parque– interactúa con los niños. No para. Por eso, me pregunto dónde está el Foro de la Familia cuando una lona cubre una finca entera del centro de València con la imagen hipersexualizada de una mujer. Porque entiendo que están en el mismo sitio, pero tolerando que esa normalización de lo tóxico no atenta contra sus valores. Que no altera su dignidad ni la de esos niños que ahora tanto les preocupan por la libre expresión de unos adultos que, por cierto, por si pintamos algo, también deberíamos tener algo que decir más allá de lo blanco y sistémicamente apto.
Me pregunto si nunca se les ha ocurrido que ese mensaje de grandes dimensiones –vuelvo a la lona– resulta mucho más perverso y determinante. Entre otras cosas, por naturalizar algo bastante más perverso que la inspiración grecolatina que ahora se exhibe en contraste con el Mediterráneo. En esos casos en los que los mismos padres y madres pasean entre escaparates de penoso gusto y peor calado, entonces sí, parecemos una sociedad suficientemente adaptada para conversaciones parciales, despreocupadas y responsables sobre la sexualidad. Entonces no somos Irán logrando que El Vaticano tape a sus estatuas desnudas para poder mantener una conversación. Entonces, cuando es el brazo musculado del mercantilismo el que dispone casi toda la información visual del espacio público, ahí acatamos bien dóciles. Pero claro, cuando son unas cuantas esculturas en el kilométrico contorno de la Marina, ahí, no. Entonces sufrimos una insoportable intolerancia al sexo en el espacio público.
Los compañeros de Valencia Plaza recopilan estos días la cantidad de avisos sexuales que pueblan la capital desde hace siglos. Remates, frescos, tallas, esculturas y demás pasado. Podemos avanzar que como el catálogo llegue a manos del Foro de la Familia, las exigencias de censura van a abrir una línea de negocio para conservadores del arte y albañiles. Ya se habló aquí de la Lonja, donde, menos felaciones, sus gárgolas hacen casi todo lo que dispone Miró en la Marina. Medieval, sí, pero un ejemplo más de que la educación sexual de los niños no es un jardín amurallado. Tampoco es un lienzo en blanco a rellenar de manera arbitraria. Es sensible, pero no un problema. Por eso, desde hace mucho, abordamos la realidad de nuestro cuerpo con libertad. Cuestionárnoslo, a estas alturas, en vez de avanzar poco a poco en una visión más humanista y menos interesada, es lo único intolerable de todo esto.