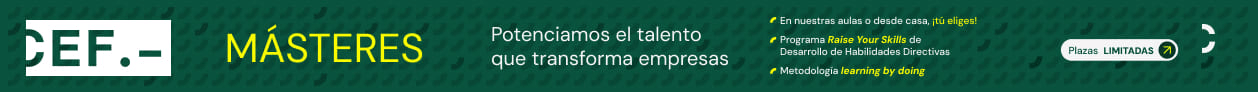NOSTÀLGIA DE FUTUR / OPINIÓN
Las anomalías cotidianas de València

 Foto: KIKE TABERNER
Foto: KIKE TABERNERLo extraño es lo opuesto a la cotidiano. Cualquier anomalía, por anómala que sea en perspectiva comparada, será vista con normalidad si en nuestro entorno es lo habitual, o si nuestros sentidos no han percibido otras alternativas.
En València hemos conseguido convertir en cotidianas cosas de lo más extrañas. Nuestros ojos se han acostumbrado por desgaste a situaciones que en otras ciudades serían impensables.
Casi una veintena de puentes cruzan un río sin agua cuando las grandes ciudades fluviales tienen muchos menos. ¿No nos pasamos construyendo para evitar rodeos de unos cientos de metros?
Hasta hace poco existía la posibilidad de bloquear por la noche el carril destinado al transporte público al dejar aparcar al vehículo privado. Hace nada, una contaminación lumínica atroz impedía dormir a muchos vecinos cuando no hay una conexión evidente entre iluminación y seguridad. Debemos la seguridad en las calles a los ojos que las vigilan: personas que transitan y comercios en fachada, usos diversos e intensivos a todas las horas del día. Los usos no se atraen con focos.
Afortunadamente en muchos aspectos nos vamos incorporando a la modernidad. O a la liga de las ciudades civilizadas, como quieran llamarlo. Pero las cosas no se cambian en un día.
València es una ciudad de plazas. Y probablemente será la reforma de las plazas lo que más noten los vecinos en los próximos años: la Plaza de Brujas, la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de la Reina. Plazas mejorables, pero plazas al fin y al cabo.

 Foto: KIKE TABERNER
Foto: KIKE TABERNERPero plaza es también un término que hemos estirado demasiado. Hay rotondas a las que llamamos plaza, incluso a algunos cruces de calles. La plaza es la reina madre del espacio público. Lugar de encuentro. Símbolo que cose los monumentos. Que atrevidos hemos sido al ponerle ‘plaza’ a San Agustín, o a la de España, cuando apenas son segmentos de avenidas o espacios para autobuses.
En València también nos hemos acostumbrado a un derecho que no es tal. El de dejar 2.000 kg de metal en el espacio de todos. Sin ser conscientes de los costes completos de tener un coche nos hemos creído la falsa libertad de ir dejándolo sin coste descansando por ahí; privatizando temporalmente unos espacios que podrían tener otros usos sociales, culturales o productivos. Aunque, probablemente, en esto no seamos únicos.
En València convertimos en deporte el hacer slalom en las aceras evitando terrazas que las ocupaban por completo. Pagando tasa, eso sí. La misma València donde por defecto, con un billete sencillo, todavía no puedes cambiar de metro a bus. Aunque sí puedes entrar en ellos sin sacar el billete de la cartera. A veces las smart cities no tienen nada que ver con la tecnología y mucho con la gestión.
Justamente, fueron las políticas restrictivas del vehículo privado las que cambiaron una autopista por un jardín convirtiendo el viejo cauce del Túria en el mejor ‘río’ posible. Aún así, la mayoría de las anomalías que menciono y de otras que se nos pueden ocurrir, las afortunadamente enterradas olas pendientes de eliminar, tienen que ver con el abuso del vehículo privado..
Aún gustándome celebrar sus singularidades desearía que València fuera en muchas cosas aburridamente normal.