Cuando uno madura se da cuenta de que nadie nos es tan ajeno como pudiera parecer: las poses más afectadas o la cháchara más deliberadamente críptica solo suelen ser máscaras que visten personas sujetas a las mismas pasiones que cualquiera. Así, si evitamos dejarnos llevar por la leyenda y el misterio, todo suele responder a lo mismo, que por lo general son cuestiones bastantes primarias. En ese sentido no es difícil pescar los abusos de la autoficción cuando, por ejemplo, escritores urbanitas de calle limpia hablan de aceros clavándose en las entrañas y otras hipérboles muy literarias pero poco afines a la realidad. Por suerte o por desgracia, los seres humanos somos mucho más previsibles y comprensibles de lo que tratamos de dar a entender.
Tiene lógica: nadie quiere ser tan transparente que resulte poco apetecible de conocer. Un pequeño reto, dada nuestra curiosidad innata, es más estimulante que darlo todo por supuesto. Sin embargo, de vez en cuando -muy de vez en cuando- amanecen congéneres cuyos esquemas de funcionamiento son tan poco comunes que, ni con todas las numerosas herramientas psicológicas a nuestro alcance, somos capaces de hacerlos encajar en un perfil. Sus motivaciones pueden ser tan elementales como las nuestras -reconocimiento, sexo, poder-, pero no lo son la manera que tienen de actuar en base a ellas, o de ubicarlas en una secuencia vital.
Tales personas son una rareza, agentes de lo impredecible, de la incertidumbre, del caos. Y de cosas peores. En ocasiones a algunos de estos individuos les sucede que desean escribir: la voluntad de expresar, en tales casos, no conlleva el ser entendidos. A veces esta oscuridad los eleva a la categoría de genios, de visionarios, pero esto es fruto de una tendencia primitiva que nos lleva a temer o sacralizar lo que no logramos catalogar. No hace falta llegar a tal extremo: tan solo hay que reconocer su rareza, y eso es en sí lo suficientemente especial.
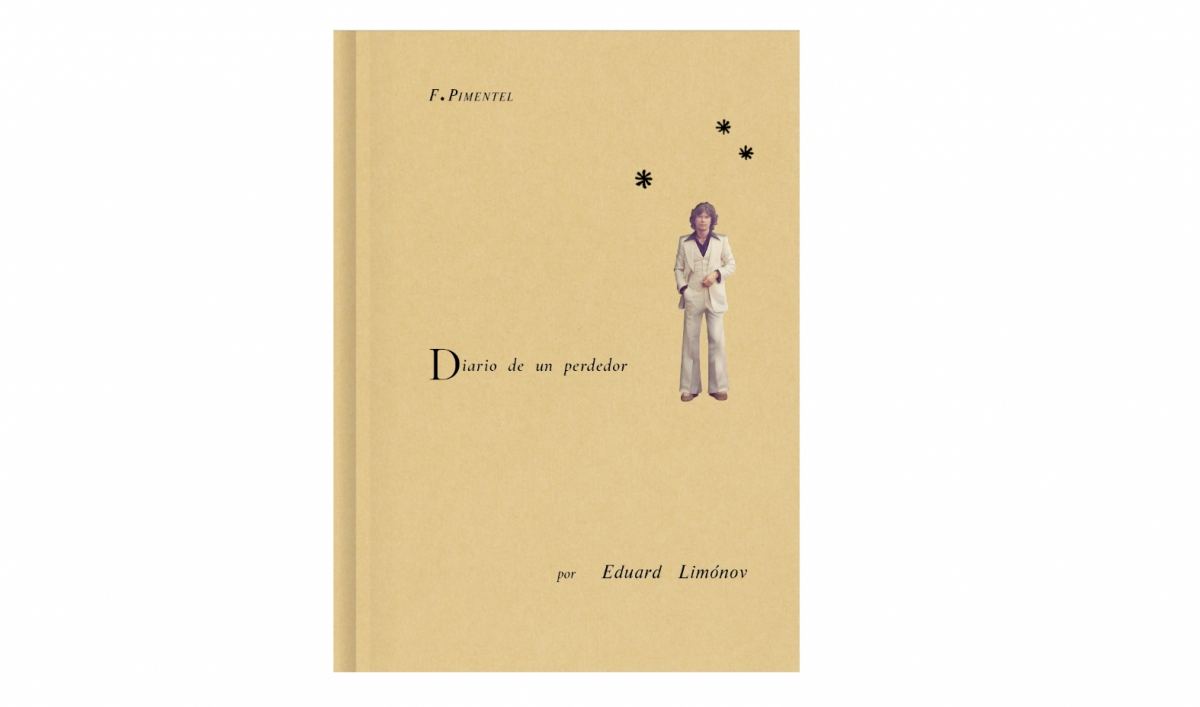
- Diario de un perdedor, publicado por Fulgencio Pimentel -
Quien lee a Limónov se encuentra ante esta tesitura. Las fases pueden ser: miente, exagera, es un farsante, es un loco, no, debe ser otra cosa, hace un papel, algo se me escapa, debía ser mucho más normal en las distancias cortas, al contrario: era un cabronazo —con perdón— en las distancias cortas, nadie es tan poco común, él lo era. Callejón sin salida. El del escritor ruso que tampoco lo era exactamente es un caso paradigmático de todo esto. Fuimos muchos quienes nos acercamos a él por el excelente libro de Carrère, quien se las vio y deseó para escribir algo tan bueno como lo que hizo, que por supuesto, no fue del gusto del biografiado, alguien que aireaba sin pudor sus sórdidas aventuras en los bajos fondos neoyorquinos prostituyéndose con hombres —algo difícil de digerir para sus paisanos, a los que nunca renunció—, abogaba por la violencia y la tortura como placer existencial y estético, se implicaba a cara de perro —incluso combatiendo— en causas tan poco populares como la serbia, o fundaba un partido nazbol opositor en la Rusia de Putin.
Todo ello al mismo tiempo que escribía obras como el Diario de un perdedor que publica Fulgencio Pimentel con traducción de Tania Mikhelson y Alfonso Martínez Galilea, donde conviven pensamientos transcritos de honestidad pavorosa y pasajes de una sensibilidad digna del mejor poeta. Lo cierto, siendo precisos, es que lo uno y lo otro, lo terrible y lo apacible costumbrista, nacen de la misma pulsión sensible, lo que ocurre es que las consecuencias de la misma se encuadran en diferentes posiciones de un abanico que va de lo totalmente inaceptable a lo bello y admirable. Eso es Limónov.
“Sueño con una rebelión salvaje, llevo en el corazón una sublevación del tipo Razin-Pugachov, así que no podría nunca ser un Nabokov, ni correr detrás de las mariposas por los prados, ni exhibir sus piernas viejas y peludas de angloparlante, ni mucho menos ser un Norman Mailer de los cojones para abofetear a Gore Vidal, que es más asqueroso aún, y que esa muñeca ajada de Jackie O. trate de separarnos utilizando sus conocimientos de defensa personal. Hay dos tipos de sangre: la una es mezquina e impura y la otra es genuina y espesa como el sirope. No conseguirán convertirme en un escritor respetable, caballeros. Si gano un millón, compraré armas y haré que el pueblo se subleve allá donde esté. Nada de islas ni de castillos ni de amontonar antigüedades ni de sustituir el coño viejo por otro más joven. No seré un maniquí de la pantalla ni un ronco adolescente proletario convertido de pronto en estrella del rock. No, lo que a mí me divierte es otra cosa, es algo excepcional...”. No mentía: hasta el final en dos mil veinte su vida fue una constante apuesta contra el sistema, el Estado, la literatura del establishment y contra casi cualquier cosa que pueda ser enfrentada.
Limónov fue un personaje siniestro y un brillante poeta, un ser con múltiples habilidades -costura, cocina, albañilería, comunicación política, manipulación- y una férrea convicción en su destino manifiesto. Diario de un perdedor lo atestigua. El que sigue también es Edka, el poeta ruso transgresor que aseguraba que todo lo bueno le ahuyentaba: “Recuerdo nombres. Dos en especial, Manfred y Siegfried. No sé de dónde habrán salido, pero llevo esos nombres dentro de mí. Manfred está sentado en la orilla. Siegfried se está bañando en el lago.
-Son bonitos esos nenúfares blancos -dice Manfred.
-¡No sé en qué dirección nadar! -grita ahora Siegfrid.
-¡Ven hacia mi voz! -grita Manfred. Siegfried sale del agua. Manfred lo tapa con un manto y lo seca. Mientras lo seca, lo besa. Descendiendo a besos por la purísima piel de Siegfried, encuentra algo en mitad de su camino hacia el suelo. Los labios se detienen allí”. En las postrimerías de su vida salvaje Limónov recomendaba, en lo referido a él, separar al autor del personaje, y esta sería una de sus últimas supuestas contradicciones: en su historia, y como excepción que confirma la regla, tal cosa no será nunca posible.





















