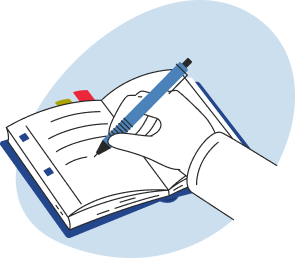VALÈNCIA. Tecnobros totalitarios. Desastres naturales amontonándose en la lista de noticias urgentes. Genocidios retransmitidos en directo. Megalómanos con dejes fascistas y motosierras. Algoritmos que recopilan impunemente datos sobre nuestros biorritmos, filias y fobias. Escenarios de masacres convertidos en resorts vacacionales. El planeta comentando que se muere. Y, bueno, todo tipo de minorías amenazadas y derechos en retroceso. Podría ser el punto de partida de una serie o novela apocalíptica, pero es un lunes cualquiera de 2025 por estos lares.
Por un lado, el presente se convierte en un almacén de calamidades. Por otro, triunfan los relatos distópicos que dibujan futuros espeluznantes. Quizás es que deseamos estar en cualquier lugar y momento excepto en el aquí y el ahora. Sin embargo, esta fascinación por las hecatombes ficticias no acaba de salir del horno ni resulta inocua. Como explica el filósofo, ensayista y teórico cultural Francisco Martorell, desde la Segunda Guerra Mundial, el género distópico “empezó a comerle terreno al utópico. Sirvió como catarsis de los miedos colectivos por la bomba atómica y los totalitarismos. Transmitió a un público masivo la desconfianza hacia el ideal racionalista de progreso. Hoy su éxito es mayor que nunca. Sus códigos condicionan la forma de interpretar la realidad. Nuestra percepción del mundo está viciada por un sesgo distópico que impide vislumbrar elementos liberadores”.

- La conjura contra América -
Por ello, en obras como Contra la distopía y Soñar de otro modo (ambas editadas por La Caja Books), Martorell alerta de los peligros de revolcarse demasiado en los relatos apocalípticos: “Existen motivos para ser agoreros, pero nuestro juicio no pasa de la queja, la advertencia y la denuncia. Hay una sensación constante de peligro y las voces de alarma y las actitudes defensivas se multiplican. La distopía refleja e impulsa esta ideología del miedo. Inmersos en la pulsión distópica, no conseguimos que el hartazgo y la inquietud impulsen propuestas para mejorar la situación. La distopía sirve para conocer los males del mundo, pero es inútil para combatirlos. Lo deja todo como está, o peor, en manos del fatalismo. Y lo hace de una manera retorcida: al ver o leer distopías uno siente que ha cumplido con sus obligaciones radicales y activistas. Se fomenta un compromiso social inofensivo y difunde un discurso que roza el ‘cuñadismo’. Por ello, es, casi siempre, conservadora”.
‘Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo’. Para Mercè Pérez, editora de Sembra Llibres, esa frase explica el auge de las distopías: “cuando el capitalismo comienza a mostrar sus garras más salvajes comienzan las distopías”. Pero este logro tiene un doble filo: “estas obras tan populares deberían servir para que la gente reaccionara a un sistema despiadado, pero se han convertido en un género que atemoriza más que llamar a la reflexión”.
Mientras se redactan estas líneas, pillamos al cineasta Pau Martínez inmerso en la obra de Octavia Butler: “me he enganchado a La parábola del sembrador y a La parábola de los talentos. Son libros de principios de los 90 que plantean cuestiones en el futuro que ya están comenzando a hacerse realidad, en ellas encuentro similitudes inquietantes con nuestro presente. Por ejemplo, cómo el agua se ha vuelto cada vez más valiosa”. En este sentido las ficciones apocalípticas que más le interesan son las que reflejan futuros demasiado plausibles: “The Last of Us expone escenarios que no son tan lejanos. Estas narraciones resultan más impactantes cuando las percibimos como posibles y nos hacen reflexionar sobre nuestra realidad”. Y por esas siniestras coincidencias con la actualidad, apunta a La conjura contra América, novela de Philip Roth convertida en miniserie por David Simon y Ed Burns: “está basada en un hecho que casi ocurrió: la posibilidad de que un candidato nazi ganara las elecciones en Estados Unidos. La trama plantea qué consecuencias hubiese tenido ese triunfo. Pero, claro, ahora en la Casa Blanca tenemos a un nazi y observamos la deportación de los hijos de personas migrantes…”.
Por su parte, el escritor y periodista Eduardo Almiñana considera que las distopías constituyen una forma de “fantasear con un futuro terrorífico para la humanidad, que, como estamos viendo a nuestro alrededor, no es del todo descabellado. Nuestra atracción por ellas tiene mucho que ver con el morbo que experimentamos antes situaciones dramáticas, pero aplicado a toda la especie. Actúa como un mecanismo de supervivencia: cuando algo te da miedo, abordarlo desde la ficción lo hace más digerible”

- The Last of Us -
A cada época su distopía
Da igual qué fecha señales en el calendario, cada momento histórico cuenta con sus éxitos musicales, sus peinados icónicos y sus traumas colectivos. Y lo mismo ocurre con las distopías. Existe una para cada época. En la actualidad, Almiñana señala que triunfan las ficciones sobre “regímenes totalitarios muy tecnologizados. Las pesadillas tecnológicas son la gran distopía actual. No solo la inteligencia artificial, sino asuntos como trasladar la mente humana a un dispositivo, cuestiones que ya se trataron, pero ahora resultan más cercanas. Ese totalitarismo tecnológico que puede ejercer tanto control sobre el ser humano, como vimos en el especial de Navidad de Black Mirror, es nuevo y terrorífico”. Y, a pesar de la emergencia climática en la que chapoteamos, las distopías relacionadas con las crisis medioambientales “que es algo que nos debería preocupar mucho, se trató más en otros momentos, por ejemplo, con El mundo sumergido de J. G. Ballard y hoy, parecen tener menos peso”.

- Black Mirror -
También en las sendas cibernéticas se mueve Martorell, quien apunta al éxito de los relatos “que demonizan la tecnología sin atender a los contextos en los que esta se desarrolla. Su análisis es simplista. Invita a entregar la tecnología al adversario y a abrazar lo puro y natural, signifique eso lo que signifique”. Y abundan aquellas piezas que abordan revoluciones populares, pero con una paradoja “aunque a primera vista parecen progresistas, no es así. La manera en que muestran las revoluciones es, salvo contadas excepciones, la típica del pensamiento conservador. Se trata de revoluciones manipuladas, inducidas por poderes externos, dirigidas por líderes sanguinarios, traicionadas”.
Ya sabemos de sobra que lo personal es político, pero Pau Martínez recalca que lo distópico también lo es, “ya sea por su enfoque en el cambio climático, la tecnología o los peligros del totalitarismo. En su momento, los alienígenas simbolizaban el miedo al comunismo: es más fácil proyectar esa amenaza en una figura no humana. Detrás de cualquier distopía, hay un trasfondo político, se haga de manera explícita o no”.
Se busca utopía para entrar a vivir
En su ensayo Utopía no es una isla: Catálogo de mundos mejores (Episkaia), Layla Martínez alerta de que la hegemonía en los productos culturales de los escenarios distópicos “nos ha quitado la capacidad de pensar en un porvenir mejor (...). Resulta casi imposible encontrar una novela o una serie que imagine un futuro utópico o simplemente mejor”. Y si solo “imaginamos un futuro peor, el presente nos parecerá admisible y no lucharemos para cambiar las cosas”.
No en vano, recoge Martorell, la abundancia de distopías y la escasez de utopías “no son fenómenos casuales: obedecen a la ideología imperante y tienen impactos negativos sobre las prácticas transformadoras. Se aprecia cierto resurgir de la utopía, pero dentro de circuitos culturales minoritarios. La mayoría de utopías de nuevo cuño no aportan nada nuevo: son remakes de ideas previas. Y la utopía es precisamente el intento, fracasado de antemano, de imaginar lo nuevo. Mientras el capitalismo siga colonizando la existencia resultará complicado que algo nuevo florezca”. En cualquier caso, que mucha gente haya tomado conciencia de la necesidad de la utopía “ya es un paso. Pero los futuros mejores no solo se imaginan: se construyen. Es vital resetear y reinventar las prácticas activistas, buscar nuevos modelos de organización, romper los mecanismos heredados”.
Igualmente, Pau Martínez señala el peligro de acercarse a las ficciones distópicas “sin un análisis crítico, como puro entretenimiento. Si no reconoces el peligro en la ficción, es posible que tampoco lo hagas en la realidad. Podemos llegar a aceptar situaciones extremas como inevitables. Ver constantemente futuros distópicos, nos puede hacer caer en la resignación. En lugar de pensar que las cosas pueden mejorar, nos conformamos con que no sean tan malas como en esas historias”. Pero no tiene por qué ser así, estos relatos también tienen la posibilidad “de convertirse en un aviso sobre lo que podría suceder y ayudarnos a estar alerta”.

- Fahrenheit -
Aquí, Almiñana señala a dos culpables de la ausencia de utopías en nuestras estanterías y pantallas: un futuro poco halagüeño y un presente que cabalga a ritmo vertiginoso. Así, acude al pensador Bifo Berardi para recordar que en otras épocas, “incluso en contextos catastróficos, se imaginaba el futuro como algo deseable. Ahora no queremos que llegue, nos da miedo. Eso supone un cambio drástico de mentalidad. Antes se pensaba en el futuro como sinónimo de avance, ahora lo contemplamos aterrorizados. Es difícil imaginar utopías porque estamos exhaustos de acontecimientos terribles y aunque siempre han existido miedos sociales de todo tipo, ahora la realidad cambia veloz y sentimos que no tenemos asideros. Eso genera un temor diferente y más agudo”.
Pérez lanza aquí una defensa de la utopía como reacción humana espontánea ante la vida común: “en la literatura, se crearon primero las utopías que las distopías porque fuimos capaces de imaginar mundos mejores. Y no hace falta irse a Utopía de Tomás Moro: La ciutat de les dames, de Christine de Pizan ya es una utopía”. Por ello, reivindica la necesidad de hablar de utopías aunque nos rodee el desastre: “como explica David Segarra, existe toda una literatura palestina, es decir, creada por una población que ya vive en la distopía total, que explora la utopía. Escriben sobre esperanza y sobre lucha cotidiana. Centrarnos solo en lo distópico ha sido un error: si nada se puede cambiar, cerramos el chiringuito y nos vamos. Las narrativas explican, pero también construyen marcos de pensamiento. No podemos simplemente repetir que todo se hunde: todavía hay gente dispuesta a luchar para salvar el mundo”.

- Fahrenheit -
Inventario de futuros
Algunos títulos para completar nuestro registro de obras apocalípticas o esperanzadoras:
Francisco Martorell: “Las utopías contemporáneas más recomendables no describen sociedades perfectas e ideales, sino sociedades mejores que la nuestra, aunque atravesadas por contradicciones y conflictos. La utopía se ha hecho mayor de edad. Esa maduración la impulsó Los desposeídos, de Ursula K. Le Guin. No menos importantes son la Trilogía de Marte y El Ministerio del Futuro, de Kim Stanley Robinson. También hay dos utopías españolas recientes muy interesantes: Más allá de Concordia, de Lola Robles y Newropía, de Sofía Rhei”.
Pau Martínez (atención, spoiler): “Me fascina Fahrenheit 451, tanto la novela de Ray Bradbury como la película de Truffaut. Plantea un mundo en el que los bomberos queman libros, pero termina con un giro casi utópico: un grupo de personas se cobija en el bosque para memorizar los grandes textos de la literatura y preservarlos. La obra advierte sobre la censura, pero ofrece esperanza”.

- Black Mirror -
Mercè Pérez: “Noceà, de Ricard Efa (Mai més) es una saga de cómics que, aunque tienen un componente distópico, habla de personas que crean comunidad, así que impulsan cierta utopía. En Sembra tenemos un par de títulos que abordan muy bien la tensión entre utopías y distopías. Uno es Estrella Roja, de Aleksandr Bogdànov. Plantea la vida en un planeta donde ha triunfado la revolución socialista. Es un texto de panfleto, nos habla de cómo debe ser un Estado socialista. Pero también expone sus límites y debates. El otro es Fins on ens elevem en la foscor, de Sequoia Nagamatsu. Una pandemia brutal diezma a la humanidad, pero aparece la necesidad de acompañarnos y ayudarnos en lmomentos difíciles”
Eduardo Almiñana: “La canción de Kali, de Dan Simmons sucede en Calcuta y la ciudad, como protagonista, es un ente terrorífico. Es una distopía que no quiere serlo”.