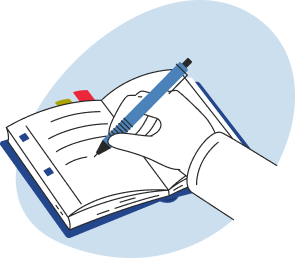La liturgia de la Cuaresma en el Ecuador va aparejada de un adiós a los productos cárnicos procedentes de cuadrúpedos y aves. Es decir, como en todo país católico que continúe manteniendo una tradición que, por otra parte, sirve de pausa respecto a las toneladas de CO2 que emite la industria cárnica —según la FAO, la mercadería de la carne emite 1.6 gigatoneladas de CO2 y su producción es responsable de 14.5 % del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero—.
No están todos los que son, pero los platillos que vienen a continuación, son santísimos.
La fanesca, el guiso típico de la Cuaresma
La fanesca es fusión. Fusión de culturas antes de que existiera el concepto de fusión. Sus orígenes se remontan a la época prehispánica, cuando para celebrar el inicio del año según el calendario andino (21 de marzo, festividad del Mushuk Nina traducido por “Fuego Nuevo”) se realizaba una preparación culinaria a base de vegetales y granos. Esta fecha era un recordatorio del nacimiento de las cosechas, del nuevo ciclo de vida. Una gran celebración para cosechar y compartir alimentos.
Este plato llevaba el nombre en quichua de uchucuta, que significa granos tiernos cocidos con ají y hierbas. Llevaba arveja (guisantes), habas, mellocos (un tipo de patata), choclo (maíz), fréjol (alubias), zapallo (calabaza) y sambo (calabaza salada). Algunas fuentes dicen que al uchucuta a veces le caían trozos de carne de cuy silvestre (un tipo de conejillo de Indias).