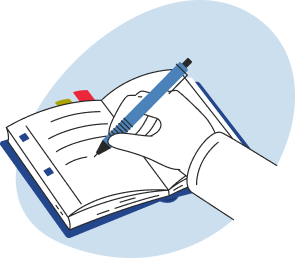Un banco de germoplasma es algo así como un IKEA de semillas. La parte del almacén de autoservicio del IKEA. Recipientes estériles con semillas, ordenados en estantes industriales, permanecen inertes a una temperatura controlada en una atmósfera impoluta. Si el parecido entre una Glambert desmontada y embalada y una confortable cama es inimaginable, la similitud entre una semilla de Persimón (alargada, marrón oscura) y el fruto que da, un caqui de la variedad Rojo Brillante, casi que también. Esa fruta tersa, sin astringencia y colorida del que usted me habla recibe el nombre comercial de Persimón, el caqui de la ingeniería agrícola valenciana.
La genética del caqui está en Moncada
Moncada, València. Año 2002. El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrícolas (IVIA), en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) y el proyecto europeo RESGEN de especies consideradas "frutales menores", ponen en marcha el banco de germoplasma de caqui. ¿La misión? reunir la máxima variabilidad posible de la especie y evitar la pérdida de materiales tradicionales.
Entre otras misiones, el banco se ocupa del inicio de programas de mejora genética para la obtención de nuevas variedades de caqui o el establecimiento de convenios de colaboración con instituciones de otros países y la producción de trabajos divulgativos y científicos sobre el caqui o palosanto, un árbol del género Diospyros que etimológicamente proviene del japonés kaki (柿 - カキ). El nombre científico literalmente se traduce por “fruta del fuego divino”. Las primeras muestras de cultivo de este árbol, con la intención de consumir sus frutos, se remontan al siglo VIII en algunas regiones de Asia. Se conjetura que no fue hasta 1870 cuando llegó a España, aunque voces como la de los investigadores Armando Carbo Gómez y Orencio Vidal Marco consideran que la comunidad científica ignora con exactitud el dato.
El caqui fue, progresivamente, ganando terreno en la despensa patria, pero se presentaba como un exotismo y su presencia se centraba en la Comunitat Valenciana, Cataluña y Murcia, regiones en las que en los márgenes de los campos brotaban de manera no controlada árboles de caquis, cuyos frutos se aprovechaban para el autoconsumo. En los años finiseculares del XX la plantación del Diospyros se intensificó y se centró en algunas variedades propias, como la Cristalino, autóctona de la comarca de la Ribera del Xúquer. El interés aumentó también en la esfera científica: en 1993 el IVIA adquirió la Masía de Marfil, una finca con sugerente nombre en el que se estudió el desarrollo y fructificación de los caquis.
Naranjas vs. caquis
Los investigadores Carbo y Vidal destacaron, allá por finales de la década de los setenta, que una de las ventajas que presenta el cultivo del caqui es “estar prácticamente exento de plagas y enfermedades importantes. Debido a esto, el agricultor ve en él un cultivo poco exigente, que puede proporcionarle un amplio beneficio con un mínimo de gasto”. Se juntó el hambre con las ganas de comer: hasta el año 2000 el caqui era un árbol que solo tenía presencia en minifundios, una década después se rozaban las 15.000 hectáreas plantadas, según datos de la Consejería de Agricultura. Más de la mitad de los campos se concentraban en la comarca de La Ribera Alta. Tal crecimiento fue posible por la supresión de árboles de naranja y mandarina a favor del caqui.
Los periódicos del momento hablaban de revolución agraria. El País titulaba “Revolución caqui. Los agricultores valencianos arrancan campos de naranjos para producir la nueva fruta otoñal más rentable”. En el reportaje, Cirilo Arnandis, presidente de la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana y de la cooperativa Canso de L’Alcúdia (Valencia), se congratulaba por haber impulsado en 1997 la creación de la denominación de origen (DO) Kaki Ribera del Xúquer bajo la marca Persimón, fruto que según la asociación era la única novedad que había salido al mercado desde la introducción del kiwi. Las estrategias de marketing hicieron el resto.
Arnandis estaba en lo cierto: el caqui de la variedad Rojo Brillante venía con el descubrimiento de un tratamiento para eliminar la astringencia del fruto antes de que finalizara su proceso de maduración. Aparte, ya no era necesario comerlo con una cucharilla y andar con mil ojos para que no se echara a perder en el frutero: el producto final de las investigaciones hortofrutícolas había arrojado una fruta dulce, de textura y dureza parecida a la manzana, fácil de pelar y sin pepitas.
En el boom del kaki el kilo se pagaba a 40 y 50 céntimos al agricultor, mientras que la naranja, a 15. Durante la campaña 2013/14, en la Comunidad Valenciana cerca de 1,2 millones de plantones certificados de caqui, casi el doble que de almendros y de cítricos. La demanda fue tal que algunos viveros no pudieron atender sus pedidos de compra. La naranja fue borrada del mapa. Pero el baile entre la oferta y la demanda no era para dos, sino para tres: en la ecuación entraba el gigantesco y helado mercado de Rusia.
El caqui de un tiempo a esta parte
En agosto de este año nos levantábamos con la noticia de que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) cifraba en más de 400 millones de euros las pérdidas directas e indirectas que ha sufrido el sector agrario de la Comunitat Valenciana durante la primera década del veto ruso a los agroproductos españoles. “Con las exportaciones al alza, perder de la noche a la mañana 200 millones de consumidores fue un palo tremendo para el sector hortofrutícola y todavía a día de hoy seguimos padeciendo las consecuencias”, se lamentó Cristóbal Aguado, presidente de la asociación.
El caqui es el gran perjudicado por el cierre del mercado ruso. Hasta 2014, este cultivo vivía en una burbuja que al explotar hundió las cotizaciones en un 40 %, hasta situarse por debajo de los costes de producción. Además, la evolución ha seguido su cauce y la resistencia a las plagas ya no es la que era. Según Pascual Prats, presidente de la Asociación Española del Kaki, el kaki se ha convertido en un cultivo de alta profesionalidad que requiere entre 7 y 12 tratamientos por temporada. De acuerdo con su estimación, los costes del tratamiento fitosanitario de los campos de kaki ascienden a los 6.000 € por hectárea.