VALÈNCIA. Prisa mata. Prisa mata, insisten los bereberes a quien quiera escuchar. Me estás estresando, decía la parodia de un caribeño en un célebre anuncio televisivo. La prisa del conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, siempre asfixiado por la urgencia del reloj, es la prisa de nuestros tiempos. Una prisa de pollo sin cabeza que ya es más una constante que un apremio real. ¿Quién no siente de vez en cuando ese nudo en el estómago, esa sensación de estar llegando tarde a alguna parte, a cumplir con algún plazo, a no ser reprendido por algún jefe cuando ni siquiera tiene una cita, un pago que realizar y para colmo se encuentra en casa y no en la oficina? La mayor parte del día corremos. La parte restante descansamos, acusamos el esfuerzo. ¿Hacia dónde corremos? ¿Quién nos persigue? ¿Quién nos espolea para que vayamos a galope tendido hacia el despeñadero? La mano sobre la fusta es nuestra propia mano, la de algunos, porque pese a la globalización, no todos los pueblos viven igual el día a día en este planeta, aunque el primermundismo nos impida verlo. Quizás las diferencias no sean enormes -quizás sí lo sean-, pero sí son importantes. Las sociedades con mayor número de víctimas en otras partes del mundo son las reinas del sprint. Usain Bolt hasta arriba de speed llegando tarde a una competición olímpica.
Ese nudo que atenaza nuestras vísceras gran parte del día es la manifestación somática de la velocidad terminal. Nuestros mecánicos en los hospitales y en las consultas privadas no dan abasto con tanto estrés: las piezas se desgastan muy rápido. Vamos todo el día por el carril de la izquierda haciendo luces al que nos precede y huyendo del que nos las hace a nosotros. Pero este fenómeno, estas Velocidades malignas, como las ha llamado Benjamin Noys para dar título al libro que ha publicado Materia Oscura Editorial, no son patrimonio exclusivo del presente, y puede que la solución para no sucumbir a ellas no pase por echar el freno. Tal vez lo oportuno sea emular a Groucho con aquello de “es la guerra, traed madera”, frase mítica que nunca dijo -la frase apareció en el doblaje español-, e incrementar la velocidad hasta tal punto que adelantemos a la locomotora del capitalismo y rasguemos las costuras de la realidad como en el final de la poco convincente película The Signal. Acelerar y acelerar hasta hacer descarrillar el sistema que nos obliga a correr, dopados si es necesario, para no llegar nunca a la meta. “Ya no estamos, como en la época de Marx [Karl, no Groucho], encadenados a las máquinas de las fábricas, pero ahora algunos arrastramos nuestras cadenas en forma de ordenadores portátiles y teléfonos”, afirma Noys.
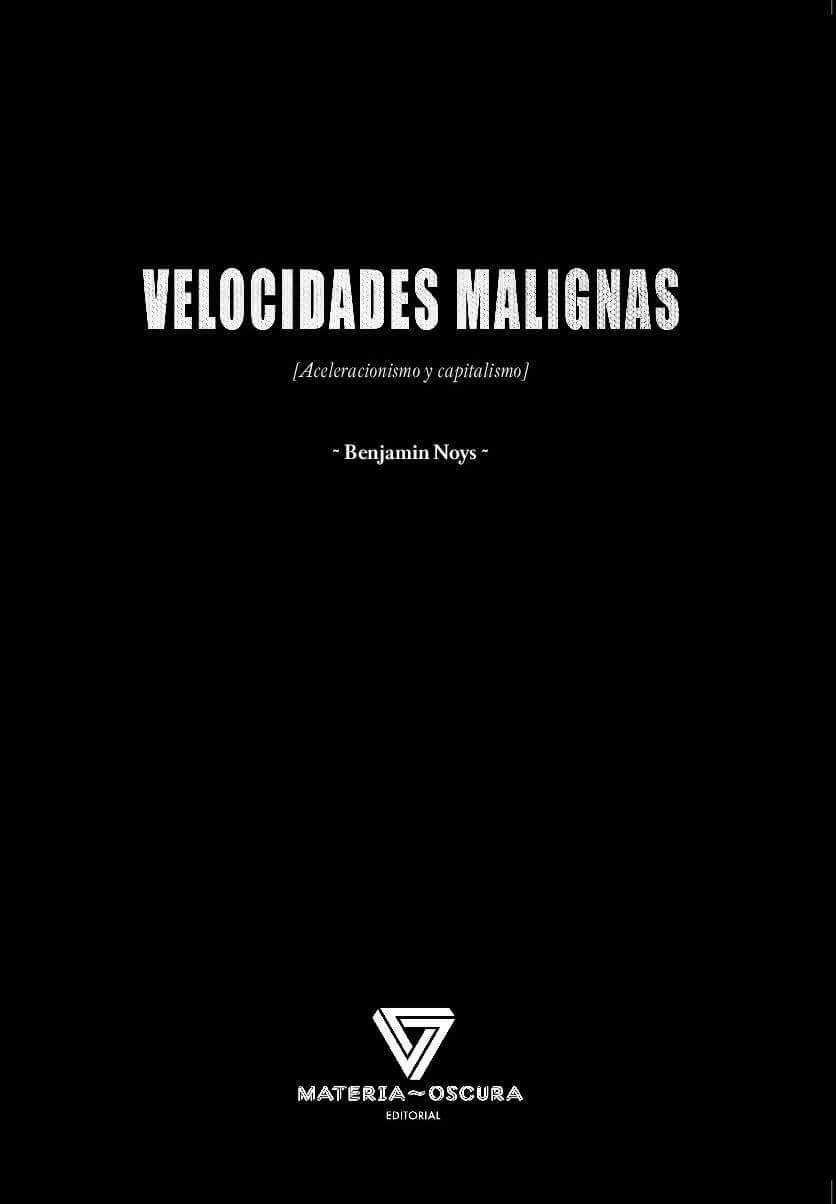 Esta solución demencial de correr por delante de la prisa hasta alcanzar cotas críticas es el aceleracionismo al que se refiere el subtítulo del libro -aceleracionismo y capitalismo-, y podemos rastrearlo atrás en el tiempo hasta dar con él en Francia a principios y mediados de los setenta como teoría, aunque hunde sus estresantes raíces en ideas y procesos anteriores que según sus defensores, han llevado la situación a un extremo en que el aceleracionismo se presenta como una respuesta factible: surfeemos la ola destructiva y vertiginosa del capitalismo que pisa a fondo y renazcamos de las cenizas del inevitable accidente final. Así Noys empieza a tirar del hilo con los futuristas italianos y su exaltación falicomachuna de pistones, grasa de motor y agujas de velocímetros al límite, sigue con los saltos comunistas y sus sueños rojos de aprovechar las mecánicas del capitalismo para tunearlo y lograr así una producción tan gloriosa como inhumana, continúa con las fantasías -ahora ya no parecen tan fantásticas, eso sí- de fusiones hombre-máquina que aligeren el trauma de tener que trabajar mediante una solución bastante traumática, llega a lo que él llama phuturismo cyberpunk donde irrumpen el tecno y también el Neuromancer de William Gibson, y acaba con los frenos hechos polvo en el “aceleracionismo apocalíptico de la época de crisis post-2008” y en última instancia en el aceleracionismo terminal.
Esta solución demencial de correr por delante de la prisa hasta alcanzar cotas críticas es el aceleracionismo al que se refiere el subtítulo del libro -aceleracionismo y capitalismo-, y podemos rastrearlo atrás en el tiempo hasta dar con él en Francia a principios y mediados de los setenta como teoría, aunque hunde sus estresantes raíces en ideas y procesos anteriores que según sus defensores, han llevado la situación a un extremo en que el aceleracionismo se presenta como una respuesta factible: surfeemos la ola destructiva y vertiginosa del capitalismo que pisa a fondo y renazcamos de las cenizas del inevitable accidente final. Así Noys empieza a tirar del hilo con los futuristas italianos y su exaltación falicomachuna de pistones, grasa de motor y agujas de velocímetros al límite, sigue con los saltos comunistas y sus sueños rojos de aprovechar las mecánicas del capitalismo para tunearlo y lograr así una producción tan gloriosa como inhumana, continúa con las fantasías -ahora ya no parecen tan fantásticas, eso sí- de fusiones hombre-máquina que aligeren el trauma de tener que trabajar mediante una solución bastante traumática, llega a lo que él llama phuturismo cyberpunk donde irrumpen el tecno y también el Neuromancer de William Gibson, y acaba con los frenos hechos polvo en el “aceleracionismo apocalíptico de la época de crisis post-2008” y en última instancia en el aceleracionismo terminal.
 El recorrido es intenso, el viaje breve: el libro de Noys no llega a las doscientas páginas, por lo que es un buen candidato a libro de viaje para quien busque una lectura tan inteligente como esclarecedora y por qué no, un poco oscura también. Ya lo decíamos un par de entregas de esta serie atrás: nada como la oscuridad para evitar las quemaduras, en este caso, de la ingenuidad. Antes de salir de este libro para dar paso al siguiente, dejaremos aquí una poderosa idea de Noys que ejemplifica mejor que ninguna su visión del día a día en el siglo XXI: "Hoy en día el espíritu del mundo no es una persona, como lo fue Napoleón para Hegel, sino un dispositivo dotado de un sistema autónomo de dirección. En términos contemporáneos, podríamos decir que el espíritu del mundo es un dron". Un dron, y en un ámbito más local, en concreto, en el que delimita el carril bici de la ciudad de Valencia, un patín eléctrico. Pero ya hablaremos otro día de eso, porque la segunda lectura factor cincuenta sale del mismo catálogo tenebroso de Materia Oscura Editorial, lleva por título Las hélices del hipocampo y es obra de Iury Lech, que con su arranque en forma de fábula erótica nos anticipa que vamos a salir de la zona de confort -ese espacio que hace las delicias de los filósofos de todo a sesenta céntimos- y vamos a hundirnos en las sinuosas formas de los caballitos de mar y de una sección del cerebro de la que dependen en gran medida la memoria y los recuerdos.
El recorrido es intenso, el viaje breve: el libro de Noys no llega a las doscientas páginas, por lo que es un buen candidato a libro de viaje para quien busque una lectura tan inteligente como esclarecedora y por qué no, un poco oscura también. Ya lo decíamos un par de entregas de esta serie atrás: nada como la oscuridad para evitar las quemaduras, en este caso, de la ingenuidad. Antes de salir de este libro para dar paso al siguiente, dejaremos aquí una poderosa idea de Noys que ejemplifica mejor que ninguna su visión del día a día en el siglo XXI: "Hoy en día el espíritu del mundo no es una persona, como lo fue Napoleón para Hegel, sino un dispositivo dotado de un sistema autónomo de dirección. En términos contemporáneos, podríamos decir que el espíritu del mundo es un dron". Un dron, y en un ámbito más local, en concreto, en el que delimita el carril bici de la ciudad de Valencia, un patín eléctrico. Pero ya hablaremos otro día de eso, porque la segunda lectura factor cincuenta sale del mismo catálogo tenebroso de Materia Oscura Editorial, lleva por título Las hélices del hipocampo y es obra de Iury Lech, que con su arranque en forma de fábula erótica nos anticipa que vamos a salir de la zona de confort -ese espacio que hace las delicias de los filósofos de todo a sesenta céntimos- y vamos a hundirnos en las sinuosas formas de los caballitos de mar y de una sección del cerebro de la que dependen en gran medida la memoria y los recuerdos.
El protagonista de esta historia, según se nos dice, es víctima de algo parecido a una amnesia anterógrada que le impide formar nuevos recuerdos, lo cual lo obliga a vivir en un presente en blanco que da pie a una narración especialmente recomendable para esas personas que buscan entre las páginas de un libro una transfiguración onírica de los sentimientos más universales, o dicho de otro modo y empleando las propias palabras del autor, que van tras la pista del “salvaje advenimiento de aquello que ninguna palabra puede explicar sin mentir”.
























