VALÈNCIA. La entrada a una cueva o la boca de una sima son una invitación al reino del conejo blanco: si el planeta que habitamos fuese una fruta, pongamos, una naranja, todo nuestro mundo, con sus montañas y océanos, se encontraría en la piel -en una piel muy fina-. La Tierra es en realidad una masa ardiente en la que monstruosas placas colisionan entre sí en un baile tectónico cuyos quejidos se convierten en terribles catástrofes en la superficie: la frágil corteza se desliza sobre un inmenso y viscoso manto, y bajo este manto se esconde un hueso metálico sólido, creemos que de hierro y níquel. Lo cierto es que sabemos todo esto pero no del todo, y ver no hemos visto nada, al menos con los ojos. Nuestra especie se desarrolla en la cuarta parte de la parte que enmascara con una fina película de materia el resto del astro, al que tratamos de conocer pegando la oreja al suelo e intentando entender su voz ultragutural, su grave mensaje telúrico. Del espacio interior de nuestro hogar cósmico solo conocemos, con suerte, los umbrales, accesos a un laberinto que nos ha suscitado y suscita un miedo reverencial, en el que nuestras capacidades se van mermando hasta que envueltos en una oscuridad densa y apabullante y con la presión de la roca sobre nuestras cabezas y con el calor que asciende de las profundidades, la humanidad se reduce a un concepto difuso que poco a poco se desprende de la carcasa hasta que solo queda un ser primitivo que intuye, muy, muy lejos bajo sus pies -pero a la vez real, muy real-, una fuerza antigua a la que hemos querido llamar en algunas épocas el Tártaro.
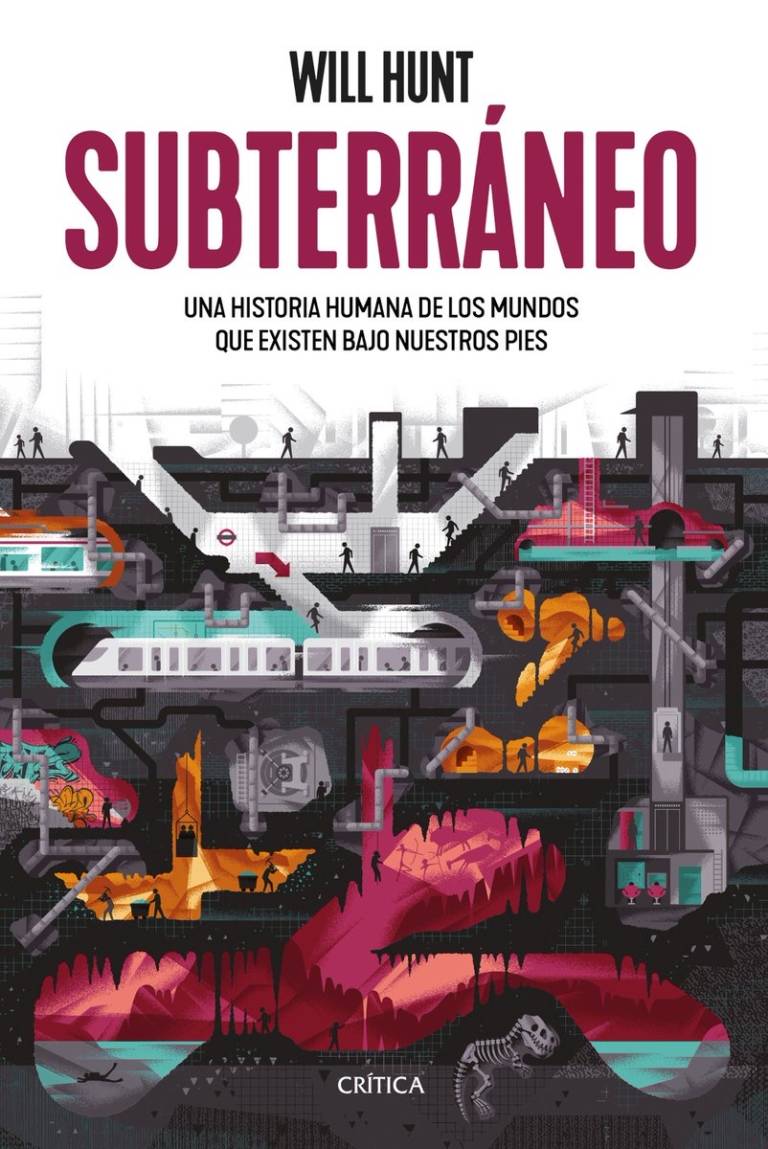
Aunque comenzamos a prosperar en llanuras irguiéndonos para poder ver sobre la hierba, todo lo que acontece con el subsuelo sigue generándonos fascinación: la caverna ahora tiene forma de catacumbas perdidas en los cimientos de la urbe moderna, de estaciones abandonadas en el entramado ferroviario del metro, de red de alcantarillado que conecta bajo tierra la ciudad y que apenas nadie verá a lo largo de su vida. Tenemos la vista puesta en el espacio, la última frontera, pero ni siquiera hemos comenzado a arañar la primera, la primigenia, la uterina: en las entrañas de este cuerpo celeste que solo hemos agujereado hasta los doce kilómetros no esperamos encontrar un mundo perdido de dinosaurios y vida exótica, pero por lo pronto hemos descubierto que vida hay, y parece que mucha. Y si hay frontera, hay pioneros, aventureros, exploradores: mentes poseídas por la llamada tartárica como la de Will Hunt, autor de esta crónica de viajes al interior del globo que es Subterráneo. Una historia humana de los mundos que existen bajo nuestros pies, que publica el sello Crítica con traducción de Efrén del Valle, un libro fascinante que es menester conocer para repensar nuestra posición en el planeta, tan superficial que cuando uno se obliga a ver la situación en conjunto y es consciente de la escala, parece que podría soplar una leve brisa y arrastrarnos fuera de él como si fuésemos polvo, arenilla. En el caso de Hunt, la afición por descender comenzó con el descubrimiento de un túnel abandonado cerca de su casa en Providence, Rhode Island, al que siguió la ciudad bajo la ciudad de Nueva York, el inframundo parisino -tan particular, tan característico-, las minas de ocre sagradas de los aborígenes australianos o una mina reconvertida en laboratorio científico desde la que tomarle el pulso a la vida subterránea.
Narrado a modo de diario de viajes y aprendizajes, el libro de Hunt se adentra en la tierra y también en Hunt mismo, da con nuestra historia en los bisontes esculpidos en los confines de una cueva y se entrega a ellos, sintoniza con la pulsión de los cataphiles actuales y también con la de los catacumbófilos originales que celebraron el retorno -porque explica Hunt que lo nuestro, lo de la vida, pudo ser un emerger- a la oscuridad con la falta de prejuicios que uno esperaría de un burgués francés en busca de nuevas emociones, lee con avidez el diario-grafiti escondido en los lugares más invisibles del underground por el artista urbano REVS, transita las songlines de los aborígenes que recorren la senda de muerte del marlu -canguro- ancestral del Tiempo del Sueño y cree ver mondongs en la sagrada Wilgie Mia, se esfuerza en entender el propósito de las ciudades bajo el suelo de Capadocia, se identifica con otros hombres y mujeres que decidieron un buen día ponerse a excavar y ya no pararon hasta el día de su muerte. Aconseja Hunt nada más empezar: “Encuentra indicios allá donde vayas. Sal por la puerta de casa y nota bajo los pies el rumor de los túneles y cables eléctricos del metro, acueductos mohosos y tubos neumáticos, todos ellos entrelazándose y solapándose como hilos de un gran telar. Al fondo de una calle tranquila, encuentra el vapor emanando de un conducto de ventilación, que puede salir de un túnel oculto en el que unos marginados habitan unas chabolas desmañadas o de un búnker clandestino con densos muros de cemento al que huirá la élite para escapar del fin de los días. En un paseo por unos tranquilos pastos, pasa la mano por un montículo cubierto de hierba que podría ocultar la tumba de una antigua reina tribal o el fósil de una bestia prehistórica con una larga y serpenteante columna”. Todo eso, y mucho más que desconocemos, está ahí, bajo nuestros pies. En algún lugar de las interminables estepas de Mongolia yace enterrado el otrora invencible Gengis Khan, quien tras crear el imperio más extenso que ha conocido el ser humano, ordenó que nada indicase el paradero de su tumba, y así sigue el gran conquistador, al abrigo de las profundidades donde todavía nadie ha podido encontrarlo, pese a que no serán ni uno ni diez quienes sin saberlo, hayan pisado en algún momento de los siglos sobre su fosa anónima. Esa es precisamente la melodía de la que habla Hunt.























