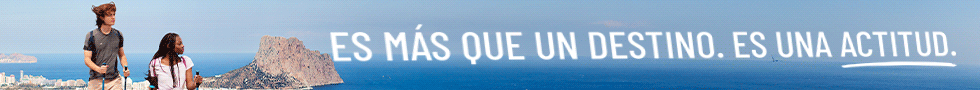covid-19 / OPINIÓN
Bitácora de un mundo reinventado (día 46º)

Es de todos conocido que la ficción tiene cruces y contagios con la realidad, pero también los tiene el futuro cuando le dirige la vista al presente. Aquí no es tan fácil arponear una rendija abierta. Estos días se han dado toques, prodigiosos contactos, entre mi padre del mañana, mi abuelo del ayer y varios momentos desnudos, inatentos, como puede serlo una mañana de galletas María en la terraza.
"Un día tu abuelo salió al pasillo ─recordaba mi padre frente al desayuno─ y me soltó quién es Usted, por qué entra en mi casa…". Lo que vino después fue una pausa dramática, sé que los detalles de la escena hierven aún en su memoria mondada y disfruta compartiéndolos. Por supuesto, ya lo ha repetido mil veces y lo ignora. "Padre, soy yo, tu hijo…". Arqueó las cejas, adoptó un gesto humilde, interrogativo, que llenó una nueva pausa, varios segundos en los que mi galleta cayó en el café con leche y provocó el pequeño oleaje de un iceberg harinoso. “Bajó el gayato despacio y dijo… ¿Hijo? ¿Es que yo tengo un hijo?".
Me gusta que se explaye, las escenas le visitan como los fotogramas repetitivos del Cinexin (adelante, atrás e incluso parar la imagen) y le permiten moverse en la vida a su alcance, un catálogo infantil, el fresco y mullido pasado en el que toma aire y altura, como un globo. La escena era terrible para mí, pero no para él. Le había quitado el afecto, toda su envoltura, y la mantenía en la pura fibra para su exhibición magra; él no va a perder la cabeza, por dios, no hay de qué preocuparse.
La ruta firme donde mi padre hace pie, sin confusión, sin amenaza ni ruido, es un mundo desnaturalizado, sin pandemias ni crisis, sin redes sociales ni pantallas táctiles, un mundo menguante donde los actores principales salimos poco a poco de su catálogo. Sin un lugar para nosotras, las mujeres, más allá de la taza de café y las María que guardo para él con una sonrisa. "Me he encontrado una chica altísima en el ascensor y como soy un preguntón le he hablado ─añadió divertido mientras sorbía la taza─, va y dice que es piloto, ¡piloto!".

No he estado atenta a los cambios de su vejez estos años. A diario miro con lupa los estragos del tiempo en mí: la sequedad de mi pelo, las ojeras, la caída sutil de mis párpados, la irrupción de la ironía, la latencia creciente de mi cansancio. Pero no he dedicado ni un minuto a otra vejez que la mía. Su cabeza, me doy cuenta ahora, se le ha hecho un poco rosada bajo el pelo ralo. Paso la bayeta por el hule de hojas que sé de memoria y me llega su olor de anciano, sus conjuntivas brillantes, sus órbitas escondidas y juguetonas entre los lentos párpados.
Nacido en plena guerra civil, su generación no ha sido líquida. El tiempo que conoció era austero pero sólido, la sociedad en la que medró ordenada, previsible, los noviazgos eternos, los sueños una quimera, las carreras universitarias: escasas e interminables. Hasta los electrodomésticos morían después de uno. Su siglo parecía un fotograma congelado en el que bracear con tesón, pero el siglo que lo despide es líquido.
Releo a Zygmunt Bauman y lo conecto con la desmemoria de mi padre y con la letanía de una médica de residencia con la que hablo cada mes. Se me acaban las pastillas para sus abuelos, ninguna logra la camisa química que exigen, antes se rompen una cadera que dejan de vagar sin rumbo y desvelar a todo el pasillo de su planta. No me quedan sedantes pero le voy a prescribir un libro. El pensador de Vida líquida describe nuestro siglo como plagado "de una sucesión de nuevos inicios y, precisamente por eso ─recalca, agudo─, de breves e indoloros finales sin los que los nuevos inicios serían imposibles de concebir". Elijo el ensayo porque el día ha sido cargado y deseaba dormir, pero mi mente asociativa hace un lazo con esos cuerpos seniles y empastillados que, sin saberlo, cotizan en bolsa. La idea no me sofroniza nada.
La moderna acumulación de residuos ─vuelvo a Bauman─ y a la gestión de los mismos es nuestro mayor tormento. Todo admite "la norma universal de la desechabilidad y nada puede permitirse perdurar más de lo debido. La perseverancia, la pegajosidad y la viscosidad de las cosas (tanto de las animadas como de las inanimadas) constituyen el más siniestro y letal de los peligros". Cierro el libro, ya no voy a dormir. ¿Cómo vamos a retirarles la medicación con unas gerencias que ratean en la ratio personal-usuario? La nueva jefa de mi médica hace la ronda por las residencias y sale llorando de lo que ve, me ilustra, quiere introducir la No Sujeción y pero es inviable con tan pocas manos. Su sueño parece una fiesta infantil. "Todos en círculo y una auxiliar de aquí para allá: aquí cojo a este con las manos, allí un almohadoncito…". Abusa del diminutivo y me salgo del relato, igual que en las malas películas. "Todos los que han muerto llevaban más de siete fármacos…", protesta. No sé cómo pretenden convencer a los inversores: los accionistas de los fondos que poseen las residencias aspiran a un 25 % de beneficio, se les ha prometido.

Me pregunto qué opinaría Bauman de la pandemia, de la actitud de los jóvenes, de la debacle con los mayores. Empiezo el día con el sociólogo y la acabo con Camarón de la Isla. Es mañana de examen en la UNED y llevo a mi hijo a su prueba de Selectivo. En el primer semáfono advierto que el tiempo ha vuelto a plegarse sobre mí, ofrece un nuevo bucle, un extraño contacto. Ahí estoy yo misma con mis dieciocho, repantigada en el asiento del copiloto y dormitando junto a mi madre que está tensa como un cable. Como yo misma hace treinta años, mi hijo tiene un notable y una idéntica indolencia a la que yo tenía; está saturado de que lo pesen, lo tasen, lo midan. No tiene nombre, solo lo distingue un número. Lo conduzco a una feria de ganado como hacía mi abuelo con sus cabezas. José El Colorao se movía en un territorio sin cifras (pasarse a los Nacionales cruzando un río y sin saber nadar fue el único examen al que tuvo que someterse). Alcanzaban Guadalajara a pie y eran ellos mismos los que marcaban a sus animales. Mi hijo va a hacerlo muy bien, me digo, e intento una frase bienintencionada por la que me llevo un exabrupto. La tristeza me aguijonea pero aún no lo sé. Sólo hago el trayecto en silencio y le examino de reojo. Le he intentado enseñar que las personas valen por lo que son, recapitulo, no por lo que producen. Sin embargo lo he sometido a la báscula, al medidor, y lo dejaré en la puerta de la UNED como el que entrega una mercancía de primera.
"¿Llevas todo? ¿El DNI?". El portazo que sigue me pide flamenco de primera. Necesito un colocón. La leyenda del tiempo ofrece más respuestas que el sociólogo de Leeds, descubro, y las arrancadas de Camarón vienen del pasado, de un ayer donde quizá haya que buscar la utopía. Los versos de Lorca y los acordes de Raimundo tienen una verdad granítica que pronto inundan la cabina del coche y funcionan como un arrullo: "¿quién me compraría a mí este sentío que llevo? Y esta tristeza de hilo, de hilo blanco, de hacer pañuelos…".
Rosana Corral-Márquez es psiquiatra y escritora