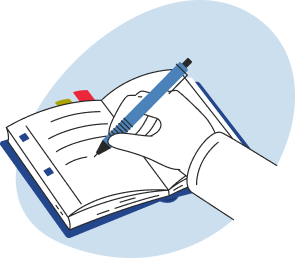VALÈNCIA.- Aunque el nombre de la Brigada Político Social se sigue identificando con lo más nefasto de la dictadura, lo cierto es que su biografía completa está por escribir. Gracias a la beca Josep Torrent de periodismo de investigación, convocada por la Unió de Periodistes y la Institució Alfons el Magnànim, el periodista Lucas Marco ha podido investigar por primera vez el papel de este cuerpo represor durante el régimen franquista y los primeros años de la transición. El resultado es el libro Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político Social de València, que acaba de llegar a las librerías.
— ¿Por qué la Brigada Social?
— Empecé porque me parece interesante el papel que jugaron en la Transición los agentes de la Brigada Político Social que son recolocados por el Ministerio del Interior en altas responsabilidades, sobre todo en materia antiterrorista. Me interesan mucho las transiciones de las dictaduras a las democracias, y eso es algo que ha pasado en otros lugares, no solo aquí, aquí no hay diferencias sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso. Aprovechando la beca Josep Torrent de periodismo de investigación, convocada conjuntamente por la Unió de Periodistes y la Institució Alfons el Magnànim, he tenido la ocasión de profundizar en un tema al que antes había dedicado algún reportaje.
— Por la documentación que utilizas parece que había mucho escrito pero que estaba inconexo. Nadie se había molestado hasta ahora en juntarlo, pese a que ha habido excelentes estudios sobre la represión o el papel de la ultraderecha en la Transición
— Sí, lo que he notado es que hay poca bibliografía y pocos estudios sobre la represión franquista, sobre todo de la València de posguerra. He tenido que ir consultando muchas autobiografías de antifranquistas, repasar testimonios de la época… pero el trabajo más interesante ha sido la consulta de archivos inéditos, sobre todo del Ministerio del Interior. Este trabajo y esta documentación es lo que me ha dado el trasfondo para poder construir el perfil de estos personajes. El problema es que la ley impone un margen mínimo de 25 años desde la muerte de una persona para poder consultar su expediente, así que no he podido llegar a todo lo que quería. Por ejemplo, el comisario José de Oleza falleció el año pasado con los 96 años. Hasta el 2042 no se podrá consultar su expediente.
— Pero, aparte de cuestiones concretas de alguien con nombres y apellidos, ¿se puede decir que la imagen global está conseguida?
— Sí, creo que el resultado es bastante completo aunque aún queda algún archivo inédito. Es, hasta el día de hoy, el único y más completo libro sobre la Brigada Político Social de València.
— Una de las cosas que más llama la atención es que muchos testimonios de víctimas hablan de la cárcel como una liberación, que lo duro se vivía en comisaría. Eran detenciones acompañadas de torturas que podían durar incluso semanas.
— Sí, de hecho eso algo que se repite desde la posguerra hasta el año 75. Para todos los antifranquistas, el objetivo era resistir los interrogatorios en comisaría lo más dignamente posible y luego pasar a la cárcel donde había mucho menos maltrato. Es curioso, sí, pero es algo que cuentan varias generaciones de militantes antifranquistas y coinciden en señalar que estaban más seguros, que había más respeto por los derechos humanos, en la cárcel que en las comisarías. Y no es que las cárceles fueran un paraíso, evidentemente…
— Una detención podía durar semanas, casi como en Argentina. Por lo menos nos los tiraban al mar vivos.
— Bueno, en la posguerra fusilaron a mucha gente mediante la justicia militar. Yo he hablado con algunos represaliados, no muchos, porque la lista es muy larga. Para todos sigue siendo una experiencia muy traumática, pero pasaron tanto tiempo con sus torturadores que casi llegaron a conocerlos personalmente. Me dieron algunos datos personales muy curiosos.
Lucas Marco, autor de "Simplemente es profesionalidad" (BIEL ALIÑO)— ¿Y cómo eran? ¿Psicópatas?, ¿víctimas de la época?, ¿simples profesionales como dice el título del libro?
— Se puede hablar de un perfil que varía en función de a qué generación pertenecían. La primera es la que ha vivido la Guerra Civil y sus miembros están todos muy marcados por ese hecho, una situación que da lugar a personajes como Antonio Cano, que había sido quintacolumnista en València, o a Tomás Cosías, que había luchado en la División Azul. Según los testimonios de la época era gente poco recomendable, por decirlo de manera suave. Luego hubo una segunda generación que incluía a policías como Manuel Ballesteros o Benjamín Solsona, el llamado Billy El Niño valenciano, que no ha vivido la guerra, pero que se especializa en la persecución de la disidencia política y la oposición a la dictadura. En general yo pensaba que serían gente muy plana, patibularia… sin demasiado interés, peor luego fui descubriendo algunos que eran realmente interesantes como Tomás Cosías, que ganó un premio de la Diputación de Valencia en 1958 con una novela y que tenía publicado un tratado clásico sobre la represión del maquis. O el comisario Oleza, que venía de la nobleza mallorquina pero que por circunstancias de la vida acabó en València, y llegó a jefe de la BPS, y luego ocupó otros cargos durante la Transición. Lo que hace interesante la biografía de los de la segunda generación es que fueron reciclados cuando los primeros gobiernos se ven enfrentados a ETA o al Grapo, porque eran especialistas, y eran lo que el gobierno tenía a mano. Lo cierto es que no había casi policías sin vínculos ideológicos con el franquismo, aunque es verdad que había policías demócratas y sindicatos policiales clandestinos, gente que se jugó el tipo muy seriamente… Pero esos primeros gobiernos, ante la necesidad de combatir a ETA, recurren a los agentes de la Brigada Social aun sabiendo su historial negro… pero también de su eficacia.
— Muy interesante es la relación con la Gestapo
— La BPS nace a finales del XIX para luchar contra el anarquismo, que tuvo una fuerza descomunal, pero es en la posguerra cuando se convierte en el instrumento por excelencia para la represión. En esta época, el gobierno de Franco, que ya ha colaborado con el de Hitler durante la Guerra Civil, firma una serie de acuerdos en materia policial que permiten tanto la extradición directa sin ningún tipo de proceso de antiguos miembros de las brigadas internacionales alemanes, de judíos, de masones o de agentes de la Internacional Comunista para llevárselos a Alemania. Como contrapartida, la Gestapo organiza un tutelaje y una preparación de los recién nacidos órganos franquistas. Es una época que se ha estudiado poco, pero está bastante acreditado. En una de las razones por las que, cuando cae Hitler, muchos de los criminales de guerra que estaban aquí se esconden o desaparecen. Luego, los órganos que los alemanes habían ayudado a crear siguen funcionando. Es algo que se sabe, pero que desafortunadamente no se ha investigado mucho.
— Benjamín Solsona, ¿Qué tenía de especial?
— Era más joven. Entra sobre los años 60 y era un personaje muy conocido por los detenidos de esa época, sindicalistas, comunistas, socialistas y antifranquistas en general. Solsona, al ser tan conocido, era casi como el rostro y el nombre de la represión. Luego pasó lo mismo que con otros, que fueron reciclados. Solsona pasó por el País Vasco y luego fue nombrado Jefe Superior de Policía en Palma, y a finales de los 80 se jubiló y pasó brevemente por la empresa privada. Su nombre apareció en la primera querella argentina por presuntas torturas, pero la fiscalía dio la orden de que las fiscalías provinciales rechazaran tomarles declaración, así que la causa se extinguió. Pero, en el marco de otra querella presentada recientemente en un juzgado valenciano por algunas de sus víctimas, se ha iniciado una investigación.
— ¿Y hasta dónde se puede ser optimista?
— Desde el punto de vista del Derecho Internacional son crímenes de lesa humanidad que no prescriben, sólo con la muerte del acusado se extingue la vía penal. En Portugal, tras la Revolución de los Claveles, los agentes más peligrosos de la PIDE pasan por la cárcel, y se lleva a cabo una cierta depuración. El caso argentino es interesante porque hubo procesos como el de la Esma o el de los Vuelos de la Muerte, que se ampararon en esta legislación internacional, sobre todo para investigar, reparar a las víctimas y condenar a los culpables. Aquí, es otra de las muchas tareas pendientes que tenemos.
Manifestación antifranquista en Alicante, en junio de 1975,— En otros países se les juzgó pero aquí se les recicló. Supongo que eso explica también por qué la lucha antiterrorista acabó en guerra sucia.
— Es cierto que muchos de estos personajes que pasaron por la Brigada Político Social acabaron en tareas de antiterrorismo o destacados en el País Vasco. Manuel Ballesteros, por ejemplo, estuvo imputado por el atentado del Bar Hendayais, aunque años después fue absuelto por el Supremo. Sí que creo que hay una cierta influencia y que el Estado, al haber reciclado a estos agentes, sentó las bases de lo que pasó, sobre todo en el País Vasco. La metodología, y la mentalidad, si no eran las mismas, eran muy parecidas.
—Has entrevistado a algunos de estos tipo ¿qué tal son?
— La verdad es que el trato era muy cordial, aunque no han aportada nada realmente interesante, pero les agradezco su testimonio. La mayoría niega las torturas y los maltratos, aunque no que era una policía política dentro de una dictadura. Pero ellos hablaban más de los aspectos cotidianos, de su día a día. Pero de lo que yo buscaba, documentos y demás, nada. O no tenían o no querían dármelos. He podido hablar con los que quedan vivos, que son los que entraron en los 70, no los más conocidos y activos, así que están en su derecho de contar lo que ellos consideren. De todas maneras, de los agentes importantes no queda casi ninguno vivo.
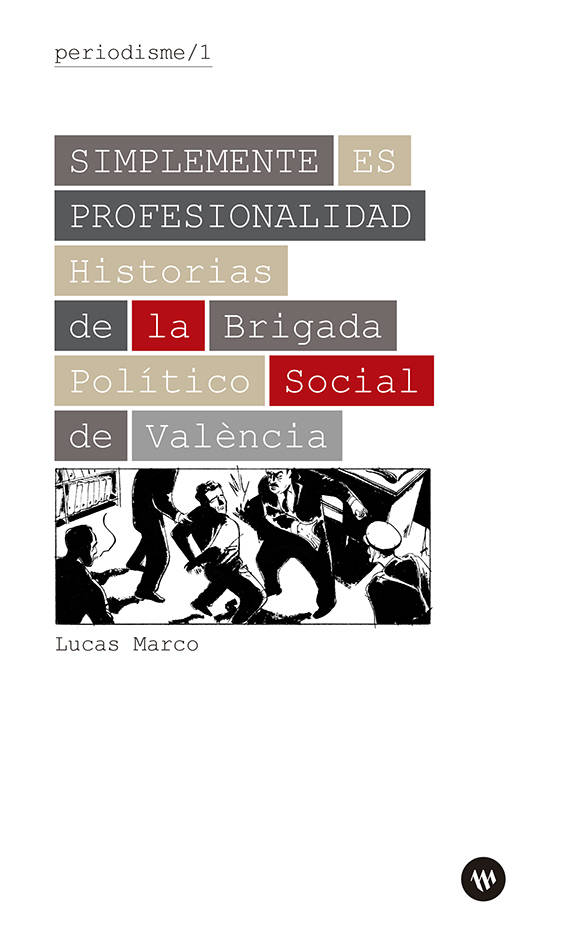
— También había gente muy peculiar. Hasta un yonqui
— Sí, hay referencias cruzadas en varias memorias o autobiografías que hablan de ellos. Según una antigua comunista, uno era un morfinómano; a otro le acusan de actuar sólo por venganza tras haber pasado por una cheka durante la Guerra Civil… pero son testimonios sobre los que no hay mucha documentación que sirva para contrastarlos.
— Y alguno muy friki
— Sí, Julián Carlavilla es fascinante. Él entro antes de la Guerra Civil y tiene una historia increíble. Participó en un complot para matar a Azaña y huye a Portugal donde trabaja para la embajada franquista durante la Guerra Civil, pero la PIDE lo detiene y luego lo expulsa por un asunto bastante turbio. Retoma su actividad policial, probablemente en una brigada que controlaba la población judía en España, hace una visita oficial a un campo de concentración alemán… Y todo mientras va escribiendo todo tipo de best sellers. Paul Preston dice que fue uno de los personajes más siniestros del franquismo pero, paradójicamente, no se sabe casi nada de él. Cosías y Eduardo Comín Colomer también ejercían de propagandistas franquistas y tenían todo tipo de ayudas oficiales para publicar, todo ello combinado con su papel en la Brigada Político Social.
— Pero a ti te interesa más Carlavilla.
— Sí, tiene una trayectoria espectacular y escribió libros totalmente delirantes. No me importaría escribir su biografía.