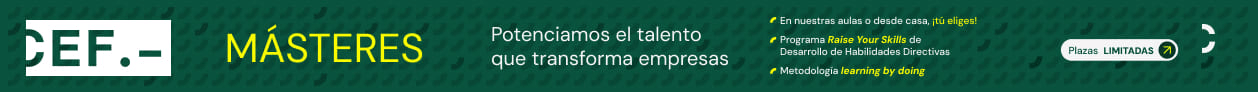la nave de los locos / OPINIÓN
El tiempo de los asesinos

 FOTO: EFE
FOTO: EFEAlgún día habrá que hacer un inventario de todos los poderosos que intentaron robarnos el alma y a veces lo consiguieron. Este es un tiempo de asesinos, al decir de Henry Miller. Nos quieren embrutecer privándonos del espíritu. Pero mientras haya un hombre o una mujer libre, no podrán cantar victoria
Releer a Henry Miller ha sido una bendición. Hay autores que se te caen de las manos cuando vuelves a ellos porque ya no te reconoces en sus palabras, que son como hojas muertas, y hay otros en los que descubres cofres ocultos, y al abrirlos encuentras una luz que te ilumina la mañana. Miller es de estos últimos.
Como casi todo lo importante que sucede en la vida, el regreso a Miller fue producto del azar. Una tarde de jueves, una gozosa tarde porque anunciaba el fin de semana, entré en la librería París-Valencia de la calle Pelayo, en València. Como siempre hago, me dirigí a la sección de ofertas. Comencé a olfatear como un tejón hasta que encontré Inmóvil como el colibrí, la colección de ensayos que Miller recopiló en 1964. Pagué 2,95 euros. Rentabilísima inversión. Me alegró volver a ver a Elvira, y creo que esa alegría fue compartida por ella.
Me costó entrar en el libro porque Miller —del que hace años leí sus trópicos, además de Sexus y Plexus— es un autor que no hace concesiones, con una prosa eléctrica que avanza dando latigazos al lector. Lo que más me gusta de él es su valentía, su fe en la libertad creativa y la crítica de la sociedad moderna, centrada en Estados Unidos, su país. Toda la degradación que denunciaba a mediados del siglo pasado se ha cumplido con creces en el inicio del XXI.
Asesino es, para Henry Miller, el que mata el espíritu y llama a “liquidar” al último hombre que dice la verdad. Lo que sobrevive, dice el novelista, es la mentira
“El sistema está destruyéndose”
En Inmóvil como el colibrí, Miller escribe lo siguiente: “El sistema está destruyéndose; los muertos están enterrando a los muertos. ¿Por qué gastar nuestra energía combatiendo algo que ya está tambaleándose?”.
Sostiene el autor estadounidense que vivimos en “el tiempo de los asesinos”, que es el título de otro de sus libros, dedicado a Rimbaud. Asesino es, para Miller, el que mata el espíritu, el que llama a “liquidar” al último hombre que dice la verdad. Lo que sobrevive, lo que se defiende hoy, añade, es la mentira en un imperio de farsantes.
Cada época tiene sus asesinos. En el pasado grandes criminales como Calígula, Atila o Iván el Terrible podían ser fascinantes, aun con todos sus vicios y crueldades. En cambio, los asesinos del presente son de una vulgaridad apabullante. Este periodo no da para más: nuestros malvados carecen del brillo necesario, huérfanos como están de cualquier misterio.
Pero tienen el poder para destruirnos la existencia. Unos lo hacen de manera más ruda y otros de modo más sutil. Diríase que hay leones y zorros que persiguen lo mismo en el magisterio del crimen: la liquidación del espíritu; el privarnos de esperanza para transformarnos en una mercancía de escaso valor que se desechará con el cambio de temporada.

La peste china, bendición para las autocracias
Este año los homicidas señalados por Miller están de enhorabuena con la aparición un poderoso asesino, de origen desconocido, natural o artificial, quizá nunca lo sabremos, que ha causado más de un millón de muertos en el mundo. La peste china —prefiero llamarla así, en lugar de la aséptica Covid-19— ha sido una excelente noticia para todos los titulares de dictaduras o democracias autoritarias, tan parecidos en el fondo.
Con el pretexto de salvarnos la vida —en lo que han fracasado con estrépito— han secuestrado las libertades individuales de poblaciones empobrecidas, como sucedió en España de marzo a junio, y ahora en Madrid. Para ellos somos como esos ratones que pedalean en una rueda dentro de una jaula, hasta acabar exhaustos.
Con el respaldo de su propaganda mendaz, estos asesinos del espíritu —el miserable Trump, Putin, Xi Jinping, Johnson y la pareja de truhanes Pedro y Pablo— sólo tienen respeto por sus mentiras. Todo es falso en ellos, salvo alguna cosa. Pero, además de falsarios, son crueles porque viven sentados sobre el dolor y la impotencia de la gente. Les han negado el pan del futuro y la sal de la dignidad.

Los asesinos van ganando la partida
Estos asesinos, cada uno en su país, están ganando la partida. Algunos apenas tienen contestación. No la hay porque han convertido a los ciudadanos en súbditos. Estamos anestesiados, sin pulso crítico. Te han convencido de que no hay alternativa. Y si la realidad los pone en un aprieto, recurren al miedo o inventan problemas para enfrentar a sus compatriotas, como se hace aquí.
Pero si hacemos caso a otro tirano, más cultivado e inteligente, un general corso por más señas, al final acaba prevaleciendo el espíritu. Cristo siempre vence a Diocleciano. En un rincón de la Rusia profunda o en un pueblo de Arizona, un hombre o una mujer dirán no a las mentiras de los gánsteres de la política y se rebelarán contra el orden establecido. Y así suele comenzar lo bueno, con el inicio de la caída de regímenes que se creían eternos. Pasó con las dictaduras fascistas y con la URSS y tal vez, si aún estamos a tiempo, podría pasar con los asesinos que antes mencioné.
Todos podrían caer, todos salvo Putin, experto en pócimas riquísimas para sus enemigos políticos. La noche pasada soñé con que ordenaba la invasión de Polonia. Francia e Inglaterra no se opusieron en esta ocasión. En mi sueño, que requerirá el diván de un psicoanalista porteño, el ejército ruso llegaba hasta Jerez de la Frontera en sólo un mes. Más rápidos que la guerra relámpago de los nazis. El ministro de Consumo vitoreaba a las tropas, a su paso por Málaga. Desperté con una erección considerable.