En 2002 el nobel Joseph Stiglitz publicó un libro de alta divulgación que se tradujo al español como “El malestar de la globalización” pero que en realidad, literalmente, se refería a los que estaban descontentos con el proceso, es decir, los perjudicados por la globalización. Este libro, que resultó ser muy controvertido, se publicó al terminar su mandato en el Banco Mundial (donde había protagonizado discrepancias con el FMI) y después de haber sido asesor económico durante la presidencia de Bill Clinton. En dicho libro responsabilizaba al FMI de la crisis financiera asiática de 1997 y achacaba buena parte de los problemas asociados con la globalización a la falta de gobernanza global y situaba a los descontentos con el proceso en los países en desarrollo.
Hace poco más de un mes y coincidiendo con la reciente ola anti-globalización, Stiglitz ha publicado una entrada (“La globalización y los nuevos descontentos”) en el blog “Project Syndicate” donde establecía un paralelismo con la situación actual. El principal argumento que defiende es que la crisis financiera ha llevado a que, en la actualidad, sean no sólo los más desfavorecidos, sino también las clases medias de los países avanzados los que se consideren perjudicados por la globalización. Nuevamente mantiene que las instituciones y su mal funcionamiento estarían detrás de los problemas. En su artículo defiende medidas destinadas a “domesticar” la globalización y, en concreto, volver atrás en el acuerdo Transpacífico (TTT) y no firmar el TTIP.
La tendencia anti-globalización que se ha generalizado en los últimos tiempos no deja de ser un resurgimiento proteccionista que ha tendido a extenderse, precisamente, por el propio carácter global de las tendencias socio-políticas actuales. Dependiente de su orientación política, unos culpan a la globalización de la pérdida de puestos de trabajo en los países desarrollados (como Trump y los partidarios del Brexit) y otros del aumento de la desigualdad (como Stiglitz o el New York Times, pasando por Bernie Sanders y, de forma más tímida, Hillary Clinton).
No obstante, hay excepciones. Javier Solana (también en Project Syndicate) utiliza unos días más tarde el mismo término que Stiglitz, “domesticar”, pero en otro contexto muy distinto: los populismos están detrás del agudizado sentimiento anti-globalización. Ese mundo idealizado de países autosuficientes y aislados de los demás no existe. Propone responder a las preocupaciones sociales existentes preparando mejor a los ciudadanos para que se enfrenten con éxito a los retos no sólo de la globalización, sino de una sociedad más tecnificada. La formación es una de las respuestas.
Existe una gran coincidencia en las respuestas a la globalización de los populistas a ambos lados del espectro político. En el caso de Donald Trump, considera que la política comercial americana ha debilitado el tejido empresarial, al tiempo que el déficit de balanza comercial equivale a “enviar puestos de trabajo a otros países”. Asimismo propone retirarse del acuerdo Transpacífico, renegociar el NAFTA y los acuerdos con China. Incluso ha llegado a proponer abandonar la OMC. Frente a dichos acuerdos y a la negociación del TTIP, aboga por acuerdos “país a país”. Es decir, la vuelta al bilateralismo del período entre las dos guerras mundiales.

Afirmaciones como esta última pueden ser “compradas” con relativa facilidad por algunos sectores sociales descontentos. Sin embargo, el bilateralismo comercial fue un error histórico y si hay en algo consenso es en las ventajas del sistema multilateral, donde se intenta evitar el comportamiento discriminatorio que normalmente perjudica al negociador más débil. Lo que Trump piensa es que, dado su tamaño, Estados Unidos podría negociar con ventaja. También en eso se equivoca, puesto que no es el único jugador “grande” y la solución no cooperativa no suele ser la mejor. Precisamente en un estudio sobre la globalización y los costes de transporte cuyos resultados se resumieron en el blog del CEPR, Dennis Novy, Christopher Meissner y David Jacks analizan la globalización desde 1870 y llegan a la conclusión de que fue durante la Gran Depresión el período histórico de mayor descenso en el comercio internacional, debido al aumento del proteccionismo. Los costes de transporte aumentaron 18 puntos porcentuales entre 1929 y 1932, la época donde la política comercial aplicada es la defendida por Trump.
En ese mismo blog y hace sólo unos días, Gary Hufbauer y Euijin Jung (investigadores del Instituto Peterson de Economía Internacional, en Washington) analizan si sería posible, desde el punto de vista legal, tomar la medidas que Trump propone y el coste que éstas tendrían sobre la economía de EEUU. Para esto se basan en un estudio de otros investigadores del mismo instituto (Noland et al., 2016). Dadas las competencias que el Presidente de EEUU tiene en materia comercial, sería posible volver a aplicar aranceles del 35% a Méjico y del 45% a China. En contra de lo que argumentan los populistas, no sólo no aumentaría el empleo y el crecimiento en Estados Unidos, sino que industrias como la aeronáutica en Seattle, servicios a empresas sitos en Los Ángeles o la producción de soja del centro del país perderían miles de empleos, que podrían llegar a sumar, en el escenario más negativo, hasta 4.8 millones.
En los últimos días dos medios internacionales tan importantes como el New York Times y The Economist han publicado largos artículos sobre el tema. Teniendo ambos similares orientaciones políticas, de corte socialdemócrata, mientras para el primero parece pesar más el pesimismo y pone el énfasis en los descontentos (o los perjudicados por el proceso), The Economist afirma, de manera muy contundente, que los detractores de la globalización se equivocan. Argumentan que aunque son superiores a las pérdidas, es mucho más difícil percibir e, incluso, explicar las ganancias de la globalización. Las pérdidas de empleo y crecimiento que se derivarían del mayor proteccionismo (como las calculadas en el caso de EEUU) proceden, por un lado, de la reducción en la competencia, que elevaría los precios de los productos americanos en su mercado interno. Por otro lado, son las clases menos favorecidas las que incluyen en su cesta de la compra productos chinos o mejicanos, más baratos que sus equivalentes nacionales. Además, las represalias que el proteccionismo genera reduciría el empleo en el sector exportador, el más dinámico y el que mejores salarios paga en los países avanzados. En cambio, las grandes empresas aumentarían su poder de monopolio en el mercado interno, tanto al establecer los precios como los salarios.
Durante los últimos años la crisis financiera, el aumento en la automatización de la producción y la competencia internacional explicarían, conjuntamente, las pérdidas de renta relativa de las clases media y media-baja. The Economist propone una combinación de políticas activas de empleo y formación, refuerzo de la política de la competencia (para evitar que las empresas más pequeñas y dinámicas sean expulsadas del mercado por comportamiento predatorio de las multinacionales) y políticas de demanda expansivas en países como Alemania. The Economist nació en 1843 precisamente para defender el libre comercio en general y, en particular, para oponerse a una legislación que pretendía proteger a los productores británicos de cereales frente a las importaciones. Al contrario de lo que un análisis simplista intenta transmitir, tanto entonces como ahora, los partidarios del libre comercio son los verdaderos enemigos de los monopolistas pues éstos y no otros son los que se beneficiarán si aumenta el proteccionismo.


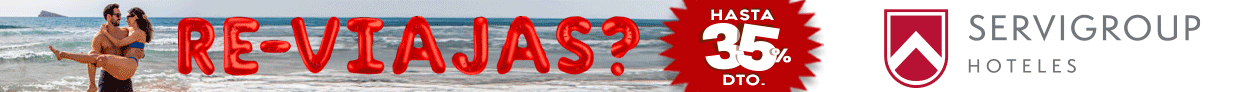

 Hillary Clinton y Donald Trump (Foto: EFE)
Hillary Clinton y Donald Trump (Foto: EFE)


