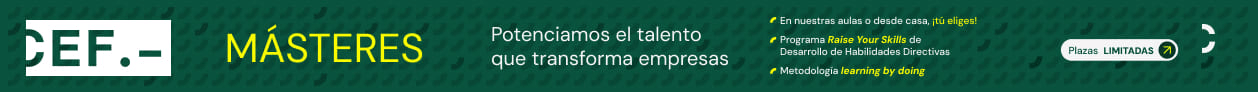La nave de los locos / OPINIÓN
Las tribulaciones de un hombre ‘okupado’

 Dos 'personas pasan ante las casas del Cabanyal, algunas de ellas 'okupadas'. Foto: KIKE TABERNER.
Dos 'personas pasan ante las casas del Cabanyal, algunas de ellas 'okupadas'. Foto: KIKE TABERNER.Una familia de albano-kosovares había ‘okupado’ mi vivienda. El abogado, que lucía una prominente tripa, fruto del cobro de desmedidos honorarios, me hizo ver que el proceso de desahucio sería largo: en el mejor de los casos, nueve meses, y en el peor, dos años. Además, la minuta podría oscilar entre los 600 y 3.000 euros
En las pasadas Fallas hui de Valencia y elegí Morella como destino para descansar. No conozco mejor sitio para el reposo, a las faldas de su castillo, donde emerge la figura de mi sanguinario y sin embargo apreciado general Ramón Cabrera. Pasé esos días en buena compañía, pero como todo lo bueno suele durar poco, regresé a Valencia el domingo por la tarde.
Al llegar me esperaba una sorpresa desagradable, difícil de olvidar.
Cuando fui a abrir la puerta de mi casa me di cuenta de que habían cambiado la cerradura. Forcejeé pero no hubo manera. Dentro se oían voces. Comencé a golpear la puerta y a gritar para que me abrieran. “Policía, policía”, respondieron en un extraño y pintoresco dialecto. Avisados por los nuevos moradores de la vivienda, dos agentes se presentaron enseguida en el edificio. Aún no repuesto del disgusto, intenté explicarles, balbuceando palabras inconexas, que yo era el auténtico propietario del piso y que los que había dentro eran unos usurpadores, unos okupas, como ahora se dice en lenguaje coloquial.
Los policías, después de tranquilizarme —se conoce que estaban habituados a estos episodios—, me preguntaron cuándo me había marchado de viaje. Les contesté que el miércoles. “Entonces no hay nada que hacer. Si han pasado 48 horas, no podemos entrar a desalojarlos”, dijeron. “Póngase en manos de un buen abogado” es lo último que les escuché. ¿En manos de un buen abogado? ¿Y donde dormiría hoy? Esa noche tuve que regresar a mi habitación de adolescente, en casa de mis padres. Allí, entre posters de Duran Duran y Spandau Ballet, ideé mi estrategia para recuperar mi casa.
Si no me podía pagar un abogado y tampoco esperar la solidaridad de nuestros políticos, sólo me quedaba ganarme a los ‘okupas’ de mi casa. Así lo hice, con astucia y determinación
A la mañana siguiente fui a ver a un abogado para informarme de mis derechos como propietario. El letrado, que lucía una prominente tripa, fruto del cobro de desmedidos honorarios, me hizo ver que el proceso de desahucio sería largo: en el mejor de los casos, nueve meses, pero podría prolongarse hasta los dos años. Además, la minuta podía oscilar entre los 600 y 3.000 euros, según la complejidad del caso. Como buen abogado, evitó decirme cuánto me costaría contratar sus servicios. Eso sí, me reveló que las okupaciones iban en aumento: 1.398 en Madrid y más de mil en Barcelona en 2016.
Salí hundido del bufete. Me había quedado sin casa y no podía pagarme un abogado. Pensé en recurrir a la ayuda de nuestros políticos valencianos. Como víctima de una flagrante injusticia, confiaba en verme respaldado por ellos, así que me presente en las Corts sin avisar. A un bedel le pregunté por los conservadores y me dijo que había llegado en mal momento porque todos estaban viajando en la caravana en defensa por el castellano. Opté, entonces, por entrar en el despacho del grupo socialista. Toqué la puerta, nadie me contestó, así que entré. Vi cómo dos diputados, al parecer uno sanchista y otro susanista, se agarraban del cuello y se decían toda clase de lindezas. Tan enfrascados estaban en la pelea, que no repararon en mí. Cerré la puerta y me prometí no votar jamás a semejantes adefesios.
La izquierda alternativa pasa de mí
Me quedaba jugar la carta de la izquierda alternativa. No recuerdo si llamé al despacho de Podemos o al de Compromís (¡son tan parecidos estos zánganos!), pero esta vez sí encontré un interlocutor con quien hablar. Nos entendimos a la perfección: yo hablando castellano del interior y él respondiéndome educadamente en valenciano. Le expliqué mi caso y se esforzó en comprenderme, aunque con matices. Me dijo que la Constitución “estatal” defendía la función social de la propiedad y que todo ciudadano o ciudadana tenía derecho a una vivienda digna. Antes de despedirnos, me aconsejó que dialogara con mis okupas, con quienes no debería utilizar, en ningún momento, la violencia. Me decepcionó.
Si no me podía pagar un abogado y tampoco podía esperar la solidaridad de los políticos, sólo me quedaba una opción: ganarme a los okupas. Así lo hice, con astucia y determinación. Cada tarde, después de trabajar, me sentaba en un banco de una plaza y esperaba a que saliesen de la vivienda. Me enteré de que eran una familia de albano-kosovares, integrada por la abuela, el matrimonio y cuatro niños. Un día, después de pensármelo mucho, me acerqué a la madre y, valiéndome del lenguaje universal de los gestos, me presenté como el dueño de la casa. Al principio se sobresaltó pero viendo que mi actitud era conciliadora, entendió que no había ningún peligro en mí. Todas las tardes, cuando los niños volvían del colegio público, me acercaba y les deseaba una feliz noche. Mientras tanto, yo seguía pagando la luz, el agua, el gas, el teléfono, el IBI homicida del Ayuntamiento y el seguro del hogar.
La situación en mi casa de mis padres distaba de ser pacífica. En realidad nunca me había llevado bien con ellos. Las peleas se volvían a repetir como cuando era adolescente. Los continuos enfrentamientos me convencieron de que debía abandonar el hogar paterno, así que otra tarde esperé a los albano-kosovares, que regresaban cargados con bolsas de Primark, y les propuse que me alquilaran una habitación de mi casa. Después de regatear lo suyo, el precio se quedó en 250 euros mensuales. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Somos como una gran familia, como esa familia con la que siempre soñé y nunca tuve. Cada domingo me invitan a degustar la gastronomía kosovar y yo les correspondo enseñándoles algo de español básico. Lo mejor de todo es que cuando llega la noche, la madre de los niños se me arrima discretamente, sin que su marido se percate, y se pone tortolita diciéndome cosas muy sugestivas que no acabo de comprender, mientras hace parpadear sus ojos negros y hermosos. “¡Uy, uy!”, digo para mis adentros. Entonces pienso que entre ella y yo puede nacer un bello idilio intercultural.