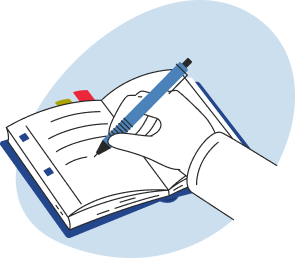VALÈNCIA. El último libro de Mario Obrero, Con e de curcuspín (Anagrama, 2025), es uno de esos ensayos que se quedan dentro del lector y surgen de pronto en conversaciones casuales, de aquellas cuya apariencia baladí encubre sugerentes implicaciones. Un ejemplo práctico que le ha ocurrido a quien esto escribe: tres personas hablan de las ansiadas vacaciones –quien las tenga, un recuerdo a todos los autónomos que este verano seguiremos sin saber lo que son–.
En determinado momento surge el tema de las lecturas que acompañan los ratos de playa y distraen las horas de sopor y salitre. Entonces, uno de los tres confiesa que le había preguntado a ChatGPT por lecturas frescas que llevarse a Cerdeña, con preguntas muy específicas y recomendaciones igual de certeras. Uno podría pensar que este hecho no es más que otra no-tan-pequeña piedra en el camino del periodismo cultural de este país, y no andaría errado. Pero en mí surgió un hilo de pensamiento distinto, que tiene que ver con esta entrevista.
ChatGPT le había recomendado varias lecturas en inglés. Algunas como Just Kids de Patti Smith estaban traducidas al castellano (Éramos unos niños, Debolsillo, 2012), pero otras tendría que buscarlas en librerías internacionales –¿en el aeropuerto, quizás?– o comprarlas por Amazon. Ninguna de las recomendaciones que le hizo la máquina estaba escrita en alguna de las muchas lenguas que se hablan en nuestro país. Lo cual tiene sentido, a la vez que no deja de ser preocupante: sin ponerse muy agoreros uno podría pensar que los asistentes de IA parecen remar a favor de la uniformidad y el cultivo del monolingüismo global.
Mario Obrero, joven poeta de Getafe, acaba de publicar un ensayo que, visto lo visto, se podría considerar una reflexión a contracorriente de los tiempos. Un certero análisis de la situación, lleno de interés, cariño y genuina curiosidad por las lenguas del Estado. Un artefacto literario construido en forma de una serie de cartas dirigidas al galego, el aragonés, el català, el aranés, el asturianu, el extremeño y el euskera. Una lectura que tal vez no recomiende ChatGPT y que, sin embargo, resulta de lo más estimulante de la no-ficción publicada en nuestro país últimamente. Hablamos con él.
- En ‘Con e de curcuspín’ dices que optar por una lengua no hegemónica es un acto reivindicativo, pero que con eso no basta. ¿Este libro sobre las lenguas del Estado español es, amén de un ensayo, un acto reivindicativo? ¿Un artefacto literario pensado con un fin?
- La creación literaria nunca es un hecho neutral. A diferencia de otros saberes y labores que el sistema premia hay algo de inesperado, de resistencia a la norma si se quiere, en coger un lápiz y un papel. Más cuando se acredita el vaciamiento de referencias que el plurilingüismo posee en el marco del Estado. La reivindicación mayor de estas cartas, no obstante, es la de apartar el miedo -impuesto e ignorante- en nuestra relación con las palabras, propias y ajenas.
- Un argumento habitual usado contra las lenguas cooficiales del Estado es que, teniendo un idioma hablado en todo el planeta, para qué va a servir saber hablar galego o catalán. La falacia de la utilidad, sobre la que escribes “prefiero que las cosas no me sirvan como servían los esclavos a sus patricios”. ¿Crees que este 'utilitarismo' de todas las esferas de nuestra vida viene dada en gran medida por un sistema que convierte todas las esferas de la vida en algo sometido al productivismo?
- Efectivamente, el mismo argumentario de la utilidad contra una lengua minorizada se emplea al hablar de memoria histórica, cultura o poesía. Esa idea aparentemente aséptica de la utilidad es muy privilegiada; como ciudadano no entiendo la utilidad de tantos aforamientos en la vida política, el gasto militar exacerbado o la Jefatura del Estado y, aun así, son parte apenas replicable de nuestra sociedad. Una lengua es útil en tanto que existe y nombra, con eso debería bastar.
- Escribes “estar viva para dar fe es abismalmente contrario a estar vivo para exigir rendiciones”. ¿Sientes que la hostilidad hacia las lenguas cooficiales del Estado tiene algo que ver con un sentimiento de revanchismo del monolingüe?
- Sobre todo con una ignorancia elevada a la categoría de pensamiento. Cuando la Presidente de mi comunidad autónoma, Madrid, o VOX plantean las lenguas como problemas se debe a sus carencias sensibles y a un españolismo que necesita negar lo otro para construirse a sí mismo. Si, como hablante monolingüe, mi relación con el País Valencià pasa por el veraneo, el disfrute y la alimentación, ¿por qué no lo iba a hacer con su identidad y lengua, que son tan patrimoniales esenciales para ese territorio?
- En la carta dedicada al euskera, se habla de otra falacia que es la del 'peligro de extinción' del castellano. ¿Sientes que esta falacia tiene, de forma soterrada, el objetivo en realidad de extinguir esa 'otra lengua' que no sea el idioma de Cervantes?
- Tiene que ver con una relación mortuoria propia del discurso dominante. El castellano “se extingue” como se acaba el libro en papel, la radio, las librerías independientes o el asociacionismo vecinal… El caso es que todas estas herramientas siguen en pie, y lo hacen de forma muy vital y celebratoria. Me parece enrevesado y bastante interesado plantear la “muerte” de una lengua transoceánica antes que la del sistema capitalista, por ejemplo. Creo que en esa doble vara de medir está la clave del alarmismo con que se tratan algunas realidades mientras que otras se visten de inmovilidad y atemporalidad.
- Explicas que el uso del idioma en Euskal Herria se ha revitalizado por el interés de quienes no lo hablaban pero querían que sus hijos sí pudieran hacerlo.
- Una lengua vive -y sobrevive- siempre gracias a sus hablantes, no a un madrileño como yo que, humilde y sabiéndose ajeno, pueda celebrar su existencia. Efectivamente, la sociedad euskalduna demostró hace décadas cómo una situación lingüística se puede revertir con políticas públicas no nocivas al idioma. Y ese sigue siendo el reto, que en Euskal Herria debe pasar en la actualidad por el afianzamiento de la lengua en la escuela pública.
- En el último Poefesta (Festival de poesía celebrado en la localidad valenciana de Oliva) dijiste algo que se me quedó: que el uso más político que se puede hacer de una lengua es intentar borrarla. ¿Qué opinión te merece la consulta que se hizo sobre el valenciano en la comunidad educativa del País Valencià? ¿Qué te suscita este debate?
- Dicha consulta, felizmente revocada por la ciudadanía valenciana, demuestra que la derecha es la principal activista lingüística; siempre en contra y con un tesón inagotable. Si tan poco le importase a la gente el valencià, María José Català no se encargaría de cambiar toponimias, VOX no impediría revistas en las bibliotecas públicas, los actuales presupuestos no recortarían de forma macabra el ya poco dinero de la AVL y el President Mazón se preocuparía antes por dimitir, pedir perdón a las víctimas de la DANA o atajar el problema de la vivienda que generar en las familias de la escuela pública un falso derecho a la estupidez.
Sería inverosímil hacer votaciones sobre si nos gusta o no aprender biología. Incluso más complicado un plebiscito sobre asuntos necesarios como el hecho de que la religión católica siga siendo parte de nuestra enseñanza pública y se sufrague con los impuestos de un Estado aconfesional.

- Foto: Anagrama
- Hace unos años, la escritora y veterinaria María Sánchez publicó un libro llamado Almáciga (GeoPlaneta, 2020) a modo de glosario, que recuperaba palabras en desuso o perdidas del medio rural. Un 'vivero' de palabras. ¿Qué hacemos con las palabras que mueren? ¿Mueren cuando muere la realidad a la que se refieren?
- Mueren en primer lugar cuando se las asesina o se las cercena hasta su agotamiento. Una lengua o unas palabras no tienen fecha de caducidad, sino usos lingüísticos y contextos que amparan o coartan su dignidad y existencia. La poesía-escrita en ensayos o títulos como el de María Sánchez tiene por oficio ejercer la memoria para curar la vida, en este caso la pronunciación concreta del mundo desde un territorio y una sensibilidad. Por eso la memoria no tiene tanto que ver con lo inerte sino con lo vital, con amparar el pulso de las cosas y su proyección.
- ¿Podemos, desde nuestra individualidad, como hizo María Sánchez, rescatar palabras del olvido, retrasar su deceso?
- Absolutamente. Solo en no agredir hay un gesto diferencial y posible. Desde la experiencia monolingüe, tan solo pasar de la beligerancia al respeto o, por qué no, al asombro, puede revertir por completo la apisonadora de olvidos y síntesis que siempre maneja la ideología más reaccionaria pero nada conservadora. En el conservar lo diverso tenemos una tarea esencial como ciudadanas y lectoras.
- La realidad de las lenguas en el Estado, su diversidad, parece estar constantemente en duda en la actualidad. Hace nada la presidenta de la comunidad de Madrid llamaba “catetos” a quienes exigen el euskera para ejercer de sanitarios en el País Vasco. ¿Crees que vivimos un auge antiintelectual?
- Desde que la dictadura franquista se inició con un “¡Muera la inteligencia!”, creo que una parte importante de la derecha española no ha salido de ese atolladero. Para muchas madrileñas, es una desgracia vernos representadas en esa celebración de la bajeza y la hipérbole. Una de las grandes motivaciones de este libro es precisamente reconstruir puentes y afinidades más allá de nuestras élites políticas. Entender, por ejemplo, que no está tan lejos una manifestación por los derechos lingüísticos de una concentración por la sanidad pública en los ambulatorios de Getafe. Al final se trata de luchar contra carencias -materiales y legislativas- que nos atraviesan a la inmensa mayoría de ciudadanas, plurilingües o no.
- Pensando en el asturianu, o en el galego, pienso también en su presencia en la cultura contemporánea. ¿Cómo de importante es, en la actualidad, tener referentes como Baiuca o Rodrigo Cuevas, que reivindiquen cantares tradicionales en sus propias lenguas desde el ámbito de la fiesta y el gozo?
- Es esencial hablar desde el amor, que tiene por representación el gozo y lo celebratorio. En mi caso, puedo enarbolar el amor desde el privilegio de no poner mi cuerpo diariamente ante los ataques y la diglosia institucionalizada a la que sí se enfrenta un hablante materno en su territorio. A mí nadie me dice que “hable en español”, como sí sucede en tantos momentos cotidianos de muchas vidas.
Ese privilegio comportaba la responsabilidad de priorizar el amor como correa de transmisión y sensibilidad, y siempre que se consigue sobreponer el legítimo cabreo al deseo de transmitir, estamos en vías de ensanchar la dignidad y la admiración, dentro y fuera de nuestras fronteras particulares.
- Los valencianos hemos dado buena cuenta de lo que significa tener referentes que canten en tu idioma. Pero con la disolución de ZOO y el actual momento político se tiene la sensación de que la escena de la música en valenciano ha pasado a mejor vida. ¿Cómo lo percibís desde fuera de nuestro territorio?
- Cierta es la gravedad de la situación, el actual Govern parece estar ausentecuando se trata de catástrofes naturales pero en primera línea cuando hay que“omplir d’espases la sintaxi”, recordando a Estellés. No obstante, un pueblo que ha vivido un Felipe V, una Isabel II, dos dictaduras en el siglo XX, varios gobiernos corruptos y un Estatut insuficiente y limitado pero sigue sacando la lengua a la calle no podrá ser arrebatado de ese derecho a la existencia que ha sabido reivindicar durante tantos siglos.