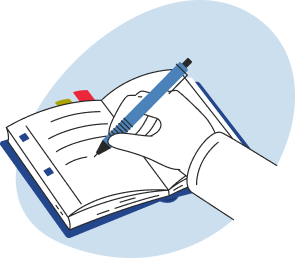VALÈNCIA. Ciudades convertidas en parques de atracciones. Alcaldes obsesionados con atraer a más turistas, siempre a más turistas, porque nunca hay suficientes turistas. Grandes eventos para seguir estando de moda. Barrios entregados a los dioses del apartamento vacacional. Municipios que buscan triunfar en el metaverso a cualquier precio. Y, como figurantes sin frase, un puñado de vecinos que intentan encontrar algún hueco en el que existir, mientras observan cómo su urbe hace tiempo que olvidó sus necesidades. Todos estos horrores contemporáneos caben en Ciudad clickbait (Barlin), el ensayo en el que el geógrafo y periodista Vicent Molins aborda los retos urbanos del presente y las pesadillas que puede traer el futuro. O lo que es lo mismo, los motivos por los inviertes el 120% del sueldo en pagar un piso.
-Ciudad clickbait está atravesado por dos fenómenos que parecen contradictorios pero transcurren en paralelo: urbes que quieren tener su propio relato, ser especiales, pero que cada vez són más parecidas.
Las ciudades han quedado al margen de los enormes cambios de los últimos 25 años, de ese nuevo orden digital que ha revolucionado cómo consumimos y vivimos. Con el inicio de la globalización, se desató una feroz competición entre ellas. La mayoría de ciudades medias y grandes en España deben reinventarse para sobrevivir. Vigo, por ejemplo, es un emblema de ciudad post-industrial que no sabe a qué tiene que jugar. En esa encrucijada hay dos opciones: intentar reindustrializarse, lo que es difícil y requiere tiempo, o caer en la tentación de intentar atraer al espectador externo (en el caso de Vigo con sus ya célebres luces de Navidad), intentar que parezca que tu ciudad está de moda. ¿Cómo lo haces? Imitando a las que ya lo están. Y así, la prioridad de las políticas públicas será captar esa atención rápida, superficial y llamativa, muy clickbait. Y dejarán relegadas las necesidades ciudadanas.
-De hecho, otra constante que tratas es la búsqueda de la aprobación ajena. Tener un relato que guste a los de fuera, aunque eso nos haga sentir que nuestras calles se han convertido en parques temáticos.
-Una ciudad tiene que cubrir las necesidades de quienes viven en ella. Si todos queremos estar de moda, llegamos a narrativas que no buscan satisfacer a los ciudadanos, y algo peor: los ciudadanos acabamos buscando esa dosis de dopamina y de orgullo en la aprobación exterior. Por eso Málaga celebra la llegada del crucero Wonder of the Seas y Abel Caballero afirma que 6 millones de personas han pasado por Vigo en un día y nadie se lo cuestiona. Lo importante es ese autoreconocimiento, el relato que cuentan.
Si nadie regula, la oferta se prepara al 100% para la demanda. En València hemos pasado de 4,2 millones de pasajeros en Manises a 11 en diez años. Eso hay que canalizarlo. Los centros urbanos se parecen entre sí porque tienen dinámicas de funcionamiento semejantes, de parque temático. El alcalde de Sevilla propuso cobrar entrada a los visitantes de la Plaza de España como una manera de ordenar el turismo, pero en realidad estaba asimilando sus dinámicas. Ese enclave deja de pertenecer al ritmo normal de la ciudad y pasa a ser un recinto experiencial. Ahí está la gran dicotomía entre marca y ciudad: una marca se puede permitir venderse sin mirar atrás, pero una ciudad es algo más que una marca .

- Vicent Molins -
- KIKE TABERNER
-¿Esta aspiración a estar de moda y resultar atractiva es transversal a las cuestiones ideológicas? ¿Hasta qué punto importa en qué lado del tablero estén posicionados los gobernantes de turno?
-Es bastante transversal, de hecho, en los ejemplos que introduzco hay bastante diversidad ideológica. Es una muestra bastante equilibrada porque creía, intuitivamente, que esto no es una cuestión de ejes partidistas. Todo el mundo quiere gustar. De hecho, uno de los problemas en España es que durante mucho tiempo ha habido un consenso total a favor del turismo, sin matices. Esto viene del 92 con las Olimpiadas de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Seguimos pensando que nuestro viaje a la modernidad depende del reconocimiento exterior. Durante mucho tiempo se ha castigado que tu ciudad no estuviera de moda, que no tuvieras un gran evento, porque generaba la sensación de que era un lugar bloqueado, poco dinámico. No hemos sabido asumir que a una ciudad le va bien cuando a sus habitantes les va bien.
-Además, hablamos de un relato sobre el éxito rubano en el que lo cuantitativo es mucho más importante que lo cualitativo: recibir a más turistas, celebrar más eventos…“Demasiado nunca es suficiente”, cuentas en el libro.
-Aquí juega un papel esencial cierto analfabetismo económico de la sociedad española. Eso facilita que no busquemos la letra pequeña: son cifras que nos desbordan y por ello no las fiscalizamos demasiado. Así que da igual si dicen que este año la cantidad de turistas que pasaron por nuestros aeropuertos subió un 11% o un 15%. Ante eso, pido un análisis complejo. El turismo es una gran industria y, como tal, estará repercutiendo en la ciudad de formas positivas y negativas. Las consecuencias en asuntos como la vivienda son obvias, pero nos estábamos fijando en ese 15% más de visitantes y ahora tenemos un problema que no sabemos abordar.
-A todas estas peripecias de la vida urbana incorporas también el papel de las nuevas tecnologías.
Lo cierto es que, tecnológicamente, el mundo ha cambiado mucho en poco tiempo y la reacción gubernamental ha sido caer en talismanes. Establezco tres niveles: si eres pequeña o mediana, hace dos años tenías el metaverso, que estaba de moda. El siguiente nivel es Silicon Valley: muchísimas ciudades españolas dicen tener un Silicon Valley… y es mentira. El último escalón serían los grandes eventos, como la Fórmula 1. Por contra, nuestra relación tecnológica con las ciudades es tortuosa. Tenemos herramientas, pero la mayoría funcionan mal. La gran prueba es que muchas ayudas públicas no llegan a gran parte de la sociedad porque no consiguen pedirlas. Hay una barrera de entrada enorme. Para derribarla no nos valen promesas de Smart City. Debemos empezar por los trámites simples, pero eso es menos sexy que proclamar que tenemos un metaverso que nos conecta con Nueva York.

- Vicent Molins -
- KIKE TABERNER
-Planteas una línea de puntos entre la expansión de empresas como Amazon o Ryanair, el devenir de las ciudades y el auge del tecnopopulismo.
-Hace años, en una encuesta realizada en Estados Unidos la valoración de Amazon superaba a muchas instituciones gubernamentales. Ese tipo de pensamiento afecta a las ciudades de manera clara porque el habitante medio siente que la ciudad no es suficiente para él. Ahora compramos algo online y nos llega al segundo, pero la Administración, la ciudad no pueden seguir ese ritmo tan acelerado. Ante ese nuevo orden digital, hay un gran disparador político: el miedo a quedarse fuera del futuro y las ciudades españolas tienen pavor a no saber qué hacer, a quedarse obsoletas. Una imagen que siempre me divierte mucho pero también me horroriza es ver en Fitur a alcaldes y concejales poniéndose cachivaches tecnológicos en la cabeza que no saben para qué sirven, pero que creen que transmiten sensación de futuro, progreso, modernidad.
Entre 2010 y 2015 confiamos en la economía colaborativa, pensábamos que nos mejoraría la vida. Pero compañías como AirBnb al final nos han capturado, se han aprovechado de nuestra energía y nuestro territorio. Muchas ciudades cayeron en la trampa. Quiero dejar claro que AirBNB no es el gran agente culpable, pero sí participa en la crisis de la vivienda con un peso específico
-Otro factor que abordas es la crisis del tercer lugar, de esos espacios que no son ni el hogar ni el puesto de trabajo en los que tradicionalmente los individuos podían reunirse para socializar.
-Hay una evidencia de ausencia de terceros lugares y muchos indicadores confirman que sin estos espacios la socialización se empobrece. Durante un tiempo creíamos que las redes sociales podían sustituirlos, pero lo que hacen es reunirnos entre convencidos. Históricamente, la ciudad facilitaba esos lugares de encuentro. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Nuestros municipios debían haberse anticipado e intentar provocar esos encuentros, generar más espacios de usos mixtos e imaginar allí algo que en otras ciudades ya ocurre. Encontrar motivos para que los habitantes de la ciudad se acerquen al centro, que sientan que es su lugar y que esas ubicaciones no sigan saturadas con puntos de paso rápido para el viajero. Una urbe debe provocar cohesión social. Desde hace años hay una dejación de funciones en esas cuestiones y un exceso de función de la ciudad como marca.
-Venecia, Ibiza, Lisboa, Barcelona… No importa la ubicación geográfica: todos estos enclaves son ideales para cualquier cosa excepto para vivir.
-Me hace mucha gracia el factor calidad de vida, porque es el denominador común en todas estas ciudades de moda. Ciudades sexis de las que alabamos su gran calidad de vida. La pregunta es calidad de vida…¿para quién? Para otros, para el visitante. Málaga ha hecho cosas geniales, ha desarrollado una estrategia de ciudad que no tenía, pero a la vez ha dejado de hablar de sus ciudadanos y eso se percibe cuando sus representantes públicos celebran constantemente el aumento de expats y nómadas digitales. Cautivan a esta gente por la calidad de vida de la ciudad, pero llega un momento en el que dicen “cuidado, vamos a cuidar esa calidad de vida, no vaya a ser que a los turistas deje de gustarle”.

- Vicent Molins -
- KIKE TABERNER
-Este libro llega en un momento en el que la vivienda es un tema central en la conversación pública…
-Como comentaba antes, nuestras autoridades han empezado a ocuparse de ello hace muy poco, aunque no era algo nuevo. Pero en los últimos meses el foco informativo se puso ahí y, como siempre ocurre, luego ha aparecido en el barómetro del CIS como primer problema para la ciudadanía. Es curioso que cuando se mediatiza el problema escala a la preocupación colectiva. Si no se mediatiza es como si el problema no existiese…. Lo cual me da a entender hasta qué punto asumimos ese tipo de dificultades como asuntos individuales y no como sociedad. Parece que aceptar el problema da vergüenza hasta que lo escalamos a un asunto social. Y que se mediatice hace que nuestros representantes políticos entiendan que esto puede suponer un castigo y empiecen a idear planes sin mucho fundamento… Mientras esas grandes corporaciones de las que hablábamos antes van en bólido, nosotros corremos detrás en chanclas.
-Comentas que el futuro “te lo haces o te lo hacen” y ahí también entra en juego la ‘gentriansiedad’ ese miedo a que tu barrio se ponga de moda y acabe expulsando a sus vecinos. ¿Cómo podemos combatirla?
-La gentriansiedad es una muestra de cómo el organismo tira de autodefensas: si tú ves que los barrios que se embellecen y tienen más equipamientos entran en procesos de expulsión del vecindario porque los alquileres se disparan, es normal que quieras evitarlo, desear que no mejore. Pero esto es una derrota increíble, es pedirle a la ciudad que deje de ejercer como tal. Para evitar esa gentriansiedad, la primera cuestión es que las promesas se trabajen más, que no sean pantomimas. Una segunda receta es preguntarnos cómo impacta ese dinero prometido en la ciudadanía. Si ese incremento turístico nos hace bien o mal. Me dolió que la exconsellera Nuria Montes dijese que el turismo era la industria de la felicidad. No: es una industria como cualquier otra. Y si eres un cargo público, representas a la población, no eres una operadora turística. Esto conecta con Joan Gaspart, presidente durante años del consorcio Turismo de Barcelona, quien decía que lo importante era vender cuantas más coca-colas mejor. Pero la ciudad no son coca-colas, debe buscar su equilibrio y poner límites. El éxito no es recibir más turistas sino contar con mejores servicios y que nuestro PIB per cápita aumente.
-Sería fácil suponer que este libro constituye un manifiesto antiturístico, pero no es así. De hecho, hablas del peligro de centrarse en los individuos que nos visitan en lugar de en el sistema. También explicas el riesgo de “querer gustar a la gente adecuada”, que acaba llevando a una visión clasista y elitista sobre quiénes nos deberían visitar…
-Exacto, los ciudadanos menos pudientes son considerados de segunda clase y se les restringe el derecho a viajar. Ese debate es peligroso porque el turismo es un logro, una democratización, el derecho a tener tiempo libre y poder utilizarlo para conocer otras geografías. Si lo limitamos a lo visitantes de alto poder adquisitivo estamos ‘desdemocratizando’ ese derecho. A la vez, entiendo que muchos sectores quieren que los viajeros dejen cuanto más dinero mejor. Frente a esa tensión, es imprescindible que la ciudad ejerza de ciudad. Debemos pedir a nuestras instituciones que no sólo midan cuánto se gasta el turista, sino cómo y dónde lo hace y qué efectos provoca su llegada.
Culturalmente, nos hemos convertido en ciudadanos que viajamos. Es algo que ha venido para quedarse. Pero no debemos afrontarlo desde la simplificación. Esto supone no centrarnos en la anécdota superficial de una despedida soltera haciendo ruido en la calle: entiendo que es molesto, pero no es el problema de base.

- Vicent Molins -
- KIKE TABERNER
-Convertido ya en experto en el tema, ¿cuál es la iniciativa turística que más te fascine (u horrorice) en las urbes españolas?
Me parece especialmente absurda, y divertida justo por ser una propuesta fallida, el intento de crear una sinergia entre Santa Cruz de Tenerife y el Museo Rodin de París. Santa Cruz de Tenerife no puede entenderse sin el turismo, pero nunca es suficiente. Para conectarse con el turista cultural que probablemente gaste más dinero, su alcalde plantea adquirir 68 esculturas de Rodin por 16 millones de euros. La idea es ridícula, no existe conexión entre Rodin y Canarias. De hecho, la comunidad artística local lanza un comunicado desacreditando esa idea por no tener fundamento artístico y piden que se invierta ese dinero en algo que permee en la sociedad. El proyecto acaba tumbado porque la directora del Rodin no quiere poner en riesgo el prestigio de su institución con una iniciativa tan controvertida. ¿Está mal tener obras de Rodin? No, pero no forma parte de tu estrategia como ciudad, solo quieres es ‘hacer luz’.
-Llevas años escribiendo en distintos medios sobre las ciudades y sus mecanismos. ¿De dónde nace esa pasión por diseccionar el universo urbano?
-Me fascinan las ciudades porque son la unidad de proximidad del ser humano y constituyen el escenario de cambios veloces, de grandes aceleraciones. Esa fascinación también me provoca frustración, por eso tengo esa necesidad de escribir sobre ciudades: me da rabia sentir que no estamos entendiendo sus problemas.

- Vicent Molins -
- KIKE TABERNER