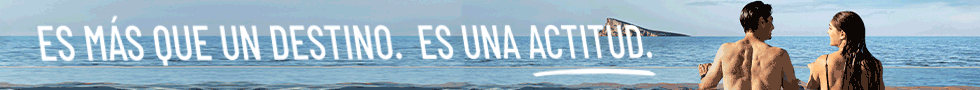cuadernos de campaña/ELECCIONES 26M
Pesadilla en el parque (urbano) de atracciones

 Foto: KIKE TABERNER
Foto: KIKE TABERNERYa no sé cuánto tiempo llevo buscando piso. Ansiosamente. Desesperadamente. Repaso las páginas de anuncios, tiro de contactos, me fijo en los carteles de las inmobiliarias. Y con cada día que pasa constato más una realidad que se impone tozuda a mis deseos hogareños: alquilar una madriguera en València se ha convertido en una travesía infernal a no ser que dispongas de una chequera abultada (no es el caso) o estés dispuesta a pernoctar en un armario escobero que necesita una reforma desde 1967 (y una ya tiene una edad para rechazar ciertos cuchitriles). Lo bueno es que, como sucede en cada episodio de esta existencia precarizada, un par de charlas con conocidos me reafirman en que se trata de un conflicto generalizado. Que oye, pensar que en lugar de tener mala suerte es que estás inmersa en una deriva colectiva insana siempre ayuda a sentirse algo reconfortada. El acceso a una vivienda digna se está convirtiendo en una yincana urbana cada vez más compleja de superar con éxito. Ya, ya sé que no es un tema tan apasionante como los carriles bici o CATALUÑA, pero teniendo en cuenta que en unos veinte minutos nos tocan elecciones municipales, estaría bien reflexionar sobre el minuto y resultado del panorama inmobiliario de la capital del Túria. Por mero afánde supervivencia y tal.
Así, en resumen, en 2019 habitar València implica enfrentarse a esa bestia parda llamada gentrificación que va extendiéndose a marchas forzadas. Un proceso cíclico en el que el turismo masivo y la burbuja del alquiler empuja a la población a abandonar sus barrios y arrastrarse hacia esas coordenadas periféricas en las que aún es posible existir. Al menos hasta que el destino de acogida caiga en las fauces de la especulación. Tic, tac. Tic, tac. Porque ahí radica la perversidad de ese rayo inmobiliario que no cesa. Igual que la mancha de moho se va extendiendo inexorable por el último melocotón que te queda (quien haya tenido que hacer compra para uno conoce el horror del que hablo), los procesos de ‘elitización’ urbana y expulsión de los vecinos también avanzan de distrito en distrito haciendo sus calles cada vez más inhabitables. Cuando se trata de conseguir nuevas presas de cemento y asfalto nada parece suficiente.
Cuando la ciudad se transforma en un catálogo de franquicias
El centro de València ya ha caído de lleno en el arrollador torrente de la gentrificación y el turismo masivo. Urbes idénticas en su vacuidad, catálogos de franquicias alojadas en diferentes climas, latitudes y códigos postales. Sí, también estamos en ese mapa, ¡alegría, alegría! No hay que ser un observador muy avezado para percatarse de que desde hace un puñado de años, el corazón del cap i casal se está viendo reducido a un ciclón de cadenas de cafeterías y restaurantes temáticos que lo arrasa todo a su paso. Aquí una tienda de uñas de gel, allá un puesto de souvenirs horteras made in China. Identidad de cartón piedra, alma not founded. Nada mejor para el tejido social y la economía local que el turismo de sol, playa y visitas cronometradas al casco histórico (y borracheras barateras, claro).
Sí, hablo de esos visitantes fugaces que van relevándose en los pisos turísticos de El Carmen o los cruceristas que durante cuatro horas recorren en modo zombi las calles marcadas por las guías de viaje. Una pseudopaella en cualquier terraza, un imán para la nevera comprado en la plaza de la Reina, un helado y la obligatoria foto en Instagram del Palau de les Arts tras una excursión por la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y ale, al siguiente destino vacacional. Ojo cuidado, no se trata de parapetarse contra cualquier visitante extranjero, sino de encontrar un equilibrio en el que la llegada de viajeros no implique la supeditación de los vecinos que intentan seguir adelante con su día a día. Y, así de refilón, también podríamos aprovechar para plantearnos qué tipo de viajeros queremos ser en otras latitudes, pero esa es otra historia.

 Turistas se agolpan frente a un comercio tradicional, enfrente de un supermercado. Foto: KIKE TABERNER
Turistas se agolpan frente a un comercio tradicional, enfrente de un supermercado. Foto: KIKE TABERNERLas zonas más o menos céntricas que (todavía) no se han convertido en un parque de atracciones para visitantes en pleno safari urbano se enfrentan a otra bestia parda: la amenaza de convertirse en escenarios tan ‘cool’, tan a la última en todo tipo de modelos de ocio, que resulten inhabitables para el ciudadano medio. Manzanas y manzanas repletas de locales molones en los que disfrutar de tu gin-tonic, tu capuchino y tu carpacho, pero donde el alquiler resulta incompatible con pagar la luz y llenar la nevera. Barrios en los que prácticamente no queda una maldita ferretería ni un bar de chivitos y olivas. En estas calles gentrificadas hasta el tuétano todo es dinámico, estiloso, chispeante…y hostil hacia esos vecinos con menor poder adquisitivo a los que va expulsando poco a poco. Como zoo en tecnicolor para humanos privilegiados, una maravilla, eso sí.
¿Que dónde van a vivir esas personas que no pueden seguir pagando una casa en su calle de toda la vida? Pues ni idea, pero, ¿has visto la decoración tan cuca del café vintage de cocina fusión austrohúngara que acaban de abrir? ¿Y la tienda de donuts rellenos de muffins cubiertos de toppings arcoíris? Ya…que muchos de esos bajos comerciales pertenecen a grandes fondos de inversión y que se está especulando a fuego con la vivienda. Entiendo… pero, oye, ¡que en la esquina hay una tienda de zapatillas diseñadas en Chicago que puedes personalizar con tu nombre! ¿No es acaso eso una muestra de bienestar urbano? ¿Hay algo que aporte más felicidad que poder participar en todas las modas absurdas y fugaces que lanza el capitalismo del siglo XXI?
¡Consenso! ¡Aleluya!
Tal es la magnitud del agujero negro habitacional, que ha conseguido (aleluya) poner de acuerdo a PP, Compromís, Ciudadanos, PSPV y Podem. Pues sí amigos, en el debate organizado por la Universitat de València y Valencia Plaza el pasado mes de abril los cinco partidos con representación en el Ayuntamiento coincidieron en cuestiones como la necesidad de limitar los alojamientos turísticos por zonas o contratar a más inspectores para localizar los alojamientos ilegales. Imagínense cómo debe ser de palpable la preocupación para que hayamos conseguido llegar a esta fantasía de consenso.
Claro, luego cada partido aborda el asunto con más o menos determinación y arrima el ascua a su sardina programática. Algunos proponen regulaciones tibias, otros, medidas tajantes. Pero al menos nadie se empeña en vendernos la cabra de que que la burbuja del alquiler y el zafarrancho de turismo descontrolado son la panacea para València y quienes la habitan de seguido. Teniendo en cuenta los derroches de champagne y velero de los que venimos, al menos podemos decir que ya tenemos bien vistas las orejas al lobo. Hecho el diagnóstico, ahora queda lo complicado: apostar por la vivienda pública, evitar que los barrios se conviertan en espacios decorativos incompatibles con la existencia, regular el turismo para que no acabe asfixiándonos…Nada de eso resulta sexy ni sencillo, nada de eso puede entenderse en el cortoplacismo ni en la política de fuegos artificiales. Pero, o batallamos por la ciudad que todavía late, o nos convertimos en espectadores pasivos de unas calles que nunca volverán a ser nuestras. Si alguno conoce un piso disponible con dos habitaciones, que se ponga en contacto conmigo, gracias.