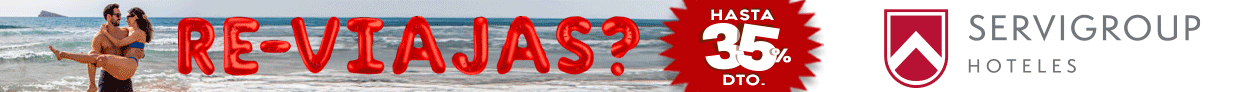NOSTÀLGIA DE FUTUR / OPINIÓN
¿Quién teme a la smart city feroz?

 Las 'smart cities' usan datos recogidos de manera electrónica a gran escala para gestionar recursos.
Las 'smart cities' usan datos recogidos de manera electrónica a gran escala para gestionar recursos.Una smart city, una ciudad inteligente, es aquella ciudad que utiliza diferentes tipos de datos recogidos de manera electrónica a gran escala para gestionar sus recursos de manera más eficiente. En las smart cities se conectan sensores a dispositivos móviles, vehículos, viviendas, farolas o trenes a través de internet para intercambiar información en tiempo real y tomar ‘decisiones’ automatizadas. Las grandes empresas tecnológicos hace años que se han dado cuenta del potencial de negocio que suponen las smart cities y las instituciones públicas, seducidas por el atractivo de la promesa de aplicar herramientas inteligentes para la mejora de la vida de las personas, se convierten en clientes ideales. Aquí, la estrategia de València como smart city se está convirtiendo en un referente.
Las smart cities no están exentas de críticas; las resumiré en tres grandes grupos. El primer grupo de críticas están relacionadas con el uso de los datos recogidos, ya que si está exento de un control democrático esas tecnologías pueden aumentar el control a los ciudadanos o esos datos se pueden comercializar a expensas de sus intereses. Un ejemplo de ese control es el reciente anuncio del gobierno chino de su intención de fomentar el buen comportamiento de los ciudadanos a través de valorarlos (como si fueran hoteles o restaurantes) utilizando datos online. Esta especie de ‘crédito social’ ha sido comparado con el Gran Hermano de 1984.
El segundo grupo de objeciones ataca el planteamiento puramente tecnocrático de las smart cities que deja al ciudadano en segundo plano. La tecnología se convierte entonces en un fin en si mismo. El enfoque tecnocrático, llevado a su máximo exponente, llevó a un grupo de empresas a diseñar una smart city de unos 35.000 habitantes en el desierto de Nuevo México llamada CITE (Center for Innovation, Testing and Evaluation) para probar todo tipo de tecnologías con la salvedad de que allí no viviría nunca nadie, sino que funcionaría como una especie de videojuego Sim City a escala real. Básicamente planteaban crear una smart city donde las personas eran tan secundarias que pasaban a ser prescindibles. Sin demasiadas sorpresas el proyecto fracasó pero hay muchos otros ejemplos en el mundo de ciudades fantasmas a medio construir que nunca llegaron al éxito. Uno de esos casos, con algunas personas ya viviendo o trabando en ella, es Masdar, una utopía ecológica en el desierto de Abu Dhabi diseñada por Norman Foster y hoy muy lejos se sus objetivos de sostenibilidad y de su finalización.

 Robert Moses y Saskia Sassen, 'dos formas de ver la ciudad'.
Robert Moses y Saskia Sassen, 'dos formas de ver la ciudad'.El tercer grupo de críticas está relacionado con la visión de las ciudades como espacios democráticos que los ciudadanos tienen derecho, el derecho a la ciudad, de transformar según sus propios deseos y criterios. Las ciudades serían para este tercer grupo de críticos lugares que dan pie a lo espontáneo, a la participación ciudadana y a la diversidad de todo aquello que no puede ser planeado al milímetro ni por profesionales, por muy inteligentes que sean y formados que estén, ni con el uso de la tecnología más avanzada.
Es fácil caricaturizar una batalla entre los tecnólogos de las smart cities y los activistas urbanos por el mencionado derecho a la ciudad. Una batalla que se asemejaría mucho a la lucha entre Robert Moses “el demonio que transformó Nueva York” (según lo definió Vicent Molins) y Jane Jacobs, “la mujer que cambió la manera en que miramos a las ciudades” (para Saskia Sassen). Antagonista y protagonista del recientemente estrenado, y muy recomendable, documental Citizen Jane: Battle for the City.
En realidad, lo más importante, es el uso de los datos que generan las tecnologías y no las tecnologías en sí. Las smart city pueden ser un ingrediente más para mejorar las ciudades y hacerlas más sostenibles, inclusivas, prósperas y diversas; solo cuando son entendidas como un medio y no como un fin en sí mismo; cuando sirven para optimizar decisiones con esos objetivos. Pero las mismas herramientas, como en la propuesta del gobierno chino, pueden servir para optimizar la estupidez.