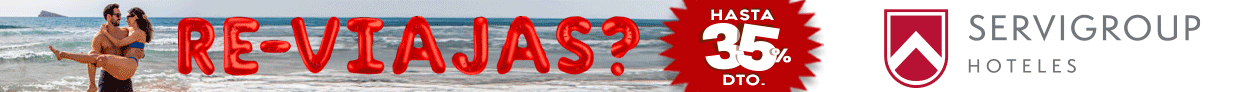covid-19 / OPINIÓN
Bitácora de un mundo reinventado (día 44º)

 Foto: POOL
Foto: POOL98 días de estado de alarma. Entrevistan al ministro de Sanidad por la radio y me hace dar acelerones de camino al centro de salud. Casi 100 días que, según él, han sido un espejo donde se reflejaba lo mejor y lo peor de la sociedad, ¿un ministro forma parte de esa figura en el espejo o deja la luna vacía, como los vampiros? No tiene constancia, asegura, de ningún anciano al que se le negara la hospitalización. Emito un largo suspiro y desvío la mirada al mar, que amanece metálico e incitante. Necesito limpiarme y no sé de qué. Junio promete con su luz de siempre un verano reconocible, amplio, de pupilas heridas y resplandores ciegos.
Ningún anciano, ha dicho, ninguno vetado a la puerta de un hospital. Si yo, que soy una humilde obrera de la sanidad, tengo constancia, ¿puede no tenerla este señor? Cuando un psicótico en brote acude a la urgencia y yo no encuentro una cama para ingresarlo en toda la Comunidad Valenciana lo mando a casa. Si luego el enfermo se tira por un puente o mata a su madre, el ministro me contestará que en la Convención de Bioética, según está redactada y colgada en la página del Ministerio, todo enfermo tiene derecho a bla y bla, bla. Lo que viene a significar que yo hago el trabajo sucio y ellos, sin arrugarse el traje, cuelgan textos prístinos y bienintencionados en su web, "al alcance de todos los ciudadanos" y coletillas de este percal. De lo que infiero que, si no muero antes, deberé ingresar como anciana en un pdf en vez de una residencia de la tercera edad. Por si me aplican su Convención de Derechos.
El día va a ser limpio como un documento, me digo, y echo un último vistazo al cielo al salir del coche. Me gusta la vuelta de las chanclas, los días transparentes, las sandalias de los guiris. Agradezco que la gente esté alegre, efervescente. Temo que la gente esté alegre y efervescente. Lo que importa es que todo está cambiado para no cambiar nada. 98 días que han obrado como un espejo, así es: unos a la retórica y otros al fango. Yo sigo sin pantalla en mi mesa, pero le doy al espray de agua con lejía como el diligente aprendiz de Karate Kid.

Mi tía Isabel acaba de ser liberada de su residencia. "Una cárcel con vistas", me decía, lacónica, cuando hablábamos en su fase 3. Había tenido visitas por fin, "el vis a vis". No concibo nada más árido que una buena cabeza y 86 años en un centro de mayores. La reclusión forzosa la había metido a poeta: "veo Cala Blanca ─describía─, y edificios altos, y la brisa. Hay un chalet muy sencillo y busco el gato negro y el rubio. A veces al rubio no lo encuentro, tardo un rato largo. Lo que hace uno encarcelado. Tu bisabuelo…". Se enrolla, cabecea, me arrastra por todas las habitaciones de su memoria, las historias salen a presión como la pasta de un dentífrico. Mi bisabuelo, conozco por primera vez, el tío Andrés (un republicano "muy popular, culto, con muchos títulos") salió de la cárcel y confesó que se había asomado para ver a la familia de paseo por delante de la cárcel "siempre a la misma hora". Dejo la residencia de Palma, el gato negro y el rubio, y me traslado a esa posguerra de rejas y dolor de tripa, de frío metido en el tuétano. Me pregunto por qué a mi tía le ha tocado espiar la vida desde una ventana si su único cargo es sobrevivir, inflar la esperanza de vida en las estadísticas. Una vez más ese despeñadero entre los documentos y la vida, esa relación vampírica entre el nutriente y el nutrido.
Una maestra poeta, un boxeador, un enfermo terminal y un revolucionario se fugan de su residencia de ancianos en una furgoneta robada. Quieren vivir en un loft, aunque no saben lo que es, y aspiran a triunfar en el casino. Rafael Soler lo describe en su última novela y su publicación en estos días (Necesito una isla grande, Ed. Contrabando) parece providencial. Se propone que los mayores dejen de ser transparentes, que los integremos en la ecuación. "Estamos en derrota, nunca en doma", señala en una entrevista promocional. La cita es de Claudio Rodríguez y me traslada a otro escritor (J.J. Millás) y otra entrevista en la que comparaba la vejez con la adolescencia, anunciaba la vuelta "a la confusión y al misterio", nociones que se eclipsan en el ciclo que media entre ambos.
Mi tía echa de menos salir con amigas. Me pide que a los pacientes "que estén normales" no les retire el alcohol ni las salidas pero, ¿qué es normal más allá de los ochenta? Lo mismo que a los veinte, deduzco. Un horizonte. Un mundo de posibilidades. Mi padre asegura que lo tiene, que está bien del coco y puede disfrutar cinco, diez años más sin necesitar a nadie. Durante el confinamiento se quejaba porque no le queda tanto tiempo como para perderlo. Desconocía que el día 15 fue el día Mundial Contra el Maltrato en la Vejez. Niega que lo sufra, "ni maltratado ni maltratador", bromea. Cada día las arma más gordas, pero las broncas bajan de intensidad porque no las entiende. Las olvida en cinco minutos.

En una charla reciente, mi maestro Gómez Beneyto confesaba que "a los viejos nos han redefinido. Lo fastidioso es que después ya no puedes seguir engañándote…". La experiencia le ha cambiado la percepción de futuro para siempre y ha calculado mil veces la probabilidad de morir, que para un octogenario está entre el 30 y el 40 por cien. El caso de mi maestro es más liviano porque mantiene su casa y sus rutinas, que en un intelectual como él son muchas horas de confinamiento voluntario. Mi tía convive con demenciados, enfermos mentales graves y las cuidadoras, a las que encuentra superadas. "Yo les doy masajitos, les repaso la espalda", me decía. Las compadece. "Son tres para todo: lavando culos, dando de comer, repartiendo pastillas. Sois masoquistas, les digo".
Mi tía ha salido por fin a la calle. Su hija y su mejor amiga la han llevado de cumpleaños y han descorchado champán. Ha visto gente joven. Ha visto árboles. El mundo. Su presión del habla sube, la voz le patina
¿Servirá todo esto para que se revise el modelo asilar de nuestros mayores? Yo de momento disfruto de haber vuelto a la idea de hacerme anciana. Durante el mes de marzo logré acostumbrarme a la idea de la muerte, la mía, en una racionalización del miedo que me ayudaba a bracear cada mañana. Ya sé que no disfrutaré de una pensión como la de mis padres, pero ahora puedo imaginarme otra vez jubilada.
Rosana Corral-Márquez es psiquiatra y escritora