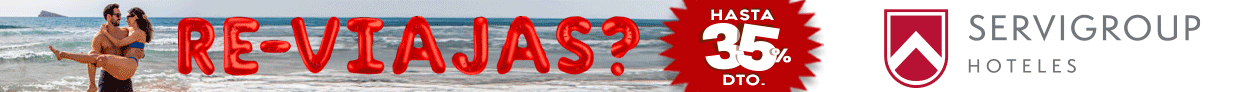Covid-19 / OPINIÓN
Bitácora de un mundo reinventado (día 45º)

 Foto: RODRIGO DE LA TORRE
Foto: RODRIGO DE LA TORRE"Parece que estemos metidas en una de Berlanga…", le dije yo, pero a ella le parecía una "de esas de autor, que quedan muy guay pero ni los actores saben de qué va". Silvia, la enfermera risueña, se sentaba a mi izquierda, entre la alcaldesa y yo, frente a los enfermos, los platos y los vasitos bailones en el mantel que levantaba la brisa. Todos habían vaciado ya sus raciones cuando llegamos y tuvimos que aguantar sus ojos encima mientras atacábamos la paella tibia y la lechuga licuada. La trabajadora social nos había hecho señales amplias con el brazo cuando nos vio conducir en dirección opuesta por el camino de tierra.
Habíamos aceptado la invitación a la paella de fin de curso del huerto ecológico. Tonet, un paciente común, nos había insistido con su sonrisa mellada y estábamos tan orgullosas de sus progresos que no pudimos negarnos. Caído de hombros, descoyuntado y dulce, este cincuentón de ojos humildes engullía en marzo diez barras de pan y parecía imposible sacarlo de casa. Ahora ya no ingresa ni precisa inyecciones; se levantó a nuestra llegada sin perder la cortesía. No sé si atribuir el éxito a la clozapina o al tesón de estas mujeres con su proyecto. Este verano, para que no se mustien los plantones vivos que han alineado en cada bancal, él y Vicent irán a regar juntos los martes y los viernes.
El día era ancho, sofocante, ese calor meridional que John Berger califica de seguro frente al calor escurridizo del agosto europeo. La enfermera ronda mi edad, pero el andar flexible y la hipérbole continua le restan más años de los que le llevo. Es alta comisionada de festejos en el equipo, por designación propia. A las tres habíamos cerrado ordenadores y la fui a buscar a su despacho. Detrás de la puerta dormía el chubasquero transparente con el que se ha cocido en los días oscuros de la pandemia, cuando todo era "dios… ¿qué es esto? ¿Voy a morir?". El plástico inerte me rozó como una piel muerta, una muda, y pronto la vi brotar desde el paraban con el pijama blanco en la mano y un vestido puesto de lunares. No los necesita, me dije, ya es muy flamenca. Nadie iba a pedir una explicación pero pareció leerme la mente: "es que he pensado que debía vestirme con alegría". Ningún repunte va a poder con ella, concluí. Las cangrejeras pijas (que causaron revuelo en las mujeres de la limpieza) redondeaban el outfit y logró que yo me revisara de reojo, pronto me vi sacando las gafas retro del maletín para no desentonar, el ánimo efervescente de los festivales al fresco renacía detrás de mis cristales oscuros.
Arriesgamos el morro de su coche inteligente por las acequias ("es inteligente, nunca pita: si no te pones el cinturón no pita, si pegas atrás tampoco…") y dimos con la encrucijada a pesar del fracaso del Google: un par de containers varados en la huerta, un toldillo improvisado, un módulo fabricado a mano con chapa doble forrada de aislante y un perrillo simpático atado a una cadena que suplicaba un arrumaco. El terreno cedido para la ocasión y los méritos culinarios se los agradecimos a Marino, un hombre de piel cuarteada y movimientos silenciosos que supuse "Jefe de Protocolo". Su tórax en caja, sus brazos cortos y sus ojillos claros son rasgos celtas que he visto entre los pescadores de anguila de la Albufera. Nos enseñó jactancioso el hornillo y el pequeño inodoro que imitaban todas las comodidades burguesas y asentimos educadas. Las manos con las que señalaba cada detalle eran manoplas cuarteadas.

A un lado los pacientes, al otro los técnicos municipales. Me irritó esta división en la mesa, pero la verticalidad no se rompe ni en una reunión tan lejos del boato como esta. La alcaldesa era fácil de confundir con el alguacil, pero su silencio estaba más cerca de una lechuza que otea y autoriza desde una rama retirada. Llana y asequible, podía pasar por la presidenta de un club de amas de casa. Con evidentes dotes de mando, repite en el cargo desde hace décadas. Su determinación ha logrado traer un médico más al pueblo y ahora se propone que me dejen pasar un día más de consulta, ha hablado con el gerente y me halaga. Reprobatoria y dulce a la vez, me recuerda a una jefa de estudios de colegio provinciano más que a una política. Nos explicó sin angustia la adaptación de las fiestas patronales a la Covid: adiós a la paella de mil personas y a los toros, bienvenida la virgen proyectada en el muro en una gran misa de campaña (cientos de sillas distanciadas socialmente).
El clarinete de Vicent empezó a endulzar el aire y yo aproveché para desatender a los chicos y hacer negoci. Agradecí su interés por mi trabajo pero le hablé de cómo crear más red a pie de consulta. "Yo no hago falta pero un psicólogo clínico sí, puede contratarse desde el ayuntamiento…". Desempleo, depresión, ansiedad, suicidios. Fui muy enfática, todo lo que pude, después del rubor del tinto todo se diluiría y acabaría frío y quieto como el rocío en los plantones de estos chicos. Ahora lo sé: entre la modorra de la paella y el coraje empalagoso de la sangría es como se cierran los tratos en València. Medité callada con mirada expectante y la regidora de asuntos sociales puso los ojos en blanco; intuí que la alcaldesa no los desclavaba de ella. “Es que acabamos de contratar a dos trabajadoras ─rechistó─, pero déjame ver en septiembre…” El garbí de la tarde nos revolvía el pelo y relajaba sonrisas en los ojos, gestos felices que se me antojaron pactos sellados.
La vida es bella, Gato montés, todo el repertorio de mi paciente recibió aplausos encendidos y Vicent movía su cabeza rapada con secas reverencias. Era una maravilla comprobar que su cerebro encerraba todavía una caja de música, que la esquizofrenia aún no ha desflecado su circuitería prodigiosa más que en los bordes. En ese momento descubrí que no era Berlanga sino Fellini el que filmaba la secuencia. Un Mediterráneo voluptuoso, apabullante, un jolgorio de tripa llena y voces alzadas, de risas que resbalan con la corriente, glotonería de vida, rostros grotescos, cuerpos estilizados o rudos en ruidosa mezcolanza. Me pedí ser Mastroiani porque el papel de Anita ya lo había cogido Amparín, la mujer mastodóntica e hirsuta que enumeraba a sus sobrinas y masticaba a un tiempo el cherry, la ceba y el pimentó (todo de su cosecha).
Una vez de vuelta, Silvia ya la había elegido en secreto de novia para Tonet. La dejé perorar alegre frente al volante de su Focus, me gusta su candidez, no conoce muchos como él todavía. Ignora que el amor pasional es veneno para un psicótico, lo desarbola, le quita el suelo. Cuando Marino llegó con el caballo percherón y el carro para el paseo por la huerta, Tonet ya no estaba. Se había despedido con timidez y lo habíamos visto bordear la acequia de camino al pueblo, cheposo, desarticulado, tocado con un gorro de lluvia con el que desafiaba el sol de las cuatro. Pero este verano tiene una tarea y tiene un amigo. Seguirán de cerca las tomateras y apenas se dirigirán la palabra, pero han ganado un lugar y el fruto de su cuidado.
Mientras todas bullían alrededor del caballo con las fotos deseé que el curso que viene la pandemia les permita seguir trabajando. Lo hacen a tornallom: la expresión valenciana que se oyó toda la vida en la huerta. Deslomarse por el otro, tornar (devolver) el llom (la espalda). Implicaba comunidad, ayuda mutua, aquello que ahora sabemos que se ha perdido. ¿Tornaran el llom todos los valencianos después del primer asalto del virus?
Rosana Corral-Márquez es psiquiatra y escritora