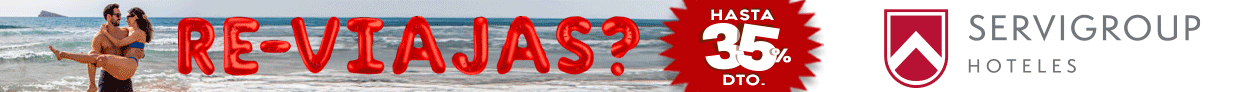la nave de los locos / OPINIÓN
La lentitud os hará libres

 Panorámica de la catedral de Zamora.
Panorámica de la catedral de Zamora.Os propongo un destino alternativo para agosto. ¿Porqué no vais a Castilla? A pequeñas ciudades como Soria, Ávila y Zamora. En ellas comprenderéis el significado de la palabra quietud. Caminar por sus silenciosas calles es un aprendizaje de lentitud. Os ayudará a reencontraros
Llega agosto con sus engañosas promesas de felicidad. Algunos de vosotros estaréis preparando las maletas. Tal vez hayáis elegido uno de esos sitios horrorosos en los que a las ocho de la mañana tenéis que abriros paso entre la gente, cuchillo en mano, para clavar vuestra sombrilla en la arena de la playa. Si es así, no hallaréis el descanso que buscáis. Recordad que tantos atascos, tantas colas, el ruido provocado por las motos y el de los insoportables niños, las largas noches de calor en compañía de mosquitos indeseados, acabarán por haceros perder los nervios.
Sé que no me haréis caso; ignoraréis mis consejos y volveréis, un verano más, a incurrir en los mismos errores. Vuestros coches os devolverán extenuados a casa a finales de mes. A poco de llegar y de dejar tiradas las maletas en el suelo, juraréis no volver a aquella playa atestada de turistas, pero olvidáis que vuestra voluntad ha sido siempre frágil. Por eso, en febrero o en marzo del año que viene, como muy tarde, habréis reservado un apartamento en la costa. No tenéis remedio (ni salvación).
Os iba a proponer un destino alternativo para agosto. Lo estoy dudando. Me lo pienso. ¿Valdrá la pena el esfuerzo de hacerlo?, me pregunto. Alguien me dijo que sólo las tareas inútiles y gratuitas nos acaban llenando, aquellas en las que no esperamos ninguna recompensa, así que os plantearé esta sugerencia.
Atreveos a ir a Castilla.
Elegid el destino que se os antoje. Os recomendaría una ciudad pequeña. No vayáis a Valladolid, antigua Corte y plaza interesada de funcionarios, ni a la hermosísima Salamanca, ciudades en las que, por su tamaño mediano, no encontraréis la calma que considero imprescindible para este viaje. Os aconsejo Soria, Ávila y Zamora. La primera la visité en Semana Santa; las otras dos, a finales de julio. Regresé fortalecido de este segundo viaje. Las piedras sabias del románico, el silencio que habita en cada rincón perdido de Castilla la Vieja, los modales antiguos de su gente, la lentitud de las horas convirtiendo el tiempo en un materia morosa y deliciosa, me rescataron del hombre cansado que soy, del extraño en el que me voy convirtiendo.

 Las murallas de Ávila, vistas desde fuera de la ciudad.
Las murallas de Ávila, vistas desde fuera de la ciudad.Recordando a santa Teresa y san Juan de la Cruz
En amorosa compañía me perdí por el casco histórico de Ávila, en callejuelas en las que no se veía un alma, con la muralla como único testigo de nuestro alegre peregrinar sin norte. Varias veces cruzamos la plaza del Mercado Chico, cerca de donde nos alojamos; caminamos por la plaza de Santa Teresa de Jesús y por el paseo del Rastro; fotografiamos la imponente Catedral, a la que no entramos porque nos pedían cinco euros; visitamos el monasterio de la Encarnación, donde Teresa de Jesús vivió como monja y después como priora. El convento expone, entre otras curiosidades, una silla utilizada por san Juan de la Cruz para confesar, una silla de patas tan cortas que cabe colegir que el santo debía de ser muy bajo de estatura, tal como escribió Santa Teresa. Muy cerca hay un cementerio judío que los turistas suelen ignorar y que debéis visitar. Al día siguiente entramos en el museo de la santa, pegado a un convento construido sobre el solar de su casa natal. Un hombre de mirada azul y bigote antiguo, un caballero de otro siglo, se despide de nosotros explicándonos las diferencias entre las órdenes de los carmelitas descalzos y calzados. ¡Cabe escuchar palabras más anacrónicas y sin embargo tan maravillosas en este tiempo de medianías!
En un mirador de Zamora, desde el que contemplamos el Duero, dejamos de tener miedo a la muerte y comprendemos que la vida necesita reposo y calma, silencio y lentitud
Callar, caminar y observar en Ávila es un aprendizaje de lentitud. Ávila, como Zamora unos días después, nos enseña a proscribir el reloj. El tiempo se ralentiza. Por fin entiendes el significado de la palabra quietud. La velocidad que nos atenaza y aturde el resto del año, las prisas por llegar a ninguna parte, carecen de justo acomodo en estas ciudades castellanas. El silencio —leed, por favor, la Biografía del silencio de Pablo d’Ors— es un compañero leal que tiene respuestas para todas nuestras preguntas.
Ese silencio acompaña el fluir cansado de las aguas del Tormes y del Duero. Si sois capaces —como yo lo he sido— de permanecer sentados una hora en el mirador del Troncoso de Zamora, observando callados el cauce del Duero mientras se pone el sol, es que no todo está perdido; es que aún hay esperanza para vosotros. En este mirador, bajo la mirada del poeta Claudio Rodríguez, pintado sobre una pared, seguimos el corretear de tres niños que juegan y se gritan entre ellos alternando el castellano con el portugués, y se ríen y son felices. En este lugar apartado de la ciudad dejamos de tenerle miedo a la muerte y comprendemos que la vida, para ser vivida con sabiduría, necesita reposo y calma, silencio y lentitud, y amor, sobre todo amor, cuando comienza a hacerse tarde.

 Panorámica del Duero a su paso por la ciudad de Zamora.
Panorámica del Duero a su paso por la ciudad de Zamora.