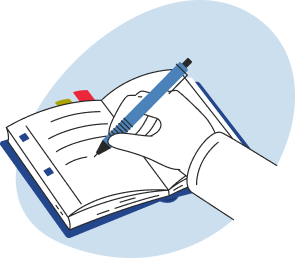VALÈNCIA. No siempre hemos pensado lo que pensamos ahora, ni actuábamos como ahora actuamos o actuaremos. La experiencia nos demuestra que los dos mil veinticinco años hasta hoy de nuestro calendario no han sido suficientes para llegar a la madurez de algunas de las cuestiones más trascendentales para la vida humana. Es más, ahora constatamos que ese momento en que idealmente habríamos resuelto una de las más complejas situaciones de aquellas a las que nos lleva no solo respirar, sino también convivir en sociedad, no tiene por qué encontrarse en el futuro: es posible que sin saberlo ya lo hayamos vivido y dejado atrás. Hasta hace relativamente poco en las facultades de periodismo y en otros contextos comunicativos la consigna era no hablar o hablar muy poco sobre el suicidio o sobre la violencia de género para evitar el conocido como efecto Werther o el contagio producto de una temida normalización. Eso ya cambió: la invisibilización no solo no ayudaba, sino que enterraba a las víctimas en oscuros e inmerecidos pozos. Las recomendaciones ahora son en torno a la manera de tratar estos hechos: con prudencia, respeto, sin detalles, sin sensacionalismo. Así se hace —salvo deshonrosas excepciones— en casi todos los medios, e incluso así llega a las redes sociales, que siempre ávidas de lo escabroso, sufren la decencia de quienes tratan estas situaciones en primera instancia. El suicidio en particular sigue siendo un tabú, pese a ser algo mucho más común de lo que parece que genera una gran devastación en quienes se quedan, una cantidad abrumadora de preguntas sin respuesta y una colección de emociones y sentimientos muy áspera, muy dura, muy difícil de manejar. El recogimiento, la introspección, hablar de ello en privado y de forma pública: todo sirve, si sirve. También escribir un poemario, el primero, y publicarlo.
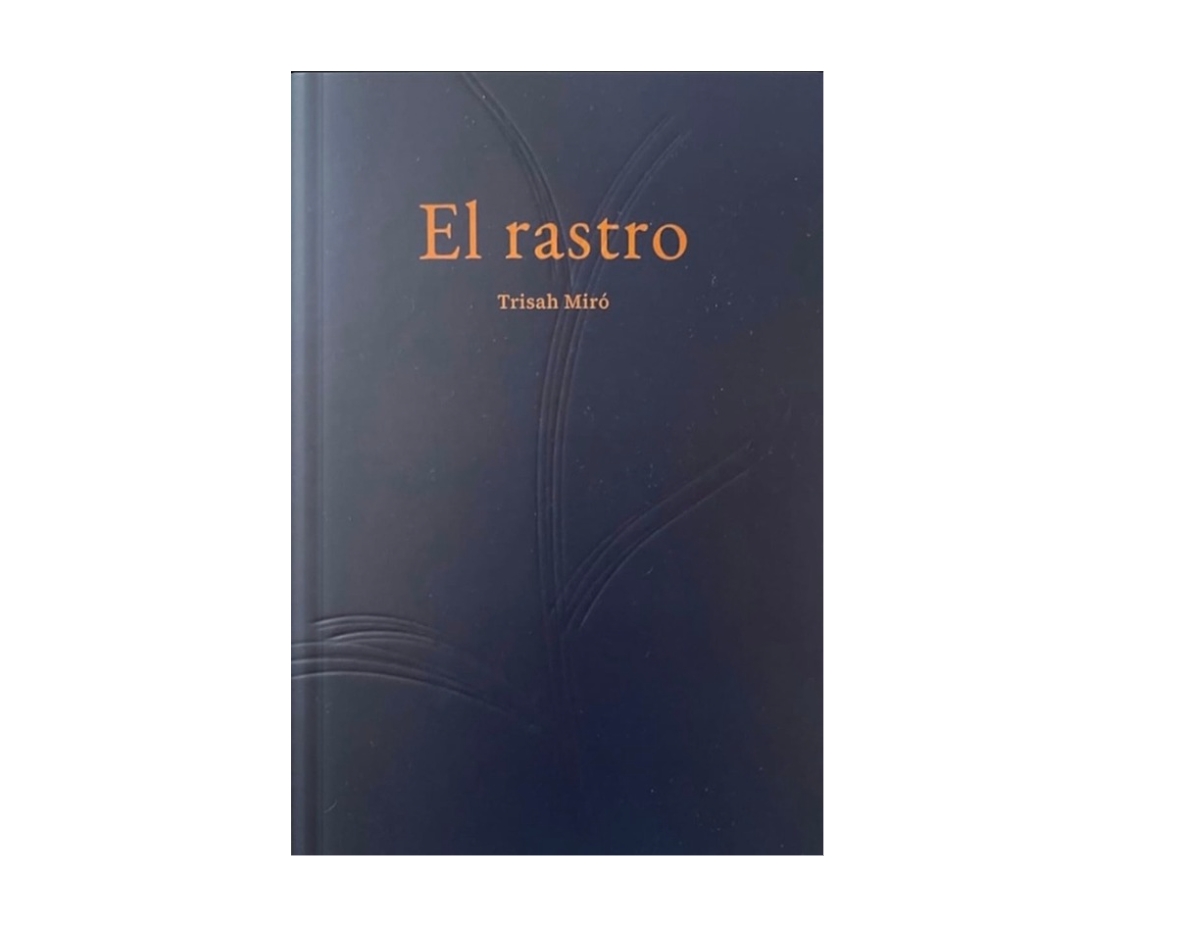
- El rastro
En las propias palabras de Trisah Miró, hace unos años su padre decidió no vivir más. De esa ruptura, esta reconstrucción poética titulada El rastro que ha sido publicada por Osadía Ediciones en un libro con surcos cicatrizados kintsugi en que la autora, la persona, sigue la estela de la pérdida en un poemario con vocación de diario en el que se pasan páginas y etapas. Este poema se llama La búsqueda: “Nunca supe / descifrar en tu rostro / la respuesta de tu incógnita mirada. / Tampoco supe cómo llamarte / ni cómo acercarme / sin miedo. / A veces te llamo etiqueta, tu nombre de pila / y mi rabia”. Este otro, El delirio: “Siento el dolor / de mis palabras / en tu cuerpo. / Mi oscuridad / entrando en tu ser. / Vomitando / ese manto viscoso / llamado desolación. / No me culpes. / Era mi frágil cabeza / buscando, sin saber, tu perdón”. Este último, La grieta: Una grieta se asoma en mi casa. / Pequeña, roedora y silenciosa. / Espera, paciente, la llegada de la noche. / Para ver, / para mover, / para ser. / Ella cree que nadie la observa. / Y se expande, / y se retuerce, / y se ondula cual hiedra. / Cris - cras / Cris - cras / Cris - cras / Ya llega. / Puedo escuchar el sonido en el alféizar. / Busca una luz que la acompañe. / Una ventana discreta / por la que escaparse”. Búsqueda, delirio, grieta. Estos versos serían el producto dorado que recorre las fisuras de la experiencia existencial de la autora, un pegamento vertido durante el diálogo mantenido con la ausencia: de allí sale Miró, de esa conversación, con el entendimiento profundo de lo que es la naturaleza de ese rastro. “El silencio de los muertos nos obliga a inventar respuestas”, dice la poeta citando a Anne Carson.
“El rastro ha supuesto para mí una búsqueda, un viaje hacia las zonas más oscuras de mi vida que no sabía hacia dónde me iba a llevar y que, por suerte, me ha regalado muchas cosas. Entre ellas, una voz (hubo un tiempo en que no la tuve). Una ventana al mundo que me ha permitido conocerme mucho mejor, perdonarme y perdonar a mi padre. También me ha servido para construir un lugar donde honrar la memoria de todas las personas víctimas de suicidio donde poder hablar de este tipo de duelos desde el respeto y la dignidad que se merecen. ¿Dónde termina el rastro? Pues la verdad es que no creo que termine nunca porque forma parte de mi vida, de mi historia. Y, aunque como obra literaria tenga un fin, será un ente orgánico que seguirá latiendo y creciendo mientras siga viva, con sus luces y sombras”, explica. Los testimonios y duelos tras el suicidio adquieren múltiples tonos y formas. Uno recuerda varios: los más lejanos en la memoria todavía codificados sottovoce y en miradas cargadas de tensión, extrañeza e incomprensión. La mala nueva, como quien traslada al otro un mensaje que lo pone en riesgo. Más tarde, otros casos, diferentes: homenajes, desgarro, abrazos. Preguntas a viva voz: comprensión dentro de la incomprensión y la pena. Más de cuatro mil personas se suicidan en España cada año. Once o doce al día. El número probablemente esté subiendo. Cada una de ellas genera múltiples rastros. La piel del país es un telaraña de rastros que no se diluyen con facilidad. En general somos un sociedad a la que le cuesta hablar de la muerte (en público) de una forma no convencional. Es asombroso, por ejemplo, que algo tan natural como elegir morir sin dolor y en paz cuando una enfermedad terminal ya ha dicho la última palabra sea algo a lo que todavía se enfrenten congéneres contemporáneos, al parecer deseosos del martirio ajeno. Cuesta mucho leer La conspiración contra la especie humana, hablar de la realidad de la vida y la muerte sin respuestas preocupadas e incomodidades. Por suerte podemos hablar, sí, pero también podemos tomar otros caminos, escribir poemarios, seguir el rastro, compartir el camino como sabuesos aullantes que aceptan seguir una huella que solo desaparecerá cuando lo hagan ellos.