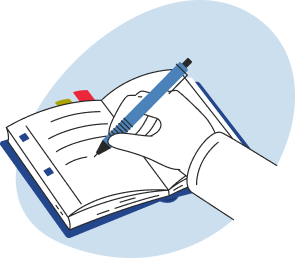VALÊNCIA. Hace pocos días nos sorprendía la noticia de que el filólogo Abel Soler había sido capaz de identificar al autor del Curial e Güelfa, la obra maestra de la literatura medieval en catalán. Tras una intensa investigación sobre datos históricos y biográficos de los cortesanos de Alfonso el Magnánimo, el estudioso establecía una hipótesis que suena a descubrimiento y a demostración: solo Enyego d’Àvalos, un noble nacido en Toledo y emigrado a Valencia, conocedor de la corte del rey y embajador y camarlengo en Milán y Nápoles respectivamente, podía ser el autor de una de las novelas caballerescas más célebres: Curial e Güelfa.
Las razones para mantener el anonimato casi siempre van ligadas a una voluntad tácita del autor. En el caso de Enyego d’Àvalos pretendería protegerse de las consecuencias de trazar un retrato jocoso, sexual y atrevido de la corte del rey. Pero no siempre el peligro es la razón fundamental para que la autoría se borre de una obra popular.
Cada época determina un campo literario distinto en el que el autor adquiere más o menos prestigio dependiendo del momento en que escriba, de ahí que la falta de una firma del creador durante la Edad Media, por ejemplo, era algo habitual. En otras épocas, la obra pasa a ser propiedad de aquel que compra sus derechos dependiendo de las disposiciones legales de tal o cual sociedad. Hay casos en que las escritoras esconden su nombre para evitar ser juzgadas moralmente por su obra y por su género: las hermanas Brönte, Mary Anne Evans, George Sand o Cecilia Böhl de Faber.
Por último, hay casos en que se atribuye una obra a un autor famoso, y sin embargo ha sido concebida y elaborada por un equipo o por una oficina que le adelanta el trabajo: Alexandre Dumas se tuvo que enfrentar a diversos reclamos de su colaborador Auguste Maquet a propósito de las autorías de Los tres mosqueteros o de El conde de Montecristo. La casuística del anonimato es muy variada y depende de distintos factores.
A la caza del Lazarillo
El Lazarillo de Tormes siempre fue objeto de deseo de los investigadores de la literatura. Por ser una manifestación libérrima de la novela, por mostrar en términos críticos la España del siglo XVI (la España imperial en cuyos territorios nunca se ponía el sol) y por haber radiografiado una manera de “ser español” (pícaro, mísero, ladrón, ingenioso) que ha pasado al imaginario colectivo, por todo ello ha pasado al gran canon de la literatura española. Por esta misma razón, por su libertad en la escritura y por su crítica a la iglesia (a la que se acusa veladamente de pederastia) o al deseo venenoso de medrar a toda costa, o acumular o conservar privilegios a costa de los más débiles, su autor desapareció voluntariamente de los escritos.
 Y por esa misma razón, por ser documento de época, de reflejo y de denuncia, además de ser un texto placentero y canónico, los investigadores se han volcado para averiguar quién perpetró esa bomba de relojería que aún hoy nos demuestra los males del país: corrupción, hipocresía, mezquindad y delirios de grandeza.
Y por esa misma razón, por ser documento de época, de reflejo y de denuncia, además de ser un texto placentero y canónico, los investigadores se han volcado para averiguar quién perpetró esa bomba de relojería que aún hoy nos demuestra los males del país: corrupción, hipocresía, mezquindad y delirios de grandeza.
La investigadora Mercedes Agulló creyó haber encontrado entre los papeles de su albacea la prueba definitiva que demostraba que el autor del Lazarillo era don Diego Hurtado de Mendoza, noble, embajador en Italia y uno de los grandes poetas del XVI que junto a Garcilaso de la Vega y Juan Boscán introdujo las formas y los temas poéticos italianos en España. Sin embargo, otra estudiosa, Rosa Navarro, ha venido sosteniendo durante muchos años que el autor de la célebre novela picaresca era Alfonso de Valdés, pensador erasmista de origen judío, redactor de las cartas del emperador Carlos V a quien acompañó en su coronación como emperador en Bolonia en 1530 y a quien defendería en sus escritos.
Las propiedad en los siglos de oro
La conquista de Jerusalén, por la compañía Antiqua EscenaA partir del siglo XVI y XVII la cuestión de la autoría se enfrenta a otro problema menos moral y más pragmático: la propiedad intelectual. Las facilidades de publicación “masiva” que ofrece la imprenta, el desarrollo del teatro como espectáculo de masas (y no de corte) y la aparición de genios como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Guillem de Castro o Ana Caro, hace que se multipliquen las obras, las versiones y las apropiaciones.
En el siglo de oro, las obras teatrales eran propiedad de la compañía que compraba el texto al autor. Cuando eso sucedía, los actores podían añadir o quitar fragmentos y personajes a su antojo, dependiendo de las condiciones de la compañía y del gusto del público. Cortar, copiar, reproducir partes, hacer copias: los textos se mutilaban y multiplicaban al mismo tiempo. Los autores teatrales (Lope, Calderón, Tirso...) aspiraban a vivir de su arte y a que les compraran los textos. Solo la fama reconocía el estilo de los grandes, y solo tras el éxito se animaban a compilar sus textos en volúmenes con su nombre. Por eso no sabemos cuántas obras escribió Lope de Vega: ¿400? ¿500? Por eso se da el caso de tener un alcalde de Zalamea escrito por Lope de Vega y otro alcalde de Zalamea escrito por Calderón de la Barca. Por eso se pone en duda que El burlador de Sevilla, la primera manifestación del mito del don Juan, sea verdaderamente de Tirso de Molina o de Andrés de Claramonte. Porque versiones del don Juan hay tantas como del Quijote. Historias, relatos, romances, prototipos.
Estudio tras estudio, se demuestra y se desmiente que Double Falsehood sea una obra teatral de William Shakespeare. Hay quien pone en duda al genio inglés por haberse inspirado en una novela de Matteo Bandello para su inmortal obra Romeo y Julieta, que es la misma historia que Castelvines y Monteses, de Lope de Vega. Los temas circulaban y tomaban forma en otros géneros u otras plumas, porque la idea de originalidad no existía como en la actualidad, pero sí la de genio. Shakespeare se inspiró en otras historias de Bandello para hacer Mucho ruido y pocas nueces, por ejemplo, o Noche de reyes.
En 1990 se descubrió La conquista de Jerusalén y se atribuyó a Cervantes, pero no se pudo ver sobre los escenarios hasta el año pasado. En 2014, el valenciano Alejandro García Reidy descubrió otra pieza teatral perdida entre los fondos de la Biblioteca Nacional: Mujeres y criados, de Lope de Vega. Un año más tarde, la Fundación Siglo de oro la llevó al teatro, dando nueva vida al hallazgo.
Trágico siglo XX
Ya comentamos cómo la Fundación Ana Frank había cambiado la autoría de los famosos diarios de la niña judía que murió en Auschwitz para que la institución pudiera seguir cobrando los derechos de autor de la obra. En lugar de ser el testimonio de una adolescente que testimonia las atrocidades nazis, la obra sería una reelaboración de su padre Otto Frank, quien habría dispuesto un diario que oscilaría entre la ficción y la no ficción, si quisiéramos desarrollar las consecuencias literarias de ese cambio legal.
Ligados a los acontecimientos más traumáticos del siglo XX, fueron halladas dos novelas que sacudieron la conciencia de Europa. En 1980 Vasili Grossman pudo dar a conocer la monumental Vida y destino. Lo hizo en Suiza y a su tierra natal no llegaría hasta 1988, porque Grossman relataba los horrores del régimen estalinista, las persecuciones de disidentes, la desconfianza entre ciudadanos o la pobreza.
En 2004, las hijas de Irène Némirovsky dieron a conocer el texto que su madre había estado escribiendo en un cuaderno en letra minúscula antes de ser deportada a Auschwitz donde moriría en 1942. Némirovsky componía un retrato miserable de la Francia ocupada por los nazis. Su dolor era humano y era mitológico, pues venía a restar fuerza al mito de la resistencia francesa, mínima, mostrando cómo buena parte de la sociedad francesa colaboró con el régimen de Hitler. Un hallazgo, en definitiva, que traía de la muerte una voz que todavía reclamaba verdad y justicia.