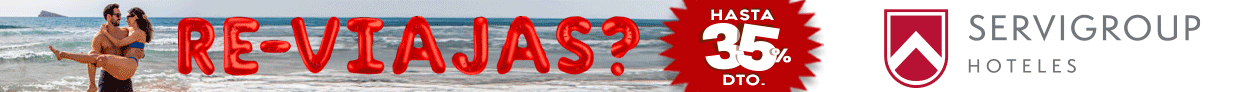LA NAVE DE LOS LOCOS / OPINIÓN
No todo está perdido

 Alfonso Rus tras ser puesto en libertad (Foto: Eva Máñez)
Alfonso Rus tras ser puesto en libertad (Foto: Eva Máñez) La vida es algo más que una comandancia de la Guardia Civil visitada por calaveras sin arrepentimiento, figurones podridos, los mismos que nos vendieron un pasaje falso al paraíso hace sólo unos años
No todo está perdido, créanme. Cada mañana miles de abuelos se levantan temprano para llevar a sus nietos al colegio. Lo hacen con cariño, como si les fuera la vida en ello, sin reparar en la artrosis que les mortificará cuando hayan regresado a sus casas. Cada mañana, decía, un tendero sube la persiana de su negocio y hace el milagro de sobrevivir cuando lo tiene todo en contra: lucha contra los impuestos abusivos; la competencia a menudo desleal de las franquicias y los centros comerciales; la desidia, cuando no la persecución, de las autoridades analfabetas. Pero él sigue a la espera de que un cliente asome por la puerta y le dé razones para seguir abriendo.
Mientras ese comerciante cierra orgulloso la primera venta de la mañana, hay un cirujano operando, a vida o muerte, a un enfermo en La Fe. A esa hora un profesor de instituto se desgañita explicando los hermosos poemas de Ausiàs March a adolescentes que lo escuchan con indiferencia; dos amantes conciertan por teléfono una cita furtiva en un hotel de la calle Padilla, donde un taxista insulta a un cliente que huye sin pagarle la carrera, y lejos de allí, en un barrio deprimido de la periferia, un joven pálido y homosexual cree estar escribiendo la novela que revolucionará la narrativa española de este siglo.
LO BUENO SUCEDE a pesar de lo otro, de ese mundo putrefacto que asoma en las televisiones, un muladar en el que mala gente chapotea entre las heces que han ido acumulando
Todo esto sucede a pesar de lo otro, de ese mundo putrefacto que asoma en las televisiones y los diarios, un muladar en el que mala gente chapotea entre las heces que han ido acumulando en sus años de desgobierno, rapiña y codicia. Mala vida les deseo a todos ellos, infame turba de delincuentes de alma negra, hacedores de espejos rotos en que los valencianos rehúsan mirarse porque se avergüenzan de sí mismos.
Y sin embargo no todo está perdido, créanme. Porque ahora, cuando ustedes leen esas líneas, cuatro universitarios están reunidos en un bar de la Politécnica para montar una pequeña empresa tecnológica de la que esperan vivir si el negocio les funciona. A estas horas una mujer joven pasea a su bebé por el cauce del río y, mientras le coloca el chupete, llora de alegría y piensa que todo sería más hermoso de tener a un hombre a su lado. Y en la puerta de la iglesia de los Santos Juanes, el pobre de siempre, venido de la otra esquina de Europa, muestra su sonrisa mellada a los feligreses con la frágil esperanza de que caiga algo de calderilla para comprar un poco de pan y un cartón de vino y así ir pasando el día.
La vida sigue alocada sin tenernos en cuenta. Siempre fue así. La vida, sin embargo, es algo más que una comandancia de la Guardia Civil visitada por calaveras sin arrepentimiento, figurones podridos, los mismos que nos vendieron un pasaje falso al paraíso hace sólo unos años. La California del Mediterráneo, decían sin rubor, íbamos a ser la California del Mediterráneo, y se reían, jajaja, vaya sí se reían delante de nuestras narices. Y seguían forrándose, contando billetes en mercedes aparcados en polígonos, entre prostitutas que se les insinuaban bajándose las bragas.
Vomitemos sobre todos esos canallas; recemos para verlos en el infierno —donde no hay seguridad de que los admitan a la vista de sus graves pecados—; abramos las ventanas; oreemos las casas y saquemos de nuevo brillo y esplendor al nombre de Valencia, hoy tan desacreditado como cubierto de inmundicia. Al igual que el cirujano, no dudemos en amputar un miembro para salvar el cuerpo. Ese cuerpo se llama Valencia y merece seguir con vida. Hay tiempos en que cierta destrucción es necesaria.
Y cuando toda esa basura haya sido limpiada, podremos mirar a nuestros hijos y sobrinos con la cabeza alta, orgullosos de haber cumplido con el deber de borrar una página sucia de nuestra historia.