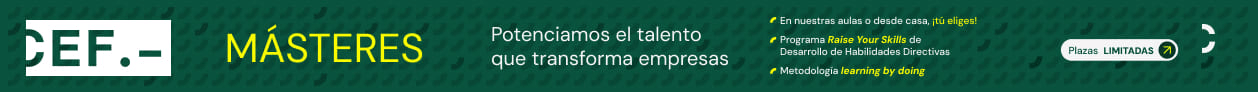LA LIBRERÍA
La pasión de Mademoiselle S. al desnudo: correspondencia sexual de los años veinte

Seix Barral publica las tórridas cartas que una parisina dedicó a su amante durante dos años, aparecidas en el desván del diplomático francés Jean-Yves Berthault
VALENCIA. Cuando nadie nos escucha hacemos, decimos y pensamos cosas que sin duda, de ser expuestas públicamente, harían que nuestros conocidos, mínimo, se sonrojasen. Nuestra esfera privada alberga y mantiene a buen recaudo aquello que somos de un modo más primario. Apetitos e impulsos sobre los cuales descargamos toneladas de normas, convenciones, prejuicios y miedos. La losa del qué dirán pesa mucho. Lo que nos atrevemos a compartir y lo que no, está muy sujeto también a lo que en cada época y lugar se ha considerado aceptable; así, mantener relaciones con alguien de tu mismo sexo ha sido algo común o se ha pagado con la muerte en función del momento, del mismo modo que emparejarse con un menor adolescente siendo adulto ha pasado de ser lógico a un abuso.
En nuestra intimidad desarrollamos todo aquello que no es posible revelar en público sin provocar un gran escándalo. A veces en solitario, otras veces en compañía. A veces lo ponemos por escrito. Los diarios y las cartas pueden llegar a ser memorias literarias de nuestras experiencias más secretas, colecciones de hechos que no queremos airear pero sí recordar. Pero, ¿qué pasaría si de pronto alguien cogiese todo ese material e hiciese de él una novedad editorial? ¿Nos podemos llegar a imaginar cuántos tierra trágame entonaríamos? Lo que pasaría sería, por ejemplo, La pasión de Mademoiselle S., el título que nos atañe esta semana, publicado recientemente por Seix Barral.

 Jean-Yves Berthault, descubridor de las cartas (Foto: EFE)
Jean-Yves Berthault, descubridor de las cartas (Foto: EFE)La historia del libro en cuestión es sencilla: el diplomático francés Jean-Yves Berthault encontró en su desván una cartera de piel llena de cartas escritas a mano. Al poco de empezar con la lectura se dio cuenta de que aquello era una mina. Acababa de dar con la correspondencia que mantuvo una joven parisina de clase alta entre mil novecientos veintiocho y mil novecientos treinta, a la que llamaremos Simone, con un hombre joven y casado. Esto por sí solo no es nada sorprendente ni reseñable. Lo que sí lo es es el hecho de que en estas misivas, Simone y Charles rememoraban o anticipaban todo lo que habían hecho o se iban a hacer el uno al otro en la cama. Berthault consideró que estas comunicaciones privadas podían ser un interesante testimonio acerca de la libertad sexual de los locos años veinte en París, y en concreto, un documento sobre el valor de una mujer capaz de romper tabúes y combatir el estatus al que la sociedad pretendía relegarla.
¿Lo son? Tal vez. Pero tampoco tanto. Y ni de lejos son “el texto erótico más apasionado jamás escrito”, como se ha dicho de ellas. Simone no pretendía que estas cartas fuesen leídas por nadie más que por su destinatario. Simone no pretendía crear una antología de relatos de amor ni compartir sus pasiones con el gran público. Ella no dotó de una estructura a sus mensajes, no los dotó de ritmo para poder ser leídas una detrás de otra. No se preocupó por que fuesen trepidantes ni tampoco por el valor que pudiesen tener en la biblioteca de un desconocido. Sí es cierto que rompió tabúes y que fue más allá que la mayoría, que se adentró en prácticas que muchos habrían catalogado de perversas y aberrantes en el momento e incluso ahora, en pleno siglo veintiuno. Pero no lo hizo públicamente. Ni con afán de romper más límites que los suyos propios. Simone simplemente quería disfrutar del sexo sin preocuparse por lo que la gente pudiese pensar. ¿Cuántas Simones y cuántos Charles estarían haciendo lo mismo en aquel espacio de tiempo? Seguramente cientos. ¿Y antes, cuántos habrían indagado en su intimidad como ellos lo hicieron? Millones.
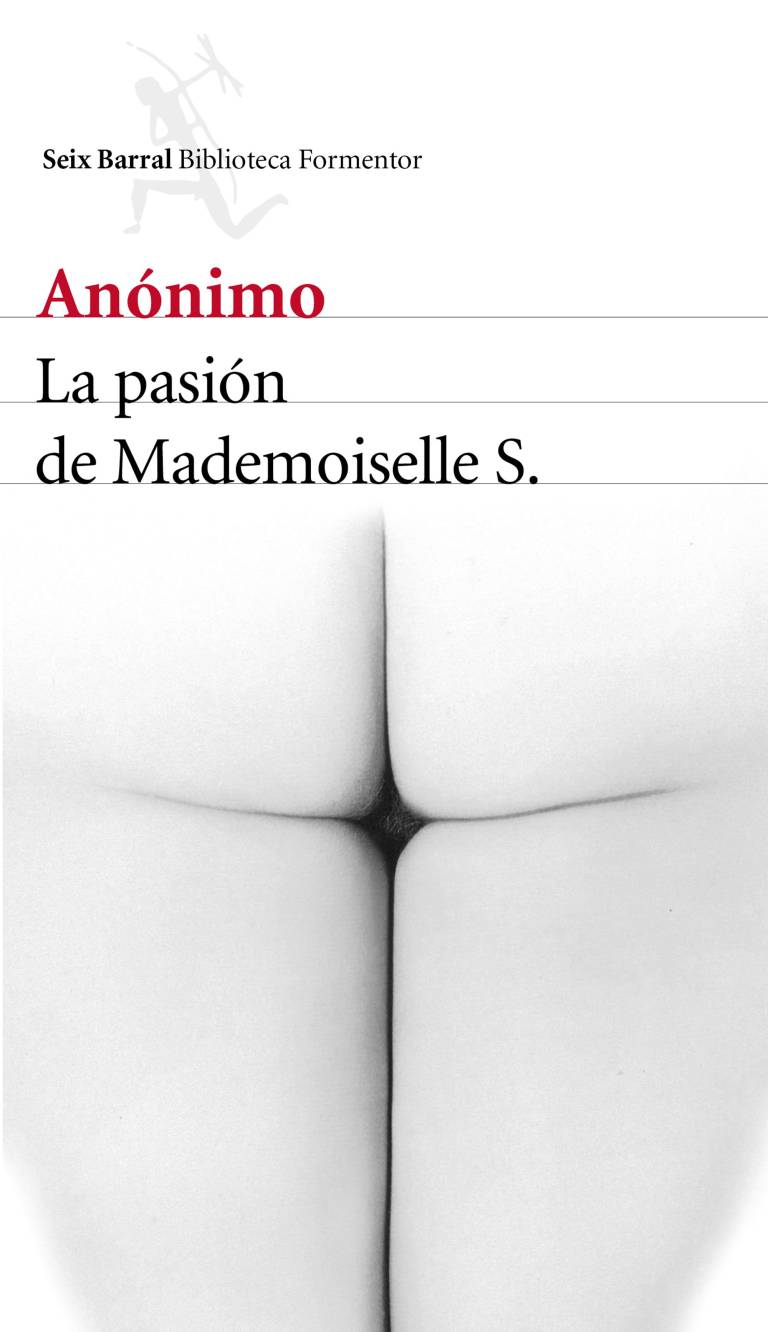
Con esto quiero decir que el pretexto con el que se promocionado el libro, el aura casi revolucionaria que se la asignado con fines comerciales es solo eso, y que más allá de la curiosidad que nos pueda generar asomarnos a la ventana indiscreta que son sus páginas, no hay mucho más que extraer. La lectura se vuelve tediosa tras las veinte primeras páginas. Simone repite el mismo esquema en casi todas sus cartas -suena absurdo juzgarla literariamente cuando ser conocida mundialmente como escritora no entraba en sus planes-. Desde el día en que entran definitivamente en el juego, todo pasa a ser una sucesión de calentones transcritos con mayor o menor pericia y de crónicas de coitos de distinta índole: “Toma, amado mío, mira, mira. Esto es lo que hago cuando estoy sola, y mi deseo de ti es demasiado intenso. El miembro entra y sale, va y viene en mi carne palpitante. Me follo ante tus ojos. Me metes un dedo en el culo, y luego otro, y yo me acaricio el botoncito mientras mi lengua entra en tu culo, hasta el fondo. Chupo con pasión ese culo adorable”.
Francamente, al poco de empezar, la lectura se resiente irremediablemente. Todo se vuelve insoportablemente repetitivo. Además, a partir de cierto clímax bastante temprano, ya no hay más. No acaban poniéndose a prueba con prácticas más extremas; la promesa de instalarse en nuevos territorios amatorios se atasca y ya no se avanza, a excepción de cierto encuentro al final del volumen de cuya factibilidad se va hablando mucho, mucho antes de que acontezca. La pasión de Mademoiselle S. es, eso sí, admirable. Sin embargo, llegamos a sufrir por su abnegación y devoción: uno se da cuenta enseguida de que el tal Charles juega con ella y con sus sentimientos durante dos años, utilizando el amor que ella le profesa para explorar y explorarse. Las maniobras de Charles son las de un auténtico manipulador sin escrúpulos, según logramos dilucidar leyendo las respuestas de Simone, aterrada constantemente ante la posibilidad de ser abandonada en caso de no satisfacer lo que su amado sugiere. Él insinúa, ella obedece.
Lo mejor del libro -y también aquello que más se echa en falta- son los episodios en que Simone deja de lado el discurso húmedo y nos habla de sus sentimientos reales. Esos destellos de honestidad y de entereza en los que al fin, tras tantas azotainas y penetraciones, podemos llegar a empatizar con nuestra protagonista, una persona que sufre en sus carnes no solo el látigo de su amante, sino también su desafección.