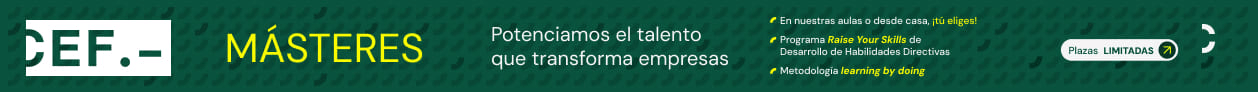HISTORIAS DE CINE
De cómo el cine documental hizo de Bourne el héroe de nuestro tiempo

 maMatt Damon y Paul Greengrass durante el rodaje de ‘El ultimátum de Bourne’
maMatt Damon y Paul Greengrass durante el rodaje de ‘El ultimátum de Bourne’La identidad visual del personaje bebe de las fuentes del género; no es de extrañar que el principal director de la saga sea periodista
VALENCIA. En una ocasión, el veterano cineasta clásico Howard Hawks se quejaba a su amigo el crítico Joseph McBride de que los críticos de cine tendían a valorar las películas sólo en función de sus aspectos narrativos y no visuales. Y no dejaba de tener razón. La mayor parte de los análisis que se hacen de las películas se escriben fijando la atención en lo que se cuenta y, a veces, en el contexto intelectual o político de la narración. Rara vez se sale de ahí. Y pese a que existen ejemplos notables de esa otra crítica, la que se centra también en los aspectos técnicos, con ejemplos históricos como el de Truffaut y Hitchcock, no es lo común.
Son contados los casos en los que se presta atención al contenido visual o a las opciones cinematográficas de los responsables de una producción. En gran parte porque la mayoría del cine mainstream suele funcionar a partir de premisas ortodoxas. Poco hay que analizar ahí. Sota, caballo, rey. Hasta algunos de los planos secuencia más famosos de los últimos años tienen sólo una función decorativa, de espectáculo, lejos de las disquisiciones morales de Jean-Luc Godard a la hora de hacer un travelling. Por eso Tarantino, Wes Anderson o David Fincher son tan apreciados: porque son diferentes. Gusten o no, tienen personalidad visual. Y con eso se nace.
Algo parecido sucede con la saga Bourne. No se puede analizar su éxito sin fijarse en su imaginería visual, en sus aspectos más estéticos, donde se puede encontrar una intencionalidad y una capacidad de reflexión digna de encomio. Este viernes llega a las pantallas españolas Jason Bourne, la quinta entrega de la serie, la cuarta protagonizada por Matt Damon, la tercera dirigida por Paul Greengrass, y ante su permanencia cabe preguntarse por las razones que han hecho que sea una alternativa más que factible frente a la perenne franquicia Bond, de un machismo cada vez más desfasado. Una explicación que se halla en la imagen y no sólo en un argumento, de por sí sobado. De hecho el primero de los libros de Robert Ludlum (1927-2001) ya había sido llevado a la televisión en una miniserie protagonizada por Richard Chamberlain allá en el lejano 1988. Y aunque tuvo su cierto éxito, ni de lejos se puede comparar con el de las películas actuales.
Si Bourne es como es se debe en gran parte a la voluntad de sus artífices de buscar algo nuevo, con el productor Frank Marshall al frente (sí, el amigo de Steven Spielberg), su querencia en pos del riesgo, y la fisicidad de unas producciones que van más allá del mero espectáculo de explosiones y choques. Y es que a diferencia de otros éxitos recientes, como las dopadas adaptaciones de cómics al cine, la saga Bourne ha hecho gala de hacer de la necesidad virtud y de exprimir hasta el último céntimo de sus generosos presupuestos para conseguir mayor realismo, recurriendo al ordenador sólo cuando es necesario. En cierto modo, es cine a la vieja usanza.
La primera adaptación del nuevo Bourne se tituló en España El caso Bourne (2002) y estaba dirigida por Doug Liman. Tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares, considerable pero no excesivo, y recaudó en taquilla 214 millones. Ya en ella se marcaron las pautas a seguir de lo que han sido las otras entregas. En primer lugar, esa estética cercana al documental que vino condicionada por un aspecto técnico básico: Liman, que venía del cine indie y había firmado producciones tan interesantes como Swingers (1996), hizo las veces de operador de cámara y eso le permitió arriesgar a la hora de buscar planos que contravenían la lógica, filmando cuando apenas quedaba luz. Se implicaba y se aproximaba a los actores. Como el propio Damon aseguraba en las entrevistas que concedió entonces, El caso Bourne era “un tipo diferente de película de Hollywood”.
Damon estuvo bien acompañado por la actriz alemana Franka Potente y un elenco de secundarios que incluía al mismísimo Clive Owen en un papel casi sin diálogo. El caso Bourne sorprendió y gustó a partes iguales ya que suponía una revisión de los códigos del cine de espías actualizado tanto al contexto como a las emociones del público contemporáneo. Así, el poder no era presentado como garante del orden y del bien sino como parte del problema, el protagonista estaba sumido en dilemas casi metafísicos (¿quién soy yo?) y, sobre todo, tenía una estética heterodoxa que le daba frescura. Se quiso marcar tantas distancias frente al tópico que hasta se suprimió una escena final, con besos de la pareja protagonista mientras se escuchaba de fondo una balada, por otra más verista y ambigua.
La segunda entrega de la serie, El mito de Bourne (2004), dirigida en esta ocasión por el periodista, documentalista y entonces poco conocido cineasta británico Paul Greengrass, fue la encargada de romper el sambenito de que segundas partes nunca fueron buenas; ésta fue mejor. La elección de Greengrass constituyó de hecho un acierto tan decisivo para la saga como la de Damon como protagonista, ya que aportó a la franquicia una identidad visual tan marcada que se ha convertido en la referencia principal de la serie.
Según confesó en su momento Marshall, artífice intelectual en la sombra de toda la franquicia, al británico lo seleccionaron tras ver la más que meritoria Bloody sunday (2002), ganadora del Oso de Oro en Berlín, en la que se reconstruía el llamado Domingo Sangriento, cuando el 30 de enero de 1972 tropas británicas abrieron fuego real contra manifestantes norirlandeses en Derry. La película de Greengrass impactaba por semejar ser casi un documental, llevaba al espectador al centro del conflicto, y empleaba una mirada de testigo que se devenía perfecta para sus intenciones emotivas.
Con buen criterio, en Universal decidieron ahondar en la senda abierta por Liman y le dieron libertad a Greengrass quien desde el arranque mismo de la película invirtió todo el presupuesto del que dispuso (75 millones de dólares) en crear una ficción que parecía haber costado menos. Planos desenfocados, saltos de eje, imágenes viradas, lo sorprendente es que hay secuencias y encuadres que parecen haber sido tomados de Bloody sunday y trasladados al universo Bourne. En las imágenes de los rodajes de por ejemplo la persecución de coches por Moscú se puede ver a Greengrass diciéndole a todo el mundo que rodasen, que no ensayasen más, que fueran naturales. “No nos preocupemos de si la toma pierde en el plano formal porque ganaremos en intensidad, en la convicción con la que lo hacemos”, les decía.
Con un guión más tortuoso (el eje central de la trama es la búsqueda de redención por parte de Bourne), se apostó por el carácter humanista-viajero que es una de las constantes de la franquicia. De nuevo aparecieron estaciones de tren (son como marca de la casa) así como emplazamientos populosos de grandes ciudades europeas. Pero, como bien recalcaba Marshall, en las películas de Bourne la Torre Eiffel “es así de chiquitita en pantalla”, bromeaba juntando el pulgar y el índice; lo que importa es Bourne y lo que le sucede. El mito de Bourne estuvo a la altura de lo esperado, recaudó 288 millones de dólares y garantizó la pervivencia de la saga.
La apoteosis llegó con la siguiente entrega, El ultimátum de Bourne (2007), que recaudó más de 442 millones de dólares con un presupuesto de 110 millones. Que fuera la más cara de la saga evidenciaba la confianza que tenían en Universal en que iban a volver a triunfar en taquilla. La perfecta sincronía de Damon y Greengrass durante el rodaje fue envidiable. Contemplando las imágenes de la filmación en Madrid, que incluyó una secuencia en la estación de Atocha, entran ganar de haber estado allí, con ellos, sólo por como se divierten.
Greengrass siguió fiándolo todo con buen criterio a esa estética de documental que le es tan propia (cabe recordar sus otras dos películas United 93 y Capitán Phillips), y a unas secuencias de acción en las que tuvieron un papel fundamental el operador de cámara Klemens Becker y el director de segunda unidad Dan Bradley. Es de hecho a éste a quien se debe uno de los más espectaculares planos de la saga, el momento en el que Bourne huyendo (cómo no), esta vez en Tánger, salta desde un tejado a una habitación en un piso inferior. A él se le ocurrió poner detrás del doble a otro doble saltando con una cámara en el pecho.
Otro aspecto a destacar de las persecuciones son su integración en espacios reconocibles, como la de la estación londinense de Waterloo. En ella se emplearon como extras a personas reales que pasaban en ese momento por allí, así como imágenes extraídas de las cámaras de vigilancia durante el rodaje. No se trataba de crear un mundo, sino de llevar un mundo a éste. ¿Se siente incómodo en esas persecuciones donde no se va nada? Pues imagine lo mareado que se siente el protagonista. ¿Ha oído los golpes? Eso es el dolor. Bienvenido a la empatía 2.0.
Empleando el punto de vista del testigo, el mismo que usó en Bloody Sunday, Greengrass hizo al espectador de nuevo partícipe de la odisea de Jason Bourne en pos de su identidad, con una historia donde las mujeres (con Joan Allen y Julia Stiles al frente) distaban mucho de ser los personajes floreros de la saga Bond, y la violencia resultaba carnal, auténtica. El cóctel fue infalible con un argumento casi homérico visto con los ojos de la contemporaneidad y el buen trabajo fue reconocido profesionalmente ya que a la buena taquilla unió una retahíla de premios que incluyó tres Óscars de los llamados técnicos: montaje, montaje de sonido y sonido. En el listado de IMDB se encuentra situada como la 208 mejor película de la historia; una exageración, sin duda, pero un buen indicio de porque está considerada como uno de los mejores productos del mainstream de la última década.
Llegó la cuarta entrega. A Greengrass no le apetecía. A Damon sin él, tampoco. Pese a la salida de Damon, Universal quiso exprimir más la saga. Fue así como llegó El legado de Bourne (2012), que pretendía dar un paso más allá para convertir a la franquicia en el nuevo Bond. La película fue dirigida por Tony Gilroy y era la primera que no tenía ningún vínculo con los libros de Ludlum, salvo la idea general. El título estaba tomado de la primera de las novelas secuelas que firmó Eric Van Lustbader tras la muerte de Ludlum; y pare usted ahí de contar.
Que se iniciara una nueva rama de la saga con Gilroy parecía en principio una buena idea. Había ejercido las funciones de guionista de las anteriores entregas y tenía en su haber una más que meritoria película, Michael Clayton (2007), por la que fue nominado al Oscar a mejor director. A Damon se le reemplazó por un actor de físico similar, Jeremy Renner, quien encarnó a Aaron Cross, el nuevo agente creado por el programa, y se apostó por una intriga casi repetitiva. El legado… recaudó 276 millones de dólares con un presupuesto de 125 millones. Y aunque mantuvo la intensidad de las secuencias de acción, ni su estética ni sus intenciones eran similares a las dos firmadas por Greengrass y ha quedado finalmente como lo que es: la menos atractiva y menos interesante de la saga.
Por eso no es de extrañar que en Universal decidieran dar un golpe de timón y en lugar de una nueva película con Jeremy Renner y Justin Lin como director, tal y como estaba anunciado para este julio de 2016, hayan optado por regresar a las raíces con el dúo Damon—Greengrass. Señal de inteligencia por parte de Damon: el actor dijo que no volvería sino era con el británico como director y así ha sido. Más señales de inteligencia: el irónico y simpático monólogo publicitario en el que Damon resume para las nuevas generaciones las tres entregas anteriores de Bourne en apenas minuto y medio.
Como sucediera en El legado… todo el argumento en Jason Bourne es original y no tiene nada que ver ya con Ludlum. En él Greengrass, hombre sensible a la realidad, ha incluido desde las manifestaciones contra las políticas de austeridad en Grecia (que se filmaron por cierto en las islas Canarias) hasta referencias al caso Snowden. Vuelve Julia Stiles y se incorporan al reparto Tommy Lee Jones, Vincent Cassel y Alicia Vikander. ¿El resultado? Como bien dice la crítica de The New York Times firmada por A. O. Scott, recuerda más a un reencuentro nostálgico que a una película original, lo cual no es malo de por sí, ni tampoco bueno. Que guste más o menos esta entrega de Bourne es pues casi más una cuestión de añoranza porque la fórmula, de novedosa, tiene ya poco. Pero mientras siga funcionando, la originalidad es lo de menos. A fin de cuentas no hay que olvidar que hablamos de cine industrial.