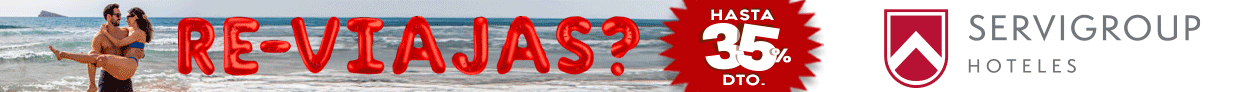CRÍTICA MUSICAL
Shostakóvich, siempre en el punto de mira

 Fotos: EVA RIPOLL
Fotos: EVA RIPOLLLa dramática lectura que Gergiev dio de la quinta sinfonía provocó en el Palau una tensa y emocionada escucha
VALENCIA. Casi se hace inevitable comenzar esta reseña empezando por el final: el Shostakóvich que cerraba el programa del día 21 en el Palau, tuvo una interpretación tan brillante que casi eclipsó todo lo demás. Las tropas del Mariinski se lanzaron a tumba abierta sobre la Quinta Sinfonía, y allí ya no hubo paz sin tintarse de guerra, ni divertimento que no sonara a tragedia. Su titular, Valery Gergiev, sabía muy bien cómo traducir la partitura para conseguirlo, y los músicos le siguieron en el intento.
Se trataba de que la Quinta, a pesar de todos los epígrafes y comentarios con que el propio Shostakóvich la presentó (“réplica de un artista soviético a una crítica justa”), a pesar de su final exultante y de unas formas que bien podían caber en el llamado “realismo socialista”, no sonara, ni de lejos, como una alabanza al régimen soviético. Un primer movimiento más lento de lo habitual limó el enérgico primer tema (tomado de la Gran Fuga op. 133 de Beethoven), y casi lo convirtió en un interrogante. Con mucho menos vibrato del habitual en la cuerda, el bellísimo segundo tema quedó congelado en una tristeza infinita. La cuerda grave dispensaba angustiosos motivos en ostinato, y, de repente, los cobres y el piano anunciaron el fin del mundo, rompiéndose en pedazos, con los violines desbocados y toda la orquesta transmitiendo una furia inaudita. La percusión, especialmente, a muerte. Pero se dio, muy pronto, un gran contraste: flauta y trompa evolucionaban con suavidad sobre un inquietante motivo que las cuerdas pintaron con zozobra. Y ahí muere el primer movimiento, sobre unas huecas notas de la celesta.

En el segundo se suceden los episodios de tipo sarcástico que tanto gustaban al compositor, en uno de sus habituales ataques de “mahleria” (broma de sus colegas por su enorme admiración a Mahler): los ritmos se mostraron burlones, y muchos sonidos, voluntariamente estridentes. El tercero, por el contrario, mostró bellísimos colores con los instrumentos de madera, mientras que los armónicos del violín sugerían un ambiente fantasmal, de una tristeza sin esperanza, como un lamento tan en pianissimo que casi ya ni se oye. También hubo notas huecas para acabar, del arpa esta vez. De repente, la furia del cuarto, como una cabalgata enloquecida, con los metales abroncando y los contrabajos en ruta hacia el infierno. Continúan los típicos motivos, obsesivos y obstinados, de Shostakóvich, mientras metales y maderas aúllan sobre una nota que, sin piedad, repiten las cuerdas.
Así termina lo que, en teoría, se presentaba como “réplica de un artista soviético a la crítica imparcial”. Pero lo cierto es que Gergiev no la falseó presentándola de forma tan opuesta, pues rastreó en la partitura todo lo que pudiera llevarle por ese camino. Y lo encontró, extremando los contrastes dinámicos, recreando la gama del vibrato, acentuando los colores más sarcásticos y exasperando la expresión trágica. Pero no se inventó nada. Tampoco la falsean quienes la vierten de forma menos exacerbada, siempre y cuando conserven la tensión, porque en ella viven las propias contradicciones del compositor. De hecho, Shostakóvich utilizó esta sinfonía para congraciarse de nuevo con el régimen, y puso sobre el pentagrama -y fuera de él- los resortes necesarios para conseguirlo. Además del epígrafe antes mencionado, el compositor escribió sobre ella: “Esta obra trata del descubrimiento de la personalidad humana, y en el centro de la composición, concebida líricamente, se encuentra el hombre con sus experiencias. La tensión trágica se vuelve al final optimismo y alegría de vivir” Mientras tanto, el compositor guardó la Cuarta Sinfonía, aún sin estrenar, en un cajón, hasta que pasara el temporal desencadenado por Lady Macbeth del distrito de Mzensk.

Hay versiones muy buenas de la Quinta que no llegan tan lejos como ayer llegó Gergiev, porque Shostakóvich mantuvo una posición ambigua respecto al estado soviético, y porque esa ambigüedad anida en su historia personal y en su música, permitiendo lecturas diferentes de la misma. En cualquier caso, la versión de la orquesta del Mariinski se nos quedará en el recuerdo. No sólo por la coherencia y la habilidad de la batuta, sino por la entrega de los profesores, cuyo apasionamiento en la interpretación resultan difíciles de encontrar en países, como el nuestro, paradójicamente más cálidos.
También queda en el recuerdo del público valenciano la interpretación que hizo de esta obra, y sobre el mismo escenario, la Filarmónica de Berlin dirigida por Mariss Jansons (mayo de 2003). Nacido en Riga, Jansons se educó en San Petersburgo con el gran Mravinski, quien dirigió, precisamente, el estreno de la Quinta Sinfonía en 1937. La lectura de los berlinesas fue también muy dramática, aunque quizá no tan violentamente exacerbada. El Palau de la Música ha programado con frecuencia esta gran partitura, y sería bueno ahora ocuparse de sus hermanas, algunas de las cuales –la Cuarta, por ejemplo- duermen desde hace tiempo en un cajón, a pesar de que no tengamos ningún Stalin a quien echarle la culpa.
Messiaen y Mozart iniciaron el programa
Antes habían sonado Messiaen y Mozart. El programa del viernes comenzó, de hecho, con La Ascensión, de Messiaen, compuesta en 1933 (cuatro años antes que la Quinta de Shostakóvich). En la partitura se suceden cuatro “meditaciones orquestales” sobre el tema de la Ascensión de Cristo, donde resulta patente, especialmente en la primera de ellas, las huellas que el colorido y la majestad del órgano dejaron en Messiaen, por ser el instrumento al que dedicó gran parte de su vida. Los timbres instrumentales, delicadamente combinados, se aderezan con influencias orientales –muy evidentes al final de la segunda- y con una mirada que transcurre, con toda fluidez, desde el templo hasta la naturaleza. Los músicos del Mariinski bordaron la interpretación, especialmente en la última de las piezas. A destacar esa especie de “nimbo” sonoro generado en ella a partir de las cuerdas (Plegaria de Cristo ascendiendo hacia su Padre), y que evocó la atmósfera que Bach proporciona, también sólo con las cuerdas, a las palabras de Cristo en la Pasión segín San Mateo.
 El último Concierto para piano y orquesta que Mozart escribió, el núm. 27, tuvo como solista a Varvara Nepomnyashchaya, pianista moscovita que está de gira en España con el Mariinski. De sonido limpio, delicado y pequeño -pero suficiente para Mozart- la concepción del fraseo resultó, sin embargo, muy discutible. La sana elasticidad y la deseable ausencia de rigidez en la métrica se convirtió, especialmente en la cadenza pero no sólo en ella, en rubatos y parones caprichosos que resultaban completamente fuera de estilo. La obra, hermosísima en su sencillez e impregnada de la comedida melancolía mozartiana, se tradujo como una música tristona y amanerada, que no supo eludir tal clima ni siquiera en el saltarín rondó. Gergiev parecía estar también en la misma onda, proporcionando a la solista una suave alfombra orquestal que reduplicaba al tiempo la exquisitez y las carencias del piano.
El último Concierto para piano y orquesta que Mozart escribió, el núm. 27, tuvo como solista a Varvara Nepomnyashchaya, pianista moscovita que está de gira en España con el Mariinski. De sonido limpio, delicado y pequeño -pero suficiente para Mozart- la concepción del fraseo resultó, sin embargo, muy discutible. La sana elasticidad y la deseable ausencia de rigidez en la métrica se convirtió, especialmente en la cadenza pero no sólo en ella, en rubatos y parones caprichosos que resultaban completamente fuera de estilo. La obra, hermosísima en su sencillez e impregnada de la comedida melancolía mozartiana, se tradujo como una música tristona y amanerada, que no supo eludir tal clima ni siquiera en el saltarín rondó. Gergiev parecía estar también en la misma onda, proporcionando a la solista una suave alfombra orquestal que reduplicaba al tiempo la exquisitez y las carencias del piano.
De regalo, Varvara tocó Haendel: la Passacaglia de la Suite para clave núm.7 en sol menor, que ha conocido también arreglos para dúos de violín y viola. Los pasajes de acordes y el manejo del pedal no quedaron solucionados con excesiva limpieza, al igual que las poco frecuentes exigencias virtuosísticas del Concierto de Mozart. La pianista rusa debería analizar, pues, con cuidado, el repertorio donde centrarse, para que una selección oportuna de la música le permitiera, también a ella, crecer como intérprete.

 Fotos: EVA RIPOLL
Fotos: EVA RIPOLL