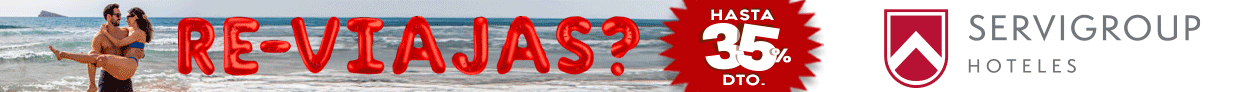LA LIBRERÍA
Una noche en el 'Hotel Continental' de Abelardo Muñoz, leyenda viva de la ciudad de Valencia

 Abelardo Muñoz
Abelardo MuñozVALENCIA. Por Tánger han pasado muchos y muchas, algunos nombres célebres del otro lado del océano y sobre todo legiones de anónimos; esta puerta de África acariciada constantemente por las olas ofrece a quien la visita todo tipo de posibilidades: puede ser el punto de partida de un largo viaje -turístico, místico, hacia el interior de uno mismo o del continente-, puede ser el escenario de una estancia de unos días o de unos años, puede ser el balcón al que asomarse para contemplar lo insignificante y gloriosa que es la vida, lo intrascendente y a la vez hermoso que es ser. Quizás sea la sugestión, lo que uno espera al llegar a la ciudad, lo que se ha dicho, escrito y cantado sobre ella. O quizás es que la colisión titánica entre el Mediterráneo y el Atlántico nos empequeñece y nos lleva a este tipo de consideraciones sobre lo humano y lo cósmico, que siempre conducen a un punto de no retorno, a una eterna pregunta que cada uno se formula a su manera.
Hay en Tánger un hotel que es un emblema de su paisaje, una joya de otro tiempo que sobrevive desde 1865 susurrándonos relatos tan reales que podrían parecer ficción: espionaje, amoríos, pactos, creaciones, encuentros. Sucede con ciertos hoteles que se convierten en instituciones. No hay una manera exacta de saber con cuál ocurrirá, sencillamente, algunos van más allá de ser una mera residencia temporal y quedan revestidos de un aura de la que no disponen otras muchas construcciones: el Hotel Nacional de Cuba en La Habana, el Ritz de París, el Pera Palace de Estambul, el Raffles de Singapur o el imaginado Gran Hotel Budapest de Wes Anderson son algunos ejemplos. El hotel es una estación a la que llegan y de la que parten historias, algo que para un escritor como Abelardo Muñoz (Valencia, 1952) -periodista, escritor voyeur y bon vivant cuando se lo permite la vida- puede constituir algo así como una fuente inagotable de recursos y estímulos literarios.
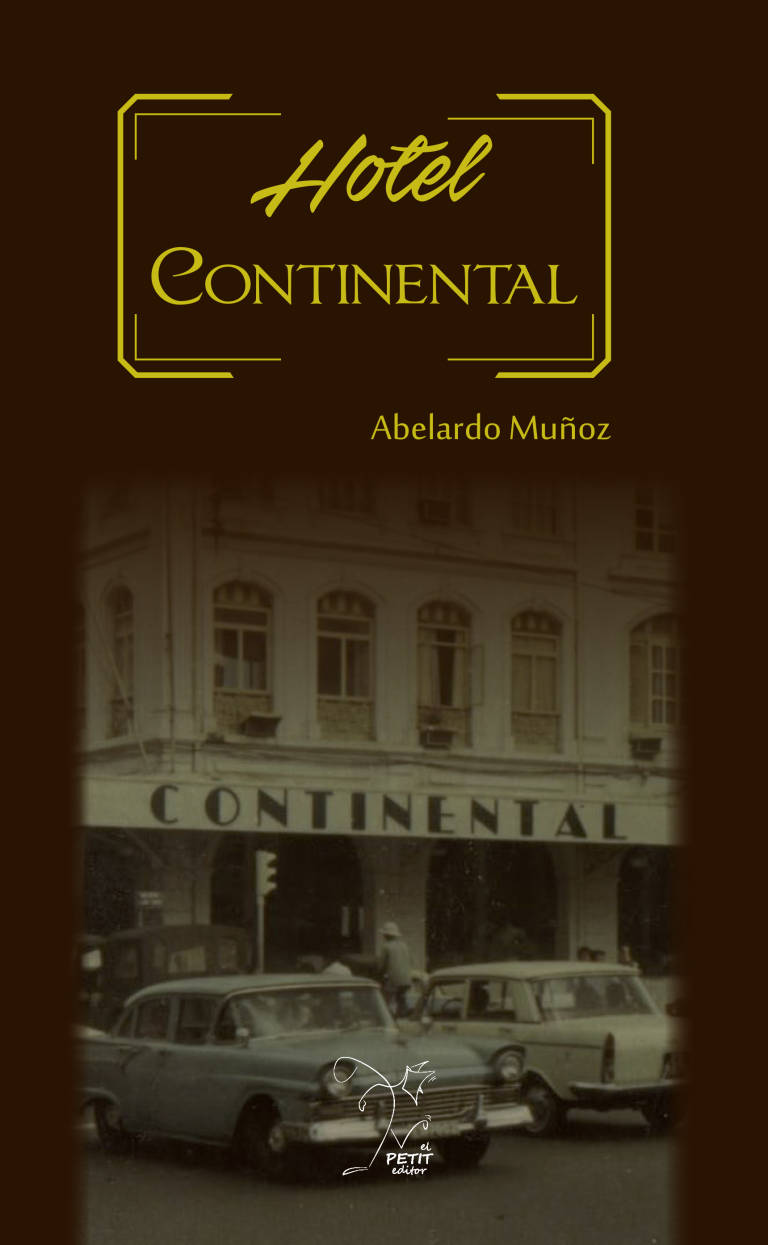
Muñoz es de esos escritores cuyo talento tiene tanto que ver con su capacidad para narrar como con su foco; lo suyo no son las tramas extensamente documentadas sino los detalles, aquello en lo que se fija o que percibe y que ataca su sensibilidad de tal forma que lo empuja a escribir. Previamente a este Hotel Continental que ahora publica El petit editor y que fue presentado en la última edición de la Feria del Libro, han existido más libros: desde el mítico y prácticamente imposible de encontrar ahora salvo en bibliotecas Valencia sumergida (Víctor Orenga Eds. 1987), hasta Gas ciudad y Macabro (ambos en Editorial Cocó en 2011), pasando por Joaquín Sorolla, viajero a la luz (Alfons el Magnànim, 1997) o El baile de los malditos. Cine independiente valenciano (Filmoteca Valenciana, 1999). Precisamente Macabro -un escabroso biopic sobre un violador de ancianas que algunos no pudieron terminar de leer- fue escrito en la ciudad de Tánger.
Este último título que ahora ve la luz es un volumen de relatos, un compendio de “cuentos para mayores”, según el autor. En ellos aparecen de forma recurrente todas las obsesiones de Muñoz, a saber: las drogas, las mujeres, la música, la literatura, los espacios ajenos en los que uno se cuela mediante un agujero -esto acepta varias interpretaciones igualmente válidas-, la política, el pasado -el suyo y el colectivo-. “Un comunista caído del nido que combina el costumbrismo y naturalismo de Pérez Galdós con el surrealismo y el desmadre de Lorca”, así se define este hombre que es una leyenda viva de la literatura valenciana, un personaje único en el panorama, el último beat de una ciudad que conoce como la palma de su mano: no en vano ha recorrido sus calles durante décadas, calles de las que ha extraído lo bueno, lo malo y lo peor.

 Abelardo Muñoz presentando su libro en la 51ª Feria del Libro de Valencia
Abelardo Muñoz presentando su libro en la 51ª Feria del Libro de Valencia“El siete fue conocido en sus tiempos, cuando era tranvía, como el asesino, pues no dejaba de descuartizar ancianas despistadas en el cruce del Contraste, en el barrio de Russafa”. En las páginas de este libro revive la historia de Valencia, la lejana y la más próxima, de la que ha sido testigo con la afilada mirada de periodista curtido en los sucesos y puede que quemado en otros campos. Por supuesto el barrio del Carmen, el chino o las cañas están aquí también: en sus pensiones de mala muerte, sus fumaderos clandestinos o sus paisajes de pesadilla tienen lugar momentos donde la belleza explota con la fugacidad y ligereza de una chispa saliendo de un mechero. Porque si algo tiene la literatura de Abelardo Muñoz es autenticidad, un espíritu gonzo genuino. Una curiosidad que pocos conocerán: este volumen contiene un relato que tras ser publicado en Facebook hace unos años supuso su expulsión fulminante de la red social. Se ve que el sexo entre varones, si encima viene con drogas, mugre y parafilias de por medio, no gusta demasiado a los censores de Zuckerberg.
“Todo es como siempre, la injusticia rampante, la indiferencia total que convierte a los ciudadanos en víctimas propiciatorias”. Estas líneas de uno de los relatos son una perfecta síntesis de el corpus de ideas que hay tras todos ellos, una pesadez de existir que sin embargo se combate palabra a palabra, como queriendo impedir que la melancolía, la nostalgia, el recuerdo de aquellos “queridos hermanos extraviados en la eternidad” a los que dedica el libro o la frustración a la que nos empujan día tras día acaben por sofocar su energía juvenil de “hijo de lo anglosajón, las drogas y el sexo”. “Seguimos en la prehistoria. Necesitamos humanizarnos, la barbarie nos rodea”. Su manera de humanizarse y humanizarnos es llevarnos de la mano hasta esos sitios en que la humanidad se encuentra en tales concentraciones que llega a oler francamente mal. Puede que hayan otros métodos, pero este es el suyo. Como diría Nietzsche, y él suscribe incluyéndolo como cita que da inicio al libro: “Yo no soy un hombre, soy dinamita”.