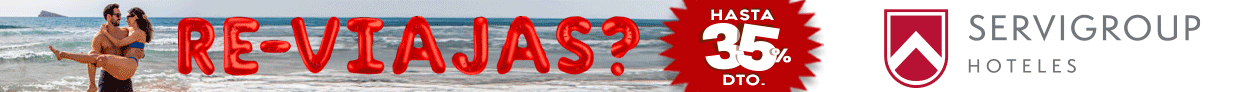la pantalla global
El cine vuelve a visitar el futuro distópico de J.G. Ballard

Ben Weathley dirige ‘High-Rise’, adaptación cinematográfica de la novela ‘Rascacielos’, que llega hoy a las pantallas españolas
VALENCIA. El año es 1975. La localización, un mastodóntico complejo residencial en construcción situado tres kilómetros al oeste de Londres. El doctor Robert Laing (interpretado por Tom Hiddleston) se muda a su nuevo apartamento en busca de un discreto anonimato, pero pronto descubre que los residentes del edificio no tienen intención de dejarlo en paz. Resignado a participar de las complejas dinámicas sociales que lo rodean, Laing afronta la situación y se convierte en un buen vecino. Sin embargo, mientras trata de establecer su posición en el microcosmos que habita, sus buenos modales y su salud mental se desintegran al mismo ritmo que lo hace el propio edificio. Las luces se apagan y los ascensores no funcionan, pero la fiesta continúa. La gente es el problema. La bebida, la moneda de cambio. El sexo, la panacea. Bienvenidos a High-Rise, la nueva película de Ben Weathley.
El director inglés, que había llamado la atención previamente con films como Kill List (2011) o Turistas (Sightseers, 2012), se atreve con la adaptación cinematográfica de Rascacielos (1975), una novela de James G. Ballard, de la mano de Jeremy Thomas, uno de los productores más interesantes y arriesgados de las últimas décadas, responsable de llevar a buen puerto obras de Bernardo Bertolucci, David Cronenberg, Terry Gilliam, Jim Jarmusch o Wim Wenders, entre otros. La colaboración entre ambos ha dado como resultado una película distópica centrada en un edificio autosuficiente (supermercado, espacios recreativos) que se asemeja a un experimento de ingeniería social. Un universo vertical que reproduce el sistema de clases (la gente con menos recursos ocupa los pisos más bajos) y donde también habita el arquitecto responsable de su construcción, una suerte de demiurgo consciente de su fracaso que se refugia en el piso más alto.

High-Rise es una sátira sobre el capitalismo, una alegoría feroz donde la idílica organización social proyectada se viene abajo con la misma facilidad con que explota una burbuja (ese es, precisamente, el plano final del film) y los personajes se desmoronan al tiempo que piden silencioso socorro con cada gesto, palabra o acción. No en vano la banda sonora incluye dos versiones diferentes de SOS, el clásico pop de Abba: Una, a cargo de un cuarteto de cuerda durante una fiesta; la otra, interpretada por Portishead. Son aportaciones de cosecha propia por parte de un Ben Weathley al que quizá se le va la mano en el despliegue de efectos visuales alucinógenos, pero que sabe extraer hasta el tuétano de la obra de Ballard. En ese sentido, resulta modélico el momento en que Laing compara el edificio con un organismo vivo que, por lo tanto, puede tener infecciones, contemplando de este modo al hombre como una bacteria o un virus.
El espacio interior
El estreno de la película permite volver una vez más sobre la figura de James Graham Ballard (1930-2009), un autor al que, desde sus inicios, se situó en el terreno de la ciencia-ficción, quizá porque comenzó publicando relatos en revistas especializadas en la materia, pero también porque era la manera más cómoda de etiquetar a un escritor inclasificable, que ha terminado convertido en un género en sí mismo. De hecho, el término “ballardiano” aparece recogido en el Collins English Dictionary: “Que se parece o evoca las condiciones descritas en las novelas y relatos de J. G. Ballard, en particular una modernidad distópica, un paisajismo inhóspito creado por el hombre y los efectos psicológicos del desarrollo tecnológico, social o medioambiental”. En 1973, en un ensayo sobre el tema, el escritor español Juan José Plans decía de Ballard que representaba “una ciencia ficción muy distinta a la que se escribía en los primeros años del género”. Y es que mientras la mayoría de sus coetáneos situaban sus relatos en lejanas galaxias, el escritor nacido en Shanghai exploraba lo que su amigo y novelista Kingsley Amis definió muy acertadamente como “el espacio interior”.
En la obra de Ballard, el espacio y el tiempo son relativos, meros escenarios en los que los personajes realizan viajes que tienen como destino la identidad o la conciencia.
Los últimos años de su producción literaria abundan en certeras disecciones de la sociedad contemporánea de pasado mañana, como Noches de cocaína (1994), Super-Cannes (2000), Milenio negro (2003) o Bienvenidos a Metro-Centre (2006), cuyo inicio resume y define a la perfección la precisión con que era capaz de describirla: “Los barrios residenciales de la periferia sueñan con la violencia. Dormidos dentro de sus amodorrados chalés, protegidos por benévolos centros comerciales, esperan con paciencia las pesadillas que los despertarán en un mundo más apasionado…” Esa particular mirada sobre la sociedad de su tiempo, ya presente en novelas de los años setenta como La isla de cemento (1974) o la propia Rascacielos, se impone a la hora de calibrar su importancia literaria, pero el legado de Ballard es tan fértil como poliédrico, e incluye los ensayos breves incluidos en la Guía del usuario del nuevo milenio (1996), novelas experimentales como La exhibición de atrocidades (1969) o Crash (1973) y obras de carácter biográfico como El imperio del sol (1984).
De Spielberg a Cronenberg
Precisamente El imperio del sol, que se inspira en su estancia en un campo de prisioneros japonés cuando era un adolescente, fue adaptada al cine, solo tres años después de su publicación, por Steven Spielberg (Empire of the Sun, 1987). Es, con toda probabilidad, la única novela de Ballard que encajaba con la idiosincrasia del director, poco proclive a los experimentos. Se trata de una historia narrada de manera convencional, que arranca en diciembre de 1941, cuando el ejército japonés ocupa Shanghai, donde vive un privilegiado niño de clase alta (encarnado por Christian Bale), que es separado de sus padres y confinado en un campo de concentración próximo a un aeropuerto militar chino. En un ambiente dominado por la tristeza y la miseria, el chaval se verá obligado a madurar prematuramente, lo cual condicionará su visión del mundo. En la autobiografía Milagros de vida (2008) Ballard comenta algunos aspectos de la película. Por ejemplo, la ausencia de los padres: “Me pareció que era más fiel a la verdad psicológica y emocional de los acontecimientos convertir al protagonista en un huérfano de guerra”. Además, confirma la identificación del personaje consigo mismo. “No me parecía que tuviera sentido inventarme un niño ficticio cuando disponía de uno: mi yo de la infancia”.
La otra adaptación de Ballard al cine que merece especial atención es muy diferente. No solo porque parte de una de sus novelas más radicales, sino porque su responsable es también uno de los directores más acostumbrados a correr riesgos en el cine contemporáneo. Se trata de Crash (1996), de David Cronenberg. El protagonista, llamado James Ballard, estrella accidentalmente su coche una noche contra el de una mujer y ambos son ingresados en un hospital. Lo sorprendente es que inmediatamente después del choque los dos experimentan una extraña atracción mutua. A partir de entonces, su vida se precipitará hacia un mundo oscuro y prohibido. Crash, la novela, sucedía en un futuro tan cercano (se publicó en 1973) que ya es nuestro pasado. Describe un mundo obsesionado por los coches y los accidentes, y explora las satisfacciones psicológicas del peligro, la mutilación y la muerte. También ofrece un modelo de interfaz entre el ser humano y la máquina, por lo que no resulta nada extraño que escritores ciberpunk como William Gibson o Bruce Sterling consideren a Ballard una de sus más importantes influencias.
La película ganó el premio especial del jurado en Cannes 1996 “por su audacia e innovación” y significó la entrada definitiva de Cronenberg en el círculo del cine de autor (en 1999 presidiría el jurado del propio festival de Cannes), aunque su agente le había dicho que no hiciera Crash, porque arruinaría su carrera. De hecho, antes lo había intentado, sin éxito, Nicolas Roeg. La adaptación del cineasta canadiense sigue los mismos pasos que El almuerzo desnudo (The Naked Lunch, 1991) con la obra de William Burroughs, esto es, no es estrictamente literal, sino que traduce en imágenes el imaginario de Ballard. Una adaptación literal hubiera derivado en un porno sin posibilidades de estreno. Con gran acierto, Iain Sinclair, del British Film Institute, llegó a calificar el film como “una reescritura de la novela”. Y Ballard se mostró entusiasmado con la película, asegurando que iba incluso más lejos que el libro. No es raro que se entendieran: Temas como la sexualidad, la muerte, la carne, la tecnología y la mutación son comunes a la obra de ambos. Los personajes y situaciones de Crash parecen hechos a la medida de Cronenberg, que concibió con ellos una de sus obras más personales.
Ballard escribe sobre cine
Más allá de las versiones cinematográficas de sus obras, Ballard mantuvo una intensa relación con el medio, sobre el que escribió en numerosas ocasiones. En el volumen Guía del usuario para el nuevo milenio, que recogía por primera vez sus ensayos y reseñas, pueden encontrarse artículos acerca de Terciopelo azul (Blue Velvet, David Lynch, 1986), Casablanca (Michael Curtiz, 1942), la actriz Mae West o La guerra de las galaxias. La película de George Lucas le inspiró un texto aparecido en la revista Time Out, donde comentaba: “La guerra de las galaxias es un espectáculo grandioso pero hueco, en que los efectos especiales (como el magnífico diseño de los vehículos espaciales y sus interiores) prevalecen sobre ideas y tramas carentes de originalidad, como en los musicales de altísimo presupuesto en que los decorados y el vestuario son extravagantes, pero no hay melodías. (…) Parece destinada a atraer a esa inmensa audiencia, aún sin explotar, de gente que nunca ha leído ciencia ficción ni ha estado interesada en ella, pero que ha asimilado sus ideas superficiales (naves espaciales, pistolas de rayos, pasillos azules, el futuro como cualquier cosa a la que se ponga encima un alerón) a partir de los cómics, series televisivas como Star Trek y Thunderbirds y la iconografía de las publicidad de masas”. No es, desde luego, el único que tuvo tal visión del film, pero sí uno de los pocos que la hizo pública en 1977, coincidiendo con su estreno.
Otras películas, en cambio, le entusiasmaban. Por ejemplo, Mad Max 2 (George Miller, 1981), a la que calificaba “por su poder bruto y sus poderosos efectos escénicos”, como “la película de carretera por excelencia, una visión convincentemente reduccionista del colapso postindustrial”, y “la Capilla Sixtina del punk”. Tampoco ahorra halagos para Alien, el octavo pasajero (Alien, Ridley Scott, 1979), que consideraba “una proeza de horror puro, un aluvión de brutales estallidos (algunos, en sentido literal) que oscurecen la existencia, oculta por la sangre y el terror, de una película de ciencia ficción muy bien hecha”. El texto donde habla de ambas, publicado en la revista American Film, data de 1987, el año en que se rodó El imperio del sol, y quizá no sea casual que también incluyera en él algunos párrafos sobre Steven Spielberg, a quien consideraba un maestro desde El diablo sobre ruedas (Duel, 1971).
La incuestionable vigencia del fracasado intento de arquitectura social que plantea High-rise pone nuevamente de manifiesto el carácter visionario de un escritor no siempre fácil de adaptar al cine, pero al que resulta necesario volver cada cierto tiempo para intentar comprender un poco mejor la disfuncional sociedad contemporánea.
Noticias relacionadas
'Las novias del sur': contar el silencio, el miedo, y tal vez la esperanza
Elena López Riera estrena un valiente y conmovedor documental en el que cuestiona los ritos y los tabúes en torno al matrimonio, la maternidad y la sexualidad femenina a través del retrato de una generación de mujeres
C. Tangana debuta como director de cine con la conmovedora 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'
El cantante presenta una singular y emocionante película sobre cómo podemos hacer cosas hermosas a partir de la tragedia