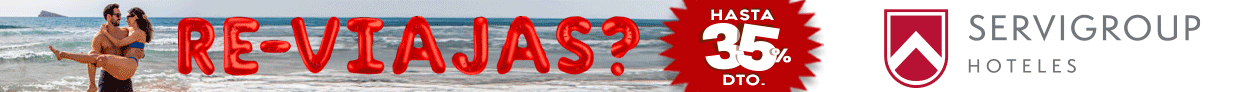CRÍTICA DE ÓPERA
La Traviata de Coppola, o el retorno al siglo XIX

VALENCIA. Sólo los móviles, fotografiando sin parar en las pausas de la representación, nos recordaban que estábamos en el siglo XXI: la Traviata que se estrenó este jueves en Les Arts recreó por completo el ambiente de la ópera del XIX, tanto en la escena como en el patio de butacas. También en los palcos, las escaleras y el amplio hall de la entrada. El acceso al recinto se adornó con una alfombra roja donde las celebridades posaban para cohortes de fotógrafos. Los asistentes miraban y se dejaban mirar, transitaban por todas partes atuendos inasequibles para el común de los mortales, las escaleras se convirtieron en un auténtico desfile de modelos, hubo trajes largos, alguno con cola y estilosos todos, abundaron pieles, joyas, escotes generosos, actrices, políticos, modistos...y hasta una reina (o ex-reina) en el palco principal. Nunca en Les Arts se había llegado, como el día 9, a esa línea roja donde lo menos importante es lo que pasa en escena.
Todo el trasiego social se debió, principalmente, a que los figurines de la ópera estaban firmados por Valentino, que acudió a la representación con un séquito tremendo de la llamada “gente guapa”. Cogido el modisto del brazo de Monica Bellucci, cuyo vestido rojo parecía imantar las miradas, hicieron en el primer descanso un espectacular descenso de la escalera que lleva al hall, emulando el efecto buscado en las escalinatas de los grandes recintos operísticos construidos en el XIX.

Y en la escena también volvimos a esa época. La producción (de 2016), creada al alimón por la ópera de Roma, el propio Valentino Garavani y Giancarlo Giacometti, con dirección escénica de Sofia Coppola, resultó absolutamente tradicional. La hija de Francis Ford Coppola, en esta primera incursión al mundo de la ópera, libró al espectador de las incongruencias y las actualizaciones forzadas que tanto gustan hoy a los registas. A cambio, nos sumió a todos en el vacío más absoluto, como sucedía hasta principios del XX, cuando la escena aportaba poco o nada al drama -Wagner es otro asunto- y la mayoría de teatros se limitaban a seguir, con fingido realismo, las acotaciones del libreto. Pero el XX vivió cambios en la concepción del teatro que repercutieron necesariamente en la ópera, y ya no hay marcha atrás. En el trabajo de Coppola, sólo resulta destacable la elegancia de los espacios, la correcta dirección de actores y una coreografía atractiva plásticamente (con la firma de Stéphane Phavorin). La escenografía ( de Nathan Crowley) dispuso, en el primer acto, una larguísima escalera de mármol blanco -que no conducía a ninguna parte- con el añadido de cuatro bonitas arañas de cristal. En el segundo se rozó el cartón-piedra con una casa de campo que más bien se asemejaba a un invernadero. La imbricación en el drama se intentó con soluciones muy manidas: aparecen nubes oscuras tras los cristales cuando entra Giorgio Germont para exigir a la protagonista que deje a su hijo. En el cuadro siguiente (la fiesta en casa de Flora) se vistió a todo el mundo de negro, incluidas las cortinas, quizá para simbolizar la tragedia en la que se ha sumido Violetta. Ella va de rojo ahora, posible alusión al retorno a la vida de cortesana, o quizá, simplemente, para lucir el color favorito de Valentino. El acto tercero, cuando la protagonista agoniza por la tuberculosis, nos propone la cama inevitable ante una ventana de tintes nocturnales, en una habitación sombría y grande. Fríos e inoperantes marcos, pues, con una función meramente decorativa, para el cálido drama de Violetta Valéry. Se salvó únicamente el magnífico vestuario de Valentino, que sedujo no sólo por el diseño, sino también por los materiales empleados. Y debe reconocerse que, al menos a telón alzado, el modisto-productor dirigió los focos hacia donde toca: la escena.
Y en la escena toman cuerpo las voces, el elemento esencial –ese sí- de la ópera. Tuvimos como Violetta a Marina Rebeka, soprano letona de voz potente y bien timbrada, buen centro y buenos agudos, capacidad para escanciar con gusto las medias voces, y un manejo correcto de los reguladores. Sirvió mejor a su personaje a partir del dúo con Giorgio Germont, es decir, cuando aumentan las exigencias dramáticas. En el primer acto, donde se le pide una voz más ligera y apta para la coloratura, se la vió algo apurada en los difíciles pasajes con agilidades. Tampoco consiguió transmitir bien, en ese punto de la historia, las contradicciones de una mujer que vislumbra el amor y, al tiempo, se siente atraída por la alegre vida de una cortesana de lujo. Es en el momento en que el personaje se decanta por el sacrificio que le exige el padre de Alfredo y en el que su rol se torna más unívoco a pesar de la apariencia, cuando la soprano logró comunicar el drama interior. En cuanto a la estricta técnica vocal, también fue ganando a medida que avanzaba la representación.

El papel de Alfredo estuvo a cargo de Arturo Chacón-Cruz, cuyo instrumento no fue el adecuado para los requerimientos de la partitura, mostrando una notable tirantez en el agudo, una ausencia casi total del vibrato preciso para colorear la voz, y un uso muy discutible de los portamentos. Lució entrega en su labor, pero lo cierto es que no fue el partenaire ideal de Violetta.
Plácido Domingo continúa asumiendo papeles de barítono, aunque sabe, mejor que nadie, que no tiene ni el color ni los graves necesarios. Su voz es todavía hermosa en el centro, pero en cada visita a Les Arts se percibe mayor leñosidad y más problemas para articular un fraseo que depende de la respiración. Los años no pasan en vano, pero Domingo quiere seguir, y todavía llena los recintos de ópera. De su actuación el pasado día 9, tablas aparte, podría salvarse aún “Di Provenza il mar, il suol...”, con un registro más adecuado a sus actuales condiciones y donde, como buen conocedor de los gustos del público, echó el resto. El tenor/barítono madrileño representaba, por otra parte, la cuota indispensable de “divos” exigida también en la ópera del XIX, cuando muchos espectadores pasaban la representación mirándose entre sí y cotilleando en voz baja, hasta el momento en que los cantantes famosos abordaban las arias más conocidas. El resto de personajes (Flora, Dottore Grenvil, Annina, etc) estuvo correctamente servido por miembros del Centro de perfeccionamiento Plácido Domingo.

Debe apuntarse, por otra parte, que Verdi siempre vende, especialmente con la llamada “Trilogía popular” (El Trovador, Traviata y Rigoletto). También hay que decir, para no asustar a quienes tengan ya compradas las entradas, que buena parte del público acudió vestido normalmente, y siguió el espectáculo con atención, como buenos espectadores del siglo XXI. Se percibió que, además del séquito de Valentino, de los famosos que acudieron para dejarse ver, y del público habitual de Les Arts, había gente nueva, personas que no van con frecuencia a la ópera y que esta vez lo hacían tras la estela de la gente guapa. Cabría desear que la experiencia sirviera, también, para que la música de Verdi les tocara el corazón con su mágica varita. Lo cierto es que está casi todo vendido desde hace tiempo, a pesar de que no parezca probable que el jolgorio social se repita en las siguientes representaciones (hay otras seis), especialmente en la que se hace el día 22, con otro reparto y a precios populares.
Ramón Tebar, que ocupa el cargo de principal director invitado en Les Arts, dirigió esta Traviata con una especial sensibilidad hacia la vibrante compasión con que la orquesta de Verdi acompaña a sus personajes. Ya desde la obertura se supo que la historia iba a terminar mal. Y se supo porque la orquesta es buena, porque se sabe tanto la historia como la partitura (importan mucho las dos cosas), y porque la batuta al frente supo hacer que entraran en materia. Debe mencionarse la preciosa sonoridad de la cuerda grave, un rasgo característico del foso en Les Arts y que ha parecido peligrar en algunas ocasiones. No en esta.

Hubo leves desajustes entre el coro y la orquesta al principio de la representación, pero luego todo marchó encarrilado. A destacar el acompañamiento que se le dio al “È stranno! (...) Ah, fors’è lui che l’anima solinga nè tumulto...”, el precioso solo de clarinete cuando, tras la partida de Giorgio Germont, regresa Alfredo a la casa de campo, o la intensa pero contenida tristeza en la introducción al tercer acto. También el pizzicato de la cuerda poco después, a modo de latidos, o, cuando ella ya está a punto de morir, el seco motivo que anuncia, sin llegar a desencadenarla, una marcha fúnebre. Muere Violetta y no pasa nada. Se acaba la historia y punto. Tebar tradujo bien la música de Verdi: los Germont siempre llegan tarde