VALÈNCIA. Fue este último formato el escogido por Marta Argerich para su gira por Valencia, Barcelona y Madrid, con un programa que, junto a piezas en dúo, incluye otras donde actúan en solitario cada uno de sus miembros. Fue su partenaire, en esta ocasión, Gabriele Baldocci, con quien ya ha trabajado en numerosas ocasiones.
El programa presentado se inició con tres obras no escritas originalmente para piano, situando así al oyente ante el siempre espinoso tema de las transcripciones. Por más que, en los tres casos, el autor de las mismas sea Franz Liszt, queda igualmente abierto el interrogante de la fidelidad debida –al menos en el espíritu- a la partitura original. La primera de ellas, Réminiscences de Don Juan, extraída del Don Giovanni de Mozart, sólo conserva de éste las citas de "Di rider finirai pria dell aurora! Ribaldo audace! Lascia a' morti la pace!" (Comendador), “Là ci darem la mano” (dúo de Don Giovanni y Zerlina) y ("Fin ch'han dal vino") (aria de Don Giovanni). Se dirá que Liszt no pretendía ceñirse a la música de Mozart, sino trazar algo completamente nuevo, y desde luego que lo hace, manteniendo muy alejada la figura del compositor de Salzburgo. La obra, por otra parte, presenta unas dificultades técnicas muy considerables para los pianistas. Tanto es así que se ha convertido en una especie de reválida confirmatoria del virtuosismo interpretativo (existe también la versión para un solo piano). Sin ningún género de dudas, quedó confirmado el del dúo Argerich-Baldocci, aunque no fuera muy limpio el uso del pedal. Pero también cabe preguntarse si la ópera de Mozart ha ganado mucho con estas “reminiscencias” pianísticas. O si, yendo aún más lejos, el mejor pianismo de Liszt -el de la Sonata en si menor o el de los Años de peregrinaje, por ejemplo- no pierde profundidad cuando bebe en fuente ajena y se aleja de la propia.
Las transcripciones para piano tuvieron, indudablemente, un sentido divulgador en su época, cuando sólo era posible la música en directo, y únicamente los núcleos urbanos importantes podían disponer de una orquesta o de un teatro de ópera. Las transcripciones de la música sinfónica y de las arias más populares permitieron extender su conocimiento a sectores cada vez más amplios de la población, porque de un piano se disponía en muchos más sitios. A Liszt le deben, pues, sus contemporáneos, además de su propia obra, un buen número de “paráfrasis” que, como mínimo, cumplieron esa función. En la actualidad, sin embargo, con la música en versión original al alcance de cualquiera casi en cualquier parte del planeta -gracias, entre otras cosas, a internet-, las transcripciones no dejan de ser una curiosidad para eruditos, pues rara vez superan el alcance de las versiones originales.

Por la misma razón, tampoco convenció demasiado el “Salve Maria”, extraída de Jérusalem (versión francesa de I Lombardi alla prima crociata). Esta página fue interpretada en solitario por Gabriele Baldocci, cuyo piano no consiguió emular la voz de la soprano tal como parece demandar Verdi. Pero lo menos logrado fue el “Isoldes Liebestod” de Tristán, donde el ascenso sublime de la voz y la orquesta hasta el éxtasis, quedó reducido a una linda melodía y, por tanto, empequeñecido. Baldocci hizo lo que pudo, pero hay partituras que no se “dejan” transcribir. Y la de Tristán, quizá, es una de las que se resiste con mayor ahínco. Sin embargo, nadie pone objeción alguna en estos asuntos. Menos aún, como es lógico, en Valencia, donde las bandas de música tienen una larga costumbre de transcribir casi cualquier cosa para la plantilla de la que disponen.
La primera parte culminó con el Concertino para dos pianos de Shostakóvich, obra –esta vez sí- originalmente escrita para dos pianos, y donde Argerich y Baldocci supieron transmitir la gracia rítmica, el poderío y la coherencia en la combinación de los instrumentos. Perfectamente ajustados entre sí, hubo espacio también para desenvolver las respectivas capacidades creativas, entregándose al servicio de la música y no del efecto.
Una atmósfera muy diferente se estableció tras el descanso, con las Kinderszenen (Escenas para niños) de Schumann. Si en el resto del programa Argerich había demostrado ya la notable potencia y el vigor que todavía conserva a los 76 años, con estas piezas entró en el reino de la miniatura, donde el detalle, la pincelada sutil y la capacidad de evocación determinan el resultado. No hay lugar para alardes de técnica, sino para los de musicalidad, y los tuvo a raudales. Abusó, es cierto, del rubato, en una música que no lo necesita en tan gran medida, pero la artista argentina plantea con frecuencia versiones muy personales, no siempre adscritas a lecturas ortodoxas, y el lugar que ha ocupado como pianista en la segunda mitad del siglo XX se debe, entre otras muchas cosas, a ello.
Retornó Baldocci para ejecutar con ella la Suite op. 5 de Rachmáninov, escrita originalmente para dos pianos. Su autor la estrenó junto a Pavel Pabst en Moscú (1893). Originalmente dedicada a Chaikovski, sus cuatro partes están basadas en poemas de Lermontov, Byron, Tiútchev y Komiakov. De nuevo Argerich impresionó con la potencia de su mano izquierda en la zona de los graves. Baldocci, por su lado, planteó muy bien el cantabile de la Barcarola sobre la rica alfombra sonora que le proporcionaba su compañera. Con todo, parte del colorido que la obra exige de los pianos quedó algo corto durante el Adagio, y hubo roces en los pasajes de acordes que afrontó Baldocci en Les Larmes.

La Valse de Ravel cerraba el programa con un buen ejemplo de esas transcripciones que, quizá sin superar el original, sí que proporcionan una visión complementaria. Ravel la escribió para orquesta, destinándola a los ballets de Diaghilev, pero el ruso la rechazó, y, como empresario, quizá no le faltaba razón. Porque no se trata de un ballet, ni siquiera del retrato de un ballet, como había señalado, sino de un paisaje con los jirones de una danza, de un mundo que se descompone –el que precedió a la Primera Guerra Mundial-, pero del que aún pueden verse, en medio del marasmo, instantáneas aisladas. La versión para dos pianos, realizada por el mismo compositor, pierde, es cierto, la riqueza tímbrica con la que este genio de la orquestación la había dotado, pero quizá se ciñe todavía más a la idea central de la partitura: el vals se ha terminado, y el mundo, representado en tonos grises, también.. Ravel parece poner su vals frente a un espejo curvo de los que había antes en las ferias: observamos una realidad deforme y, sobre todo, inexistente.
La pareja de pianistas dio tres regalos. El primero, del compositor de rock Anthony Phillips, dedicado a Martha Argerich. El segundo, la Brasileira (último movimiento) de Scaramouche (Darius Milhaud). Y, por último, un Chaikovski: la Danza del hada de azúcar, de Cascanueces.


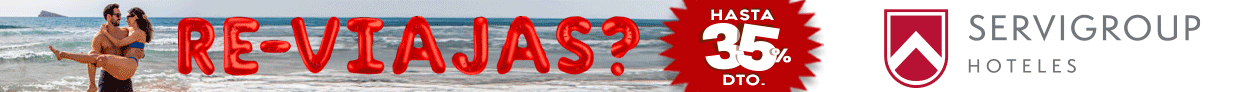

 Foto: Eva Ripoll
Foto: Eva Ripoll



