VALÈNCIA. Nada resulta más inquietante en la literatura que comprobar cómo una ficción especulativa trágica acaba transformándose con el paso del tiempo en algo posible, cómo algunos de sus elementos destinados a causar desasosiego, creados a partir de la imaginación, comienzan a abandonar el terreno de la fantasía, hundiendo sus negras raíces en el suelo cenagoso de lo que podría ser. A veces, quienes escriben estos relatos premonitorios lo hacen con el fin de crear un escenario terrorífico, en el que el terror provenga de su parecido de cara B tenebrosa de la realidad. En otras, el autor, o la autora, emplea los recursos de la ficción para formular una advertencia: cuidado, esto ahora no ocurre, pero podría llegar a ocurrir el día menos pensado si ciertos conflictos no se resuelven. Por lo general, en ambos casos existe bastante distancia entre su presente y el futuro terrible que han creado. Pero como decimos, el tiempo acorta las distancias y nuestras decisiones tienen el poder de hacer posible lo inaudito, normal lo que creíamos imposible.
El cuento de la criada, de Margaret Atwood (Ottawa, Canadá, 1939), es una de estas historias que si bien y por fortuna no han pasado al estante del Nuevo Periodismo y de la no ficción o al de los libros costumbristas, sí empieza a sumar puntos para colocarlo no muy lejos de los volúmenes con predicciones acertadas. Podemos reservarle un espacio cerca de Kurzweil, por ejemplo. Porque si asusta la posibilidad de que perdamos el control sobre la inteligencia artificial, no asusta menos el hecho de que lo perdamos ante el avance imparable del fanatismo religioso, ya venga este representado por una imagen distorsionada de la media luna, de una cruz, de una estrella o del icono que sea. En ese sentido, estaremos de acuerdo en que se están convirtiendo en normales hechos que antes nos resultarían inauditos: la intolerancia más cruel y repulsiva difunde sus mensajes de odio con mayor libertad de la que presupondríamos que lo haría en dos mil diecisiete décadas atrás, cuando todo esto de las radicalizaciones exprés, los vídeos con decapitaciones o la ola de atentados recorriendo el mundo a bordo de una furgoneta o un camión nos parecería digno de la ficción apocalíptica. Pero la cuestión es que lo anormal se vuelve normal muy fácilmente. Uno de los personajes de Atwood lo explica con claridad meridiana: “Lo normal, decía Tía Lydia, es aquello a lo que te acostumbras. Tal vez ahora no os parezca normal, pero al cabo de un tiempo os acostumbraréis. Y se convertirá en algo normal”.
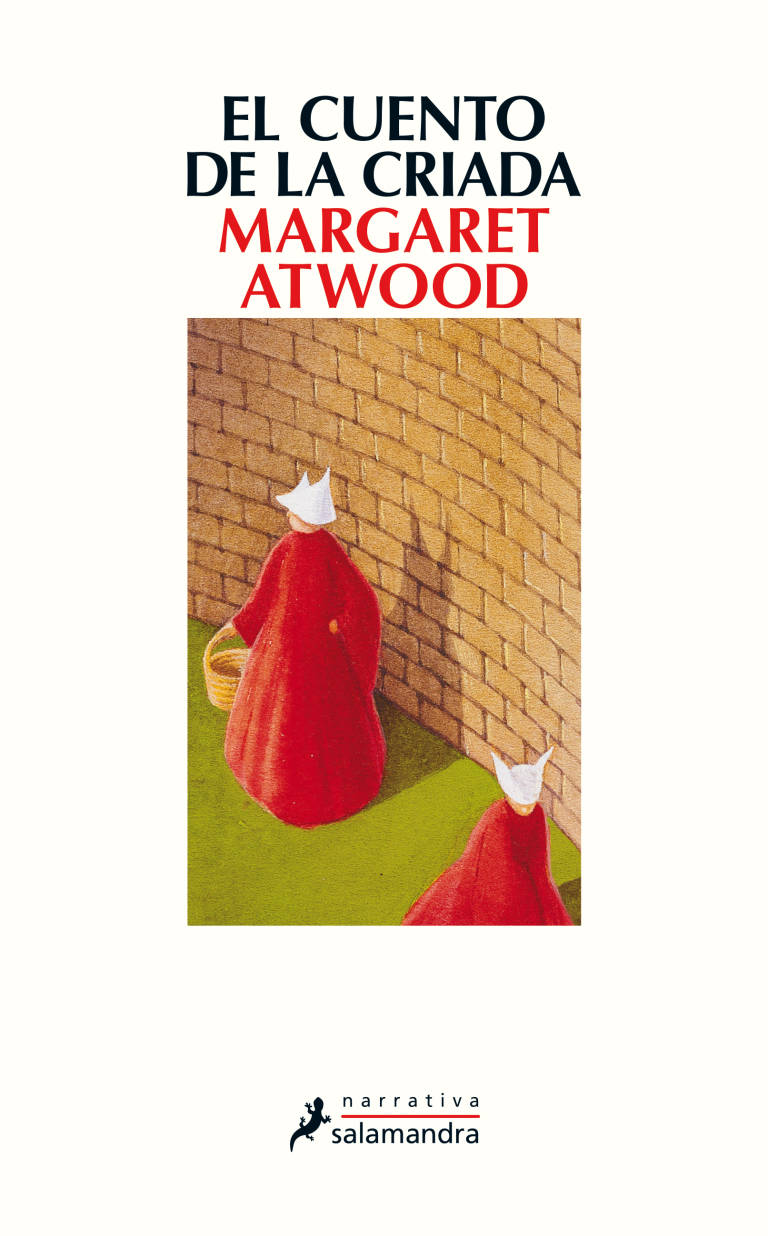 Así de obvio, así de cierto. La normalidad es un estado engañoso y maleable, un sólido aparente solo en la superficie, que va cambiando sin que nos enteremos, de la misma manera en que la superficie del planeta que pisamos sufre modificaciones a causa de movimientos de colosos que no vemos, que solo percibimos cuando se produce un terremoto y la tierra que considerábamos firme y segura tiembla bajo nuestros pies. En El cuento de la criada, publicado por Salamandra en abril, coincidiendo con el estreno de la serie que tanto está dando que hablar, la normalidad previa a la normalidad en la que transcurre la vida de la protagonista -cuyo único nombre que conoceremos es Defred, en alusión a su pertenencia a Fred- es algo muy similar a nuestro presente, pese a que la historia se empezó a escribir en mil novecientos ochenta y cuatro -fecha icónica en el fértil campo de la distopías- y vio la luz en mil novecientos ochenta y cinco, con el muro que partía en dos Alemania y los sueños de mucha gente todavía en pie. Esa normalidad inicial se ve alterada a raíz de un golpe de estado en Estados Unidos, que evoluciona hasta sustituir la democracia liberal normal por una dictadura teocrática normal amparándose en la amenaza del terrorismo islamista -¿nos suena de algo?-.
Así de obvio, así de cierto. La normalidad es un estado engañoso y maleable, un sólido aparente solo en la superficie, que va cambiando sin que nos enteremos, de la misma manera en que la superficie del planeta que pisamos sufre modificaciones a causa de movimientos de colosos que no vemos, que solo percibimos cuando se produce un terremoto y la tierra que considerábamos firme y segura tiembla bajo nuestros pies. En El cuento de la criada, publicado por Salamandra en abril, coincidiendo con el estreno de la serie que tanto está dando que hablar, la normalidad previa a la normalidad en la que transcurre la vida de la protagonista -cuyo único nombre que conoceremos es Defred, en alusión a su pertenencia a Fred- es algo muy similar a nuestro presente, pese a que la historia se empezó a escribir en mil novecientos ochenta y cuatro -fecha icónica en el fértil campo de la distopías- y vio la luz en mil novecientos ochenta y cinco, con el muro que partía en dos Alemania y los sueños de mucha gente todavía en pie. Esa normalidad inicial se ve alterada a raíz de un golpe de estado en Estados Unidos, que evoluciona hasta sustituir la democracia liberal normal por una dictadura teocrática normal amparándose en la amenaza del terrorismo islamista -¿nos suena de algo?-.
El Congreso y la Constitución pasan a ser anormales, así como la mayoría de libertades civiles, en un retorno al puritanismo del siglo XVII encarnado en la nueva República de Gilead. Un puritanismo que como bien dice Atwood en la introducción a esta edición escrita en este mismo año, nunca ha dejado de existir bajo la piel de un país cuyo mayor símbolo, paradójicamente, es una estatua que representa la libertad. La peor parte de este proceso de involución recae, como casi siempre ocurre, sobre las mujeres: ante un descenso dramático en la fertilidad de la población, las mujeres fértiles son nacionalizadas y entregadas a familias de la élite para que puedan perpetuar sus dinastías, siguiendo el muy bíblico método empleado por Jacob y sus dos esposas, cuyas criadas se encargaban de darle los hijos que las primeras no conseguían proporcionarle. Hijos, que como en la novela de Atwood y como en tantas dictaduras -las de España y Argentina son buenos ejemplos- les fueron arrebatados a sus madres para entregárselos a familias que no podían, o no querían tenerlos por sus propios medios. No pasemos por alto la coincidencia de la fertilidad en la novela de Atwood: ya es un hecho que la fertilidad de los varones en distintas partes del planeta mengua de forma alarmante.
En este contexto, Defred es una mujer obligada a renunciar a todo cuanto conocía y a elegir entre una esperanza de vida muy reducida, o la posibilidad de lucir el color rojo de los vientres fértiles tras una rigurosa reeducación a cargo del Centro Rojo -el parecido con la Guardia Roja no es accidental-, e instalarse en la casa de una familia estéril para mediante una simbólica ceremonia sexual -únicamente con fines reproductivos-, tratar de dar hijos a sus dueños. En estas circunstancias Defred descubrirá que el camino de la supervivencia es angustioso y sobre todo, solitario, y que las heroicidades suelen llenar páginas en los libros pero también tumbas en los cementerios. Nolite te bastardes carborundorum, no dejes que los bastardos te hagan polvo, una broma privada de una criada anterior, le servirá a Defred si no para obtener fuerzas, sí para crear un espacio íntimo de comunicación con su yo que todavía aspira a rebelarse, ese cuyas pulsaciones se van haciendo poco a poco inaudibles ante el terrible presentimiento de que digan lo que digan las escrituras, los bienaventurados humildes no parece que vayan a heredar la Tierra.






















