la librería
‘La puerta en el muro’, por qué pasamos de largo, de HG Wells

El autor de La máquina del tiempo, El hombre invisible o La guerra de los mundos nos legó este relato en el que existe la puerta a la felicidad, pero no así la convicción para cruzar el umbral
VALÈNCIA. Vivir, vivimos en condicional, jurándonos lo que haríamos si ocurriese esto u ocurriese aquello, ni siquiera esperando, solo calculando toscamente la fantasía, un poco desanimados, bastante cansados, y sí, también un algo resignados, claro, porque madurar, aunque esto pueda chirriar, o ser amargo, tiene mucho de aprender resignarse: es eso, o el trastorno, pues en la mayoría de ocasiones, los planes no salen acorde al plan. Si la máquina para comprobar los boletos me pidiese que pasase por la ventanilla, si encontrase algo muy valioso tirado en la calle, si heredase por sorpresa y sin dolor, si alguien, yo qué sé, me regalase una vida solucionada porque sí, entonces seguro que apostaba por lo que siempre he deseado, entonces seguro que lo conseguiría, porque el problema es que tengo que vender tiempo que me queda por dinero. Vivimos en condicional esperando una oportunidad que nos permita ir de aquí —nuestra vida—, hasta allí —la vida que queremos—. Un acceso, un pasadizo, y sobre todo, un atajo. Madurar es aceptar también que hacer cansa, ser conscientes de la rueda en la que corremos como hámsteres: madurar es no ser demasiado duro con uno mismo cuando surge la oportunidad pero faltan las ganas. Probablemente no haya nada más penosamente trágico que el cansancio, el cansancio que nos define como sociedad, junto al estrés y la depresión. Cuesta mucho no martirizarse por no tener ganas de concluir un proyecto a medias: por lo general, los proyectos se quedan a medias. Es difícil gestionar la insatisfacción tras un día en el sofá viendo las series pasar, aunque esas horas hayan sido perfectamente relajantes. No habremos aprovechado el día como deberíamos, y ese día ya no está. Y en seguida es lunes. Y otra semana más. Buf.
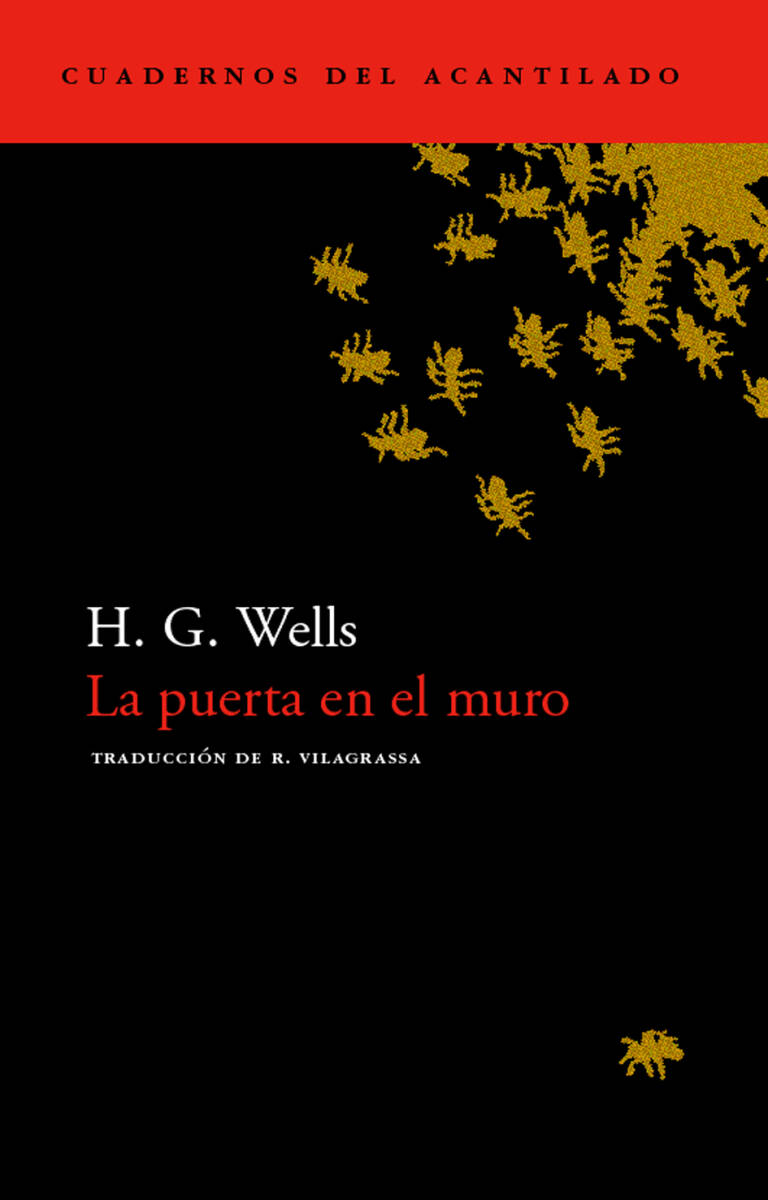
¿Y qué se puede hacer? Dormir menos. Tomar más café. Terminar el proyecto más rápido, con menos recursos, con menos fuentes, peor. No, no se puede hacer mucho. Atenuar las expectativas. Comprender mejor lo en vano que es buena parte de lo que hacemos, sin que eso nos resulte triste, sino al revés. Ganar en ligereza. Con todo, es probable que llegue la oportunidad de nuevo, y la dejemos pasar. Ahora ya no. ¿Por qué? No sé. ¿Resulta familiar? HG Wells tuvo que pensar lo suyo en ello, porque su relato La puerta en el muro, que publica Acantilado en sus cuadernos con traducción de R. Vilagrassa, sublima este proceso y lo convierte en una historia que según se lee en una solapa, fue muy del gusto de Borges, y se entiende, porque tiene todos los ingredientes para ser el mito literario que condensa una idea: de niño, Lionel Wallace atravesó una puerta inquietante, una puerta verde en un muro blanco alfombrada de hojas de castaño de Indias; al otro lado encontró un jardín, una realidad inmortal diseñada a la medida de su felicidad, que sin embargo, al salir, se desvaneció como una isla de San Borondón que desaparece y se aparece siguiendo una lógica imposible de desentrañar. El niño Lionel pasó años aguardando a poder volver al jardín sobrenatural que tan hondo le había hecho mella, el jardín en el que había disfrutado enormemente con unos compañeros de juego que podrían estar desde entonces esperándole. La segunda vez que vio la puerta fue camino de la escuela: de pronto el muro blanco y la puerta verde eran parte del paisaje urbano, sin más, como si hubiesen estado allí siempre, como si siempre fuesen a estar. Era la ocasión que llevaba esperando con tanta fuerza durante tanto tiempo, sin embargo, ya no era un niño, sino un colegial, y le daba miedo llegar tarde a clase y que eso se convirtiese en una mancha en su expediente por una falta de puntualidad, así que pasó de largo confiando en volver después.
La puerta verde y el muro blanco volvieron a materializarse cuando se dirigía a entregar la documentación necesaria para solicitar una beca. Sintió el deseo de decir al cochero que parase, pero pensó que mejor no, que sería más prudente seguir adelante, porque se arriesgaba a llegar tarde a Oxford y así perder la beca, y eso era algo que no estaba dispuesto a dejar que sucediese. Así que en aquella tercera ocasión tampoco aprovechó la oportunidad de entrar de nuevo al jardín que sabía, le procuraría una enorme y singular felicidad. Para su sorpresa, la obstinada puerta irrumpió en su vida hasta en tres ocasiones el mismo año, con idéntico desarrollo de los acontecimientos: le apetecía mucho revalidar aquella plenitud, pero no. No sé. Eso. El cuento de Wells es brillante porque pone palabras a una realidad no tan fácil de explicar cómo pudiera parecer. ¿Por qué tenemos la capacidad de renunciar voluntariamente a la felicidad para entregarnos a una rutina devastadora, que ni siquiera es tan segura ni estable? ¿Por qué sacrificamos con tanta facilidad lo que de verdad anhelamos? La respuesta tampoco es tan sencilla como queremos creer. En la cuarta ocasión en que la puerta se cruzó en su vida, Wallace se dirigía a una cita, y de hecho, siendo honestos, ni siquiera sintió realmente ganas de cruzarla. Aún llegarían tres ocasiones más: “No volvió a aparecer hasta hace poco. Y al suceder, me invadió una extraña sensación, como si algo hubiera empañado el mundo. Empecé a pensar con pesadumbre y amargura que tal vez no volvería a verla. Quizás el exceso de trabajo me estaba afectando, quizá fuera lo que ocurre cuando uno se aproxima a los cuarenta. No lo sé [...] Si la puerta se me vuelve a aparecer, lo juro, la cruzaré para huir de este desengaño, de este falso oropel de vanidad, de esta penosa futilidad. Entraré y jamás regresaré. Esta vez me quedaré... Lo juré, pero cuando se presentó la ocasión... no entré”.
Noticias relacionadas
'AP-7 Road trip': por qué la autopista más mediterránea nos recuerda a dónde íbamos
La nueva obra de Maria Aucejo recorre la AP-7 como símbolo de un mito original: un viaje a la modernidad de la España de los 70s a través de iconos arquitectónicos a medio camino




