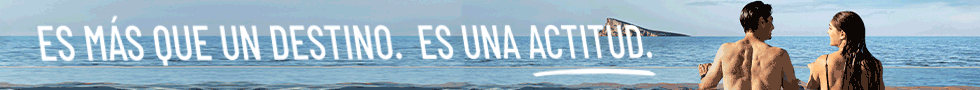malos tiempos para la lírica
Aquel servicio de antes

 Héctor González, en El Celler del Tossal
Héctor González, en El Celler del TossalMalos tiempos para la lírica; baja Luca Berlusconi la persiana del Celler del Tossal, como cerraron también Boix Quatre de Josué Ribes (“prefiero estar haciendo un menú de 10 euros que meterme en un follón con otros inversores"), La Pitanza de Belén Mira o Kimpira de Patricia Restrepo; unos que si el turismo low cost, otros que si los problemas de personal y otros que si la gentrificación del centro. Menudo panorama.
Me sopla un amigo hostelero (desde las entrañas del Grupo Saona, por lo que no deslizaré su nombre) que es precisamente el grupo de Gonzalo Calvo el destino de tantos cocineros de talento, bajas de esta guerra que parece ser hoy la gastronomía valenciana: Roberto Peña, ex-jefe de cocina de Canalla Bistró o Bruno Fraga, ex-jefe de cocina de Mercatbar y Paradores forman parte de la plantilla del grupo que está poniendo patas arriba el sector: “estamos dando entre 4 y 5 mil comidas al día entre todos los restaurantes de València y Madrid”.
Yo intuyo un cambio de modelo. Insisto: la ciudad se está virando hacia un cosmopolitismo todavía por ver (¿en serio queremos ser Copenhague?) y en este escenario lejos queda aquella gastronomía entregada a la cocina con mayúsculas que arrancó con Ma Cuina en el 81 (responsables de traer la nueva cocina vasca a València), Leixuri de la la familia Sánchez Arrieta en el 82, el tótem Óscar Torrijos, aquel icónico La Hacienda o la aventura de Joachim Koerper en Restaurant Girasol en Moraira, el primer dos Estrellas de la Comunitat Valenciana. Durante casi dos décadas València ha querido disfrazarse de un San Sebastián mediterráneo pero el disfraz se nos está cayendo a trozos; ¿qué está fallando? Yo intuyo la respuesta: falla la base; nos falta verdadero amor por la cocina, entender la gastronomía como cultura y no (solo) como pasatiempo.
Porque no va de eso. Comer bien es importante porque nos hace mejores —afirmaba Brillat-Savarin que el hombre se distingue del animal en que puede beber cuando no tiene sed y comer cuando no tiene hambre. Y exactamente ahí está el quid de la cuestión: cocinar un plato y compartirlo con alguien querido es la más alta cima que puedo imaginar de civismo, cultura y progreso. Visitar mercados, hablar con panaderos, agricultores y currelas del campo; patear viñedos, tomar notas de recetas apasionantes, acercarte a otras culturas (a través de su cocina), oler, tocar y probar nuevos alimentos puede llegar a ser tanto o más íntimo como leer un libro o escuchar una vez más aquel disco de los Smiths en la soledad de este abril lluviso.
La comida y sala de una casa de comidas (aquel servicio de antes) es una liturgia, un placer y la promesa de una vida más civilizado: mejor. Por eso cuando cierra un restaurante, como cuando muere un medio de comunicación, el mundo parece un lugar más gris; más frio.