VALENCIA. La trayectoria literaria de Iván Repila está marcada por una pérdida, por un giro brusco del guion: tras publicar en la editorial Libros del Silencio Una comedia canalla, su debut literario, a cinco días de ver la luz su segunda novela, su editor, Gonzalo Canedo, falleció. Esta orfandad inesperada no fue óbice sin embargo para subir el listón con El niño que robó el caballo de Atila, una dolorosa fábula sobre dos hermanos que han caído a un pozo del cual no pueden salir -o al menos, no sin ofrecer algún sacrificio a la oscuridad, a la madurez, al severísimo cambio-. Así, la segunda novela de Repila, pese a perder el equilibrio nada más nacer, fue un éxito que se tradujo a varios idiomas -incluidos el coreano, el japonés o el farsi- y que se ha llevado al teatro en distintos países.
Ahora, tras circular fuera de nuestras fronteras el talento del autor de Bilbao, llega a nosotros Prólogo para una guerra, su tercer libro, en el que no falta una sentida dedicatoria al primer editor que le abrió las puertas de las librerías. Esta nueva historia nos traslada a una ciudad que podrían ser muchas, un organismo de asfalto y hormigón cuyo crecimiento, se dice, es similar a una violación. Por ella discurren las vidas de Emil, un arquitecto a quien se ha confiado la creación de un proyecto faraónico; y también de el Mudo, “el velatorio humano”, un personaje que pactó consigo mismo no volver a hablar y a quien acompaña un perro terrible, fiero, fiel y desgarbado. Emil no escucha, el Mudo no hace otra cosa que escuchar. Y entre ambos, Oona, una mujer capaz de ser varias y de serlo todo. Construcción y destrucción, diseño y desastre: en la ciudad siempre al borde del estallido todo el mundo convive con las aristas, con las porras, con el cáncer urbanístico, con la muerte. Seguir y creer corresponde a los más voluntariosos, a quienes ya no les queda nada de futuro, a los que son notas al margen, borrones en el plano del gran arquitecto social. Los parias solo exigen que les dejen ser. Aunque tengan que vivir en el infierno demencial que un arquitecto al límite ha decidido levantar, un complejo residencial tan desapacible como la ciudad perdida en las montañas de la locura de Lovecraft.
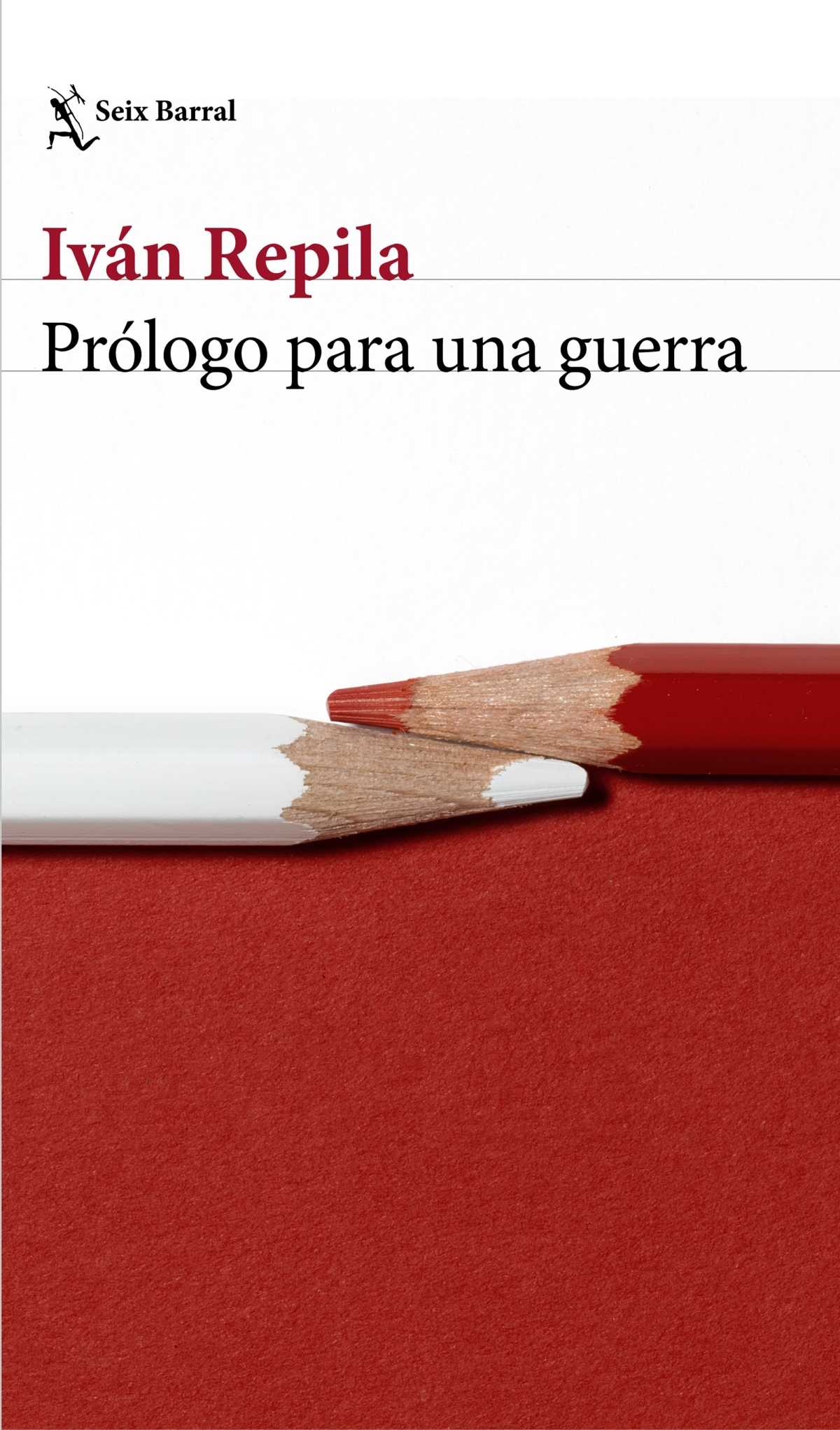 “Hace décadas que sólo veo edificios y barrios residenciales, en todos mis viajes, lugares conectados por tranvías ecológicos, kilómetros de asfalto, de electricidad, de wifi. ¿Cómo se paga esto? […] Hemos construido un mundo formado por media docena de ciudades por país, un centenar en todo el continente, y tú lo sabes bien, mejor que el resto: no fue planificado”. Así habla Repila a través de uno de sus personajes, que como siempre ocurre, no pueden evitar hacer de portavoces de los temores de quienes los crean; en este caso de la sensación que tuvo el autor, por ejemplo, al descubrir la manera en que Madrid y sus núcleos urbanos periféricos se habían expandido como una gigantesca célula desde la última vez que pudo contemplar ese paisaje a vista de pájaro. “Dentro de un tiempo -piensa Repila- los continentes albergarán enormes ciudades que los cubrirán por completo”. Quién sabe si tanto, aunque no parece imposible; lo que es cierto es que el crecimiento humano no sabe de límites, y ya hemos demostrado tristemente que no nos importa lo más mínimo arrasar selvas, costas, valles y montes si de lo que se trata es de seguir poniendo ladrillos, césped y piscinas en una tierra a la que cada vez le cuesta más sostenernos.
“Hace décadas que sólo veo edificios y barrios residenciales, en todos mis viajes, lugares conectados por tranvías ecológicos, kilómetros de asfalto, de electricidad, de wifi. ¿Cómo se paga esto? […] Hemos construido un mundo formado por media docena de ciudades por país, un centenar en todo el continente, y tú lo sabes bien, mejor que el resto: no fue planificado”. Así habla Repila a través de uno de sus personajes, que como siempre ocurre, no pueden evitar hacer de portavoces de los temores de quienes los crean; en este caso de la sensación que tuvo el autor, por ejemplo, al descubrir la manera en que Madrid y sus núcleos urbanos periféricos se habían expandido como una gigantesca célula desde la última vez que pudo contemplar ese paisaje a vista de pájaro. “Dentro de un tiempo -piensa Repila- los continentes albergarán enormes ciudades que los cubrirán por completo”. Quién sabe si tanto, aunque no parece imposible; lo que es cierto es que el crecimiento humano no sabe de límites, y ya hemos demostrado tristemente que no nos importa lo más mínimo arrasar selvas, costas, valles y montes si de lo que se trata es de seguir poniendo ladrillos, césped y piscinas en una tierra a la que cada vez le cuesta más sostenernos.
Pero este crecimiento no se lleva por delante solo la matriz, también pagan las consecuencias sus hijos, los que no pertenecen a nuestra especie y los que sí: “Hay que pensar también en lo pequeño: toda esa gente en la otra dirección, que se sale del cauce y que empapa la arena, o se deja secar al sol, o se pierde. Los que lo hacen por obligación y los vocacionales. Necesitamos echar la vista atrás y recoger de toda esa agua derramada las gotas que nos faltan. No sé si alguna vez pensasteis en integrar lo diferente en vuestros planos”, dice también Oona. Esas gotas de agua que se salen del cauce son los nadies de los que hablaba el siempre lúcido Eduardo Galeano: los nadies que no están dispuestos a ceder su oxígeno a las grúas y hormigoneras, los nadies que son resistencia, y que en la resistencia de el Mudo a hablar pueden haber encontrado un símbolo por el cual luchar, por el cual dejarse la piel. Porque para este enigmático personaje la opción de callar, de optar por no dejar salir ni una sola palabra, es situarse en la trinchera a la espera de que caigan o no las bombas.
 Hay muchas maneras de contar una historia: se puede optar por construir la narración desde una perspectiva absolutamente funcional o se pueden invertir gran cantidad de recursos en el factor estético. En el caso de los dos últimos libros de Repila, hay material de uno y otro lado: la metáfora se pone al servicio de la claridad, de la precisión, porque no hay nada más clarificador que una imagen bien escogida. Por eso, y porque es un signo inequívoco del estilo del autor, el lector encontrará una gran profusión de figuras literarias de este tipo en la narración. ¿De qué otra forma si no es así puede ilustrarse el dolor y no su causa, la felicidad y no el conjunto de circunstancias que la propician? Prólogo para una guerra se erige sobre los cimientos de El niño que robó el caballo de Atila, y es la demostración de que el pulso revolucionario de su anterior novela no fue un sentimiento pasajero sino una constante en su literatura, la constatación de que Repila se mueve, si no cómodamente -porque hay ciertos territorios que nunca pueden llegar a ser cómodos-, sí como alguien habituado a trabajar sobre escenarios de gran dureza. La angustia que sentíamos imaginándonos en el fondo de un pozo piramidal, rodeados por raíces, fango, y oscuridad, se traslada aquí a la sobrecogedora urbanización del arquitecto Emil: una monstruosidad repleta de trampas imposible de habitar que representa piedra a piedra el deterioro irreversible de una mente humana.
Hay muchas maneras de contar una historia: se puede optar por construir la narración desde una perspectiva absolutamente funcional o se pueden invertir gran cantidad de recursos en el factor estético. En el caso de los dos últimos libros de Repila, hay material de uno y otro lado: la metáfora se pone al servicio de la claridad, de la precisión, porque no hay nada más clarificador que una imagen bien escogida. Por eso, y porque es un signo inequívoco del estilo del autor, el lector encontrará una gran profusión de figuras literarias de este tipo en la narración. ¿De qué otra forma si no es así puede ilustrarse el dolor y no su causa, la felicidad y no el conjunto de circunstancias que la propician? Prólogo para una guerra se erige sobre los cimientos de El niño que robó el caballo de Atila, y es la demostración de que el pulso revolucionario de su anterior novela no fue un sentimiento pasajero sino una constante en su literatura, la constatación de que Repila se mueve, si no cómodamente -porque hay ciertos territorios que nunca pueden llegar a ser cómodos-, sí como alguien habituado a trabajar sobre escenarios de gran dureza. La angustia que sentíamos imaginándonos en el fondo de un pozo piramidal, rodeados por raíces, fango, y oscuridad, se traslada aquí a la sobrecogedora urbanización del arquitecto Emil: una monstruosidad repleta de trampas imposible de habitar que representa piedra a piedra el deterioro irreversible de una mente humana.
Arquitectura y terror van de la mano en este prólogo de Repila: no por nada somos capaces de construir nuestro hogar o nuestra tumba. Pese a todo, pese a la asfixia que llega a envolvernos en determinados momentos del libro, el autor asegura que hay esperanza, que hasta lo más torcido se puede enderezar si nos hacemos las preguntas adecuadas: tenemos que encontrar y reivindicar la humanidad entre las ondas, emisiones, vallas y muros que tratan de arrebatárnosla, en esta Europa o en este mundo al que de nuevo se le están abriendo las costuras.





















